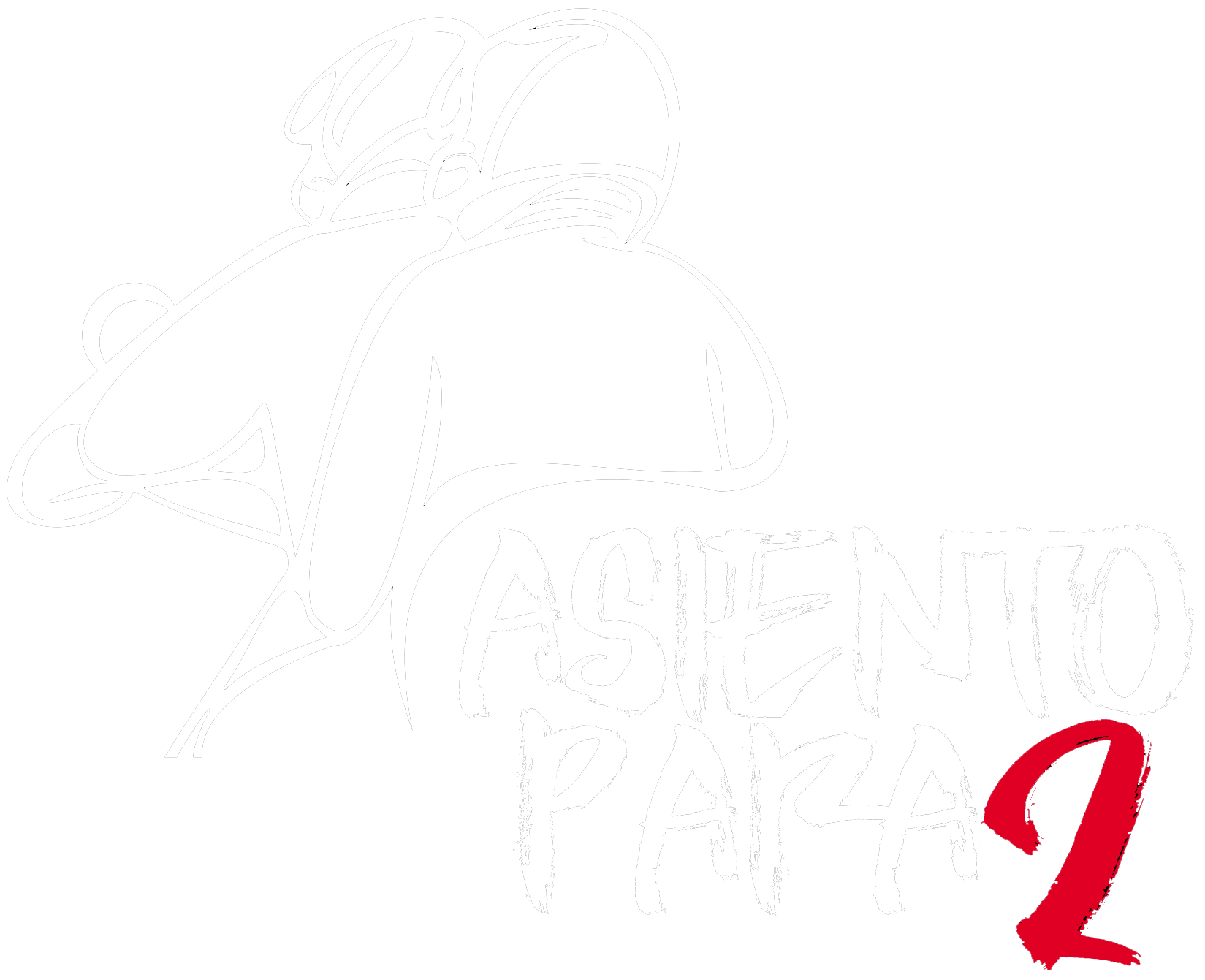La clase business de Qatar Airways es de las mejores del mundo, y lo sabes desde que cruzas la puerta del avión. Una asistente personal nos acomoda en lo que será nuestra habitación las próximas siete horas. Eva y yo ocupamos la fila 5 completa; Paco y Kyu Me, justo detrás. Para inaugurar la travesía escogemos, entre la multitud de opciones, un champán rosé mientras organizamos nuestro apartamento volante hasta Doha. Hay espacio para todo: mantas, almohadas, auriculares con cancelación de ruido, cargadores de todo tipo y zona de estiba generosa. El asiento se convierte en cama con solo pulsar un botón. Y la pantalla de 21 pulgadas ofrece un catálogo de cine lo bastante amplio como para olvidarte de que estás volando. Una puerta nos separa del resto del pasaje.
La isla de Ko Samui nos espera. Huimos del invierno que tenemos encima.
¿Plan? No hay plan. No es que copiemos a Charly, es que solo tenemos intención de relajarnos y disfrutar del lugar.
Ko significa isla en tailandés, así que vamos a la isla Samui; decir «isla de Ko Samui» es una rebuznancia. Es un destino insular clásico de Tailandia, vecino del parque natural de Ang Thong.
Samui es destino eminentemente turístico. No tan masificado como la vecina Phuket, mantiene aún algo de ese aroma hippy que le hizo famosa en su día. Sus playas son paradisíacas y sus aldeas interiores, esas alejadas aún del turismo, conservan con creciente dificultad un encanto que poco a poco se diluye entre turistas en bermudas.
Su aeropuerto parece de juguete. Está todo él al aire libre, sin paredes, solo techumbres de madera y paja para guarecerse del sol o de las lluvias monzónicas. Recoges el equipaje en una cinta rodeada de jardines tropicales. Sales del aeropuerto y una oficial te gestiona un taxi con precio cerrado al destino que has indicado. Se paga allí mismo. Se evitan así timos y malentendidos. Un sistema sencillo y eficaz.
La isla es un hervidero de scooters. Zumban por todas partes como moscardones enfurecidos, sorteando tuk-tuks y turistas despistados. El tráfico colapsa las vías periféricas y los núcleos urbanos, pero a nadie parece importarle demasiado. Aquí el claxon es un idioma y la paciencia, una virtud asiática que el occidental adopta por pura supervivencia.
Lo primero que hacemos, tras alojarnos, es alquilar unos scooters para movernos libres por la isla, al albur de nuestros dementes deseos. ¡Pobres cacharros! En el local de alquiler tienen un tablón con fotocopias de pasaportes bajo el rótulo «dangerous people». Clientes que han devuelto las motos en condiciones lamentables y a los que nunca más volverán a alquilarles una. Creo que pronto nuestras fotos les harán compañía: estos scooters no solo pisarán asfalto.
¿Qué haces en Samui? Gozar, amigo mío, aquí se viene a gozar.
Todo está orientado para satisfacer el hedonismo de cada uno. Hay beach clubs donde disfrutar de la playa sin que te moleste la plebe: bebes cócteles multicolores de sabores exóticos, te tumbas en camas balinesas en las mejores zonas, escoges entre piscina y playa. En la piscina, una barra de bar en cada esquina. Restaurantes con comida thai o internacional. No llevas ni toalla, solo una tarjeta de crédito y listo. El bañador es el atuendo que sirve para todo. Lo combinas con chanclas y una camiseta floja para moverte en scooter; solo debes tener cuidado de que no te pisen, no olvides que llevas chanclas.
También puedes optar por la playa tradicional, esa donde plantas tu toalla entre locales y mochileros. Pero si buscas una realmente aislada tendrás que pisar caminos de tierra y arena para llegar a donde no llega la marea guiri. Las encontrarás al final de pistas sin asfaltar, custodiadas por palmeras y algún perro flaco que te mira sin demasiado interés. No hay tumbonas, ni camareros, ni wifi. Solo arena, agua turquesa y el lujo impagable de que nadie te pida nada. Es el Samui que fue y que aún resiste agónicamente, aunque cada año pierde terreno frente a los beach clubs con DJ residente.
La noche es caótica, multicolor. Llena de vida. Optas por cenar en la calle, entre puestos humeantes de pad thai y brochetas de dudosa procedencia, o en el fishers town que hoy es un paseo marítimo flanqueado por restaurantes multinacionales, a cada cual más lujoso y mejor servido. Las barcas que quedan son atrezo. Lo de pueblo de pescadores es nombre ya actualizado; los pescadores actuales se dedican a capturar turistas, el pescado que te sirven viene ya de otro sitio, en tuk-tuks mal refrigerados.
Luego te vas de discoteca, a tomar una o dos copas, o a ver un combate barriobajero de Muay Thai. Hay ocio para todos los gustos y bolsillos.

Lo del Muay Thai en esta isla merece mención aparte. Jóvenes de origen sajón y australiano vienen aquí a probarse, a sentirse guerreros por unas semanas. Cientos de centros de entrenamiento para estos aprendices de soldado salpimientan la isla. El negocio es transparente: te cobro por las clases, te pongo en forma, luego te organizo un combate «profesional» contra un perdedor habitual y te vuelves a casa con el laurel de ser un campeón. Vídeo incluido para enseñar a los colegas. Ahora bien, si te pasas de listo o te crees el cuento, enseguida te ponen un rival que te revienta sin piedad. El tailandés medio lleva boxeando desde los ocho años. Tú llevas tres semanas, ¿qué te has creído?
No todo es sensación de aventura en Samui. Cada vez más rincones de la isla están dedicados al turista occidental, que hemos llegado ya a todas las esquinas de este otrora paraíso. Una copa al atardecer en la infinita piscina del W, con vistas privilegiadas a la bahía. O pasar la tarde en el beach club de Thetsaban, donde los urinarios, tanto masculinos como femeninos, son una oda al erotismo y la sensualidad. Algún varón acomplejado puede sentirse intimidado por las miradas de las pin-ups que observan sus quehaceres miccionantes.


Cenar al lado del mar, presenciar combates de Muay Thai, gozar de puestas de sol y cócteles delicados a la sombra de una palmera ayudan a completar los días. Es un dolce far niente exótico.
Organizamos nuestros días con cierta laxitud. El primero para descansar, que además llueve y la playa de nuestro resort (cinco estrellas y un cometa) está revuelta e impracticable. Dedicamos dos o tres días a recorrer la isla, primero perimetralmente y luego transversalmente. La primera ruta te coloca en el lugar; la segunda te divierte con el riesgo de acabar en el tablón de dangerous people. Esta es la más divertida. Incluso durante la ruta perimetral nos desviamos siempre que podemos a las pistas de tierra y arena que se pegan a la costa. Es aquí donde vas a encontrar el mejor Samui: algún santuario que no sale en las guías, alguna cala de acceso no señalizado, un templo diminuto con ofrendas frescas que alguien ha dejado esta mañana. Un par de búfalos de agua rumiando en un arrozal y algún que otro agricultor con la azada al hombro mientras conduce su scooter de finca en finca son tus únicos vecinos de ruta.
En el interior montañoso de la isla hay un centro budista decrépito y alicaído, con un Buda aburrido y una estatua de Ganesha, el elefante hijo de Shiva y Parvati, dios de la sabiduría y removedor de obstáculos. No parece que remueva muchos. La pintura que lo viste está desconchada y moteada de moho, como si los obstáculos le hubieran ganado la partida. En todo caso, las vistas desde allí son esplendorosas.

En nuestra búsqueda de lugares dignos de ser recordados nos metemos por trochas infames y embarradas que nos obligan a empujar las motos. Nuestro señalamiento como dangerous people por la empresa de alquiler está cada vez más cerca, aunque al final no cruzamos la línea roja.
La PLAYA. No puedes venir aquí y no caer bajo el influjo de La Playa. La Playa, con mayúsculas, es un lugar mítico que ha calado en la mente de todo overlander que en el mundo ha habido desde que DiCaprio interpretase a Richard y mostrase la playa al mundo. En la película, el paraíso ya estaba endemoniado antes de que Richard llegara; lo que él hizo fue compartir el secreto. Y un paraíso que deja de ser secreto deja de ser paraíso. Si tenéis más de veinticinco años os sonará la película La Playa, con un jovencísimo DiCaprio buscando el paraíso. La isla existe, la playa también.
Para llegar hay que coger un barco hasta el Parque Nacional Marino de Phi Phi y bajarse en la isla de Phi Phi Leh. Allí está la playa Maya, que se hizo tan célebre tras la película que llegó a recibir más de 8.000 visitantes al día. La presión sobre el ecosistema fue tal que el gobierno tailandés, con buen criterio conservacionista, prohibió el acceso. Hoy las visitas están reguladas y limitadas. Un viaje en barco de vela hasta allí es una de las mejores cosas que se pueden hacer en el archipiélago. El paraíso se deja imaginar con muy poco esfuerzo. Pero el paraíso deja de serlo cuando alguien llega con intención de quedarse. Con nosotros viajan siempre nuestros demonios.

Al final, Samui, como todo paraíso compartido, tiene fecha de caducidad. Lo sabes mientras recoges las maletas y devuelves los scooters —milagrosamente intactos, no habrá foto en el tablón—. Lo sabes mientras el avión despega sobre la bahía y ves desde arriba las playas que has pisado, los beach clubs donde has bebido, las trochas donde has empujado la moto. Volverás, probablemente. Pero el Samui que encuentres ya no será este.
Nunca lo es.

La salida se hace por Bangkok, como siempre. Es una vieja conocida esta ciudad, siempre cambiante pero siempre la misma, con idéntico espíritu caótico y acogedor. Aquí los mejores hoteles pueden estar en un barrio decrépito. El Chao Phraya sigue atravesando la urbe como lo hacía cuando era solo un puesto comercial, aunque sus ramales ya no se ocupan con mercados flotantes sino con centros comerciales de Carrefour. Pero sigues pudiendo cenar en la azotea del Vértigo con toda Asia a tus pies.
Bangkok fue nuestra primera experiencia en Asia, y a una vieja amiga siempre se le puede pedir un favor. En esta ocasión le pedimos que nos enseñe el puente sobre el río Kwai.
El puente de madera que sale en la película no existe. Hubo uno, sí, construido por 100.000 trabajadores asiáticos y 30.000 prisioneros de guerra occidentales, principalmente británicos y australianos. Pero fue sustituido por el actual, metálico, levantado por las mismas manos esclavas. El puente está construido con redondas arcadas metálicas, excepto las dos centrales, que son rectas. Se debe a que estas fueron destruidas por los bombardeos aliados y reconstruidas por los japoneses al finalizar el conflicto, como reparación de guerra.

El cementerio de guerra de Kanchanaburi, cercano al puente, alberga las tumbas de prisioneros aliados. Jóvenes soldados, muy jóvenes. Paseas entre las lápidas y lees los epitafios, las edades… 21, 23, 24 años. Soldados británicos, australianos, holandeses. Católicos, protestantes y judíos, enterrados a miles de kilómetros de sus patrias. Cada año, familiares y supervivientes se recorren medio mundo para visitarlos.
El cementerio está impecablemente cuidado. Se respira un profundo respeto aquí.

Cerca, y por eso vamos hasta allí, está el Parque Nacional de Erawan, famoso por sus cascadas de siete niveles con pozas turquesas para nadar. Lo de nadar es un decir. El lugar está plagado de turistas locales que no paran de mear en las pozas y hacerse selfies. Además, es obligatorio el uso de un terrible chaleco salvavidas rojo, so pena de ser amonestado por los guardias. Aun así, el lugar merece el esfuerzo de la visita, aunque deja esa reflexión melancólica de que la Tailandia que conocimos hace más de veinticinco años va dejando de existir. El turismo local ha copiado nuestros peores hábitos: la prisa, el selfie, el consumo rápido de lugares. Exportamos nuestra forma de viajar y ahora nos la devuelven. El paraíso, cuando se masifica, deja de serlo. Da igual quién lo invada.

Solo nos toca adaptarnos. Tanto es así, que alguien está pensando en hacerse con un apartamento en Samui…