Occidente: una cultura universal
Siempre admirada y a menudo odiada, la cultura occidental iluminó al mundo durante milenios. Más que ninguna otra forma de expresión cultural, la occidental ha logrado una expansión y adopción global sin precedentes. Sus instituciones, desde la democracia representativa hasta el método científico, desde los derechos humanos hasta los sistemas universitarios, han sido adoptadas y adaptadas por culturas de todos los continentes, convirtiéndose en un lenguaje común de la modernidad.
La frase de que Occidente es el faro que ilumina al mundo no es una frase vacía.
Occidente nace en Grecia hace más de 2500 años. Allí se desarrolla la filosofía que sustenta su concepción del mundo y se genera la democracia, ese sistema político que se enfrenta a tiranos y reyes permitiendo al pueblo tomar sus propias decisiones. La antorcha pasa a Roma, que durante mil años aporta el derecho y la ingeniería, conquista territorios y expande su cultura por el mundo conocido. Roma arraiga a Occidente en el corazón de los pueblos que domina.
La cultura occidental aprende de Roma a no ser estática; huye del dogma. Mantiene su esencia pero mira, observa y se nutre, combinando su saber con influencias árabes, asiáticas y más tarde, de la mano de España, americanas.
Y es que Occidente funciona como un ave fénix: murió antes de nacer del todo en la guerra de Troya, pero de sus cenizas humeantes Eneas salvó la semilla de algo nuevo y la llevó hacia el Lacio. Luego renació cabalgando a lomos de héroes y dioses homéricos cuando Roma conquistó Grecia y se enamoró de sus vencidos tras la derrota de la Liga Aquea en 146 a.C., pero llevó consigo a Roma toda su sabiduría y todos sus dioses. Occidente se hace más sabio fusionando Grecia y Roma.
Muere de nuevo cuando las invasiones germánicas fragmentan el Imperio, pero el relevo lo recoge la cultura religiosa judeocristiana. Durante los largos años oscuros de la Alta Edad Media, las abadías y monasterios se convierten en guardianes de parte de la herencia clásica, preservando en pergaminos algunos ecos de la sabiduría antigua, mientras que la gran labor de preservación del saber aristotélico se desarrolla en Córdoba, Bagdad y El Cairo. Los pueblos germánicos aportan sus propias estructuras sociales que se fusionan con la herencia mediterránea. Occidente renace en los reinos medievales que preservan su esencia mientras la transforman.
Pero conforme avanza la Edad Media, occidente no solo se limita a preservar. Las naves venecianas y genovesas surcan las rutas hacia el este, llevando aventureros como Marco Polo hasta las cortes del Khan mongol en la lejana Catay. De estos viajes extraordinarios, Europa no solo trae sedas y especias, sino conocimientos revolucionarios que transformarán para siempre el modo occidental de hacer la guerra, los negocios y preservar el saber. La pólvora china convierte en obsoletas las murallas medievales. El papel moneda permite el desarrollo del comercio a gran escala. El papel mismo democratiza el conocimiento, preparando el camino para la futura revolución de Gutenberg. Una vez más, Occidente demuestra su capacidad de absorber y perfeccionar las innovaciones ajenas, convirtiéndolas en herramientas de su propia expansión.
Muere de nuevo cuando mil años después de la caída de Roma cae Constantinopla. Cuando las tropas de Mehmed II entran por la Kerkaporta, el último eco del Imperio Romano de oriente se desvanece para siempre. Pero Occidente había aprendido ya de sus maestros orientales. Paradójicamente, el Islam conquistador se había convertido en el gran preservador y traductor del saber clásico. En Córdoba, Bagdad y El Cairo, los textos de Aristóteles que Europa había perdido renacían en árabe, engrandecidos por Averroes, Avicena y Al-Khwarizmi. Cuando estos textos retornan a Europa en el siglo XII, llegan traducidos del árabe al latín, no del griego original. El Islam medieval fue el puente dorado que devolvió a Occidente su propia herencia, enriquecida. Fueron siglos de fértil intercambio donde el saber no conocía fronteras religiosas. Pero esa edad de oro islámica se cristalizó en dogma, y donde una vez floreció la curiosidad científica, se impuso la ortodoxia inmutable.
Occidente renace mirando hacia el oeste, cruzando el océano en naves de velas cuadradas para descubrir un Nuevo Mundo. Con este renacer occidental, el mundo se fragmenta en dos concepciones irreconciliables: Occidente desarrolla progresivamente la separación entre lo religioso y lo secular, proceso que culmina con la Ilustración, mientras que el Islam, ahora dueño del Mediterráneo oriental, integra su fe en la vida pública como un todo indisoluble.
Las diferencias son profundas y estructurales. La cultura occidental enfatiza los derechos individuales y la autonomía personal, mientras que la cultura islámica prioriza la ummah y las obligaciones colectivas. Occidente consiguió convertir desde el Renacimiento la razón en árbitro último, mientras que fuera de él, donde gobierna el Islam, la revelación coránica mantiene la primacía, constituyéndose en un marco de referencia inmutable que subordina la razón.
Esta división fractura el mundo desde entonces, y sus ecos resuenan seis siglos después. Pero la hegemonía del pensamiento occidental, construida sobre estos principios, enfrenta de nuevo sus propias contradicciones internas.
Aquí seguimos los occidentales, siempre admirados, siempre envidiados, siempre imitados, pero nunca amados. Luchamos con la razón contra las huestes de la ignorancia y el dogmatismo, pero también contra enemigos que nacen de nuestras propias paradojas. Exaltamos la libertad individual mientras desarrollamos sistemas de control cada vez más eficaces. Proclamamos la supremacía de la razón para luego crear guerras y conflictos profundamente irracionales. Creamos tecnología que nos libera al tiempo que nos esclaviza. Defendemos la democracia mientras la limitamos en busca de una seguridad inalcanzable.
Hemos rechazado la religión que nos permitió llegar hasta aquí, secularizando racionalmente todo nuestro pensamiento, para encontrarnos al final con un vacío existencial que nos impulsa a llenarlo creando nuevas religiones preñadas de dogmatismo: nacionalismos exacerbados, cientifismo dogmático, fanatismos tribales de toda índole que no son sino religiones seculares disfrazadas.
Estamos sitiados por nuestras propias contradicciones. Somos una civilización envejecida que importa población masivamente sin articular un proyecto de integración cultural coherente. Nuestras universidades—esa creación occidental magnífica, otrora motor de innovación—se burocratizan y politizan. El pensamiento crítico cede ante el conformismo ideológico. La «cultura de la cancelación» inhibe todo debate genuino, convirtiendo las aulas en espacios de ortodoxia en lugar de investigación libre.
En esta especialidad de crear dilemas imposibles, reconozcámoslo, somos virtuosos.
La “res publica” que defendía Cicerón ya no atrae a nadie. No son ya los mejores, los princeps, los escogidos para liderar al pueblo. Con harta frecuencia son los mediocres los que lo hacen, mientras los capaces se esconden y agachan la cabeza dejando paso franco a los populismos dogmáticos de toda índole. Pareciera que la razón ya no es el motor de nuestro mundo. Nuestra clase política se ha convertido, gracias al pecado de la mediocridad, en la nueva aristocracia que oprime al pueblo. Esa misma aristocracia derrotada con la toma de la Bastilla, pero menos elegante y mucho más inculta.
En lo económico, la paradoja es aún más cruel: creamos la tecnología que transforma el mundo, pero ya no la lideramos. Nuestro afán consumista nos llevó a depender de la manufactura más barata, renunciando al saber ancestral de cómo se hacen las cosas. Exportamos no solo empleos, sino el conocimiento técnico mismo a quienes un día fueron nuestros discípulos. China fabrica nuestros microchips, India programa nuestro software. Los maestros nos hemos convertido en simples consumidores de lo que otros producen con nuestras propias innovaciones. Una proeza histórica notable: hemos logrado lo que ningún imperio consiguió antes: conquistarnos a nosotros mismos mediante el auto-saqueo sin violencia.
Sin embargo, precisamente esta capacidad de autocrítica implacable revela la singularidad de Occidente. Subidos a los gigantescos hombros de nuestros antepasados, hemos desarrollado algo único en la historia: mecanismos sistemáticos para cuestionar nuestras propias certezas y convertir el conflicto en motor de renovación. Incluso en el ejercicio de flagelarnos públicamente, somos incomparables.
Todo este diagnóstico es implacable, doloroso, pero necesario. Porque solo una civilización con la fortaleza suficiente para mirarse al espejo sin retroceder puede aspirar a regenerarse. Y aquí reside la paradoja fundamental de Occidente: nuestra aparente debilidad es, en realidad, nuestra fuerza más distintiva.
Desde que Sócrates estableció que la sabiduría consiste en reconocer la propia ignorancia, se genera una epistemología autocrítica donde el conocimiento avanza reformando el conocimiento anterior. Para nosotros, ninguna autoridad intelectual es definitiva.
Llegamos hasta aquí porque nunca destruimos completamente lo anterior, sino que lo superamos incorporándolo. El cristianismo absorbe la filosofía griega. El Renacimiento recupera el saber clásico. La Ilustración rescata de Cicerón aquella idea revolucionaria de un derecho natural universal basado en la razón, y la transforma en los derechos del hombre.
Sabemos distinguir entre lo sagrado y lo profano, lo que permite que el fracaso en un ámbito no colapse todo el sistema. Si falla la Iglesia, sobrevive el Estado. Si falla la monarquía, sobrevive la ley. Si falla la economía, sobrevive la ciencia. Esta compartimentación es nuestra mayor fuerza ante las crisis.
Preservamos obsesivamente incluso las ideas que rechazamos. Conservamos textos heréticos, registramos incluso debates perdidos, estudiamos civilizaciones «bárbaras«. Esta memoria colectiva nos permite redescubrir alternativas en momentos de crisis. Coleccionamos nuestras propias herejías con el celo del bibliotecario obsesivo.
Cada «renacimiento» es en realidad una síntesis creativa que engrandece el legado.
Somos, en fin, una cultura que convierte la autocrítica en tradición, la crisis en oportunidad, y el conflicto en creatividad. Hasta cuando nos lamentamos de nuestra decadencia, lo hacemos con más estilo que el resto. Aquí radica nuestra superioridad histórica: desarrollamos durante milenios mecanismos únicos de auto-regeneración. Ninguna otra cultura desarrolló esta capacidad, y esto es, a la vez, nuestra debilidad y nuestra mayor fortaleza.
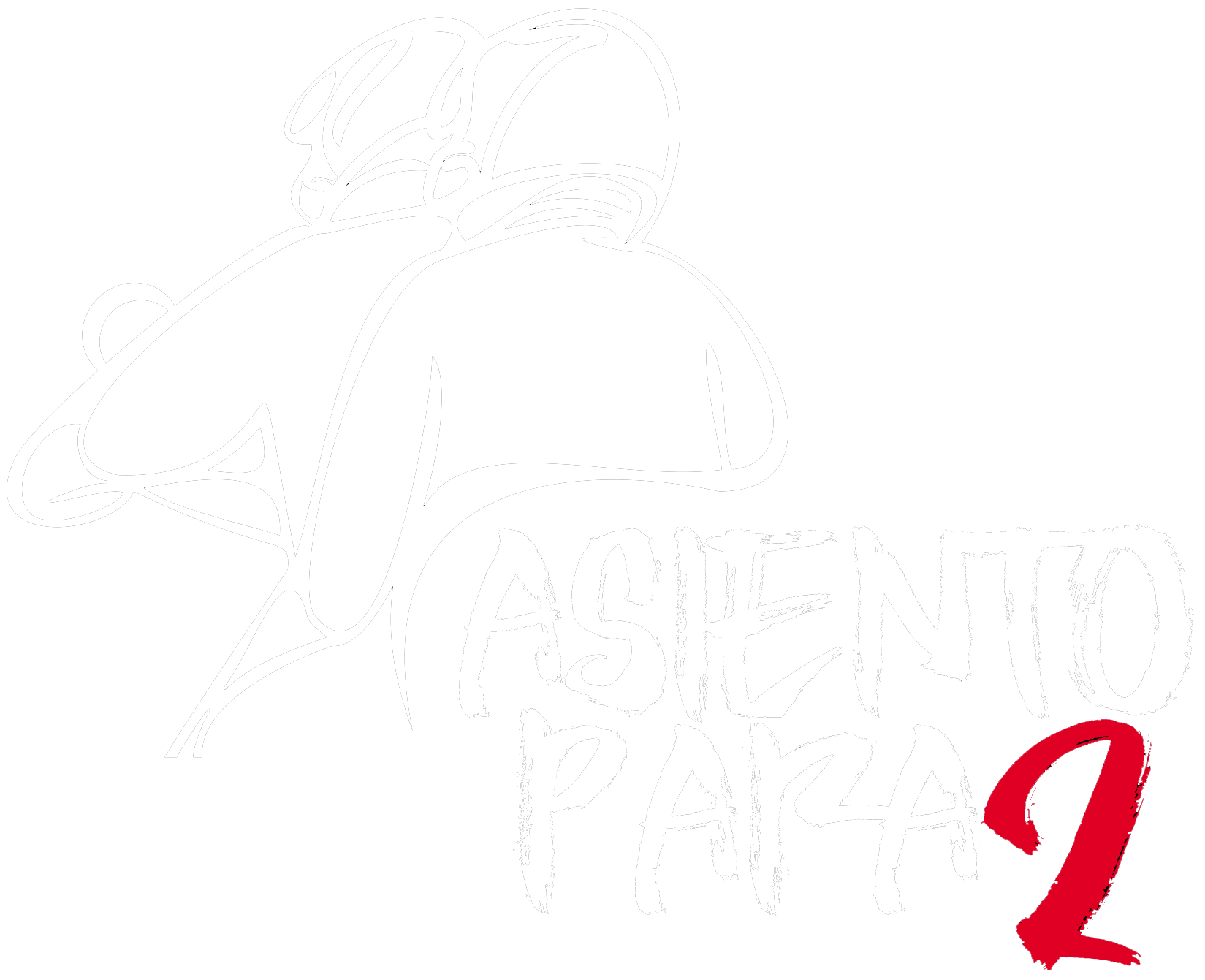



4 Comments
Pedro Guitián
¡Brillante!, querido hermano, expresado, como dice nuestro admirado Alfredo “al que quiera verlo”, añadiría que al que quiera entenderlo y pueda comprenderlo, ojalá pensamientos y reflexiones como la tuya, en negro sobre blanco, puedan servir como una especie de catalizador que inicie la retirada de complejos a los que miran para otro lado mientras nos fagocitan y nos canibalizamos.
Deberías remitir este escrito, que es merecedor de una columna de opinión en alguna página de prensa libre (si la encuentras)
Abrazo
Pako G.
Gracias muchas. Pero no es posible. Ni es tan bueno ni valdría. Además, la única rebelión posible es la personal. Y de persona en persona la rebelión se hace pública. Y por ahí andamos
Alfredo Lorenzo
Querido Paco, gracias por tu iluminación. Leí a Herman Hess, con su Sidartha, sobre los 17 años. Estudié a Griegos, Romanos, Árabes y Españoles. Y también a nuestros Padres (Pablo, Agustín, Tomás, algún jesuita, incluso a Suseñor -Camino – o a Ratzinger – menudo cabezorro -).
Me empapé de leer nuestra historia – con gente variada, como Menéndez Pidal o Américo Castro, o lectura amena con Perez Reverte -.
He leído una jartá (y sigo insistiendo).
Pues te digo con franqueza y humildad gracias. En unas páginas le has explicado al que quiera verlo la esencia de nuestra filosofía occidental.
No me explico de dónde lo sacas (tu formación profesional no suele practicar por tal camino); pero lo agradezco cordialmente.
No te canses de escribir así. Nunca.
Un fuerte abrazo
Pako G.
Querido, no sé qué responder a semejante halago, que valoro aún más viniendo de ti. No sabría explicarte de dónde surge esa capacidad de síntesis que me atribuyes. Quizás sea simplemente el resultado de años de lecturas aparentemente inconexas que, de pronto, encuentran su lugar en un puzzle mayor. O tal vez sea la fortuna de quien, sin ser especialista en nada, puede permitirse el lujo de establecer conexiones que escapan a la mirada general. En todo caso no me hagas mucho caso, no dejo de ser un “pailan” que escribe por aburrimiento.
Gracias, sinceramente.