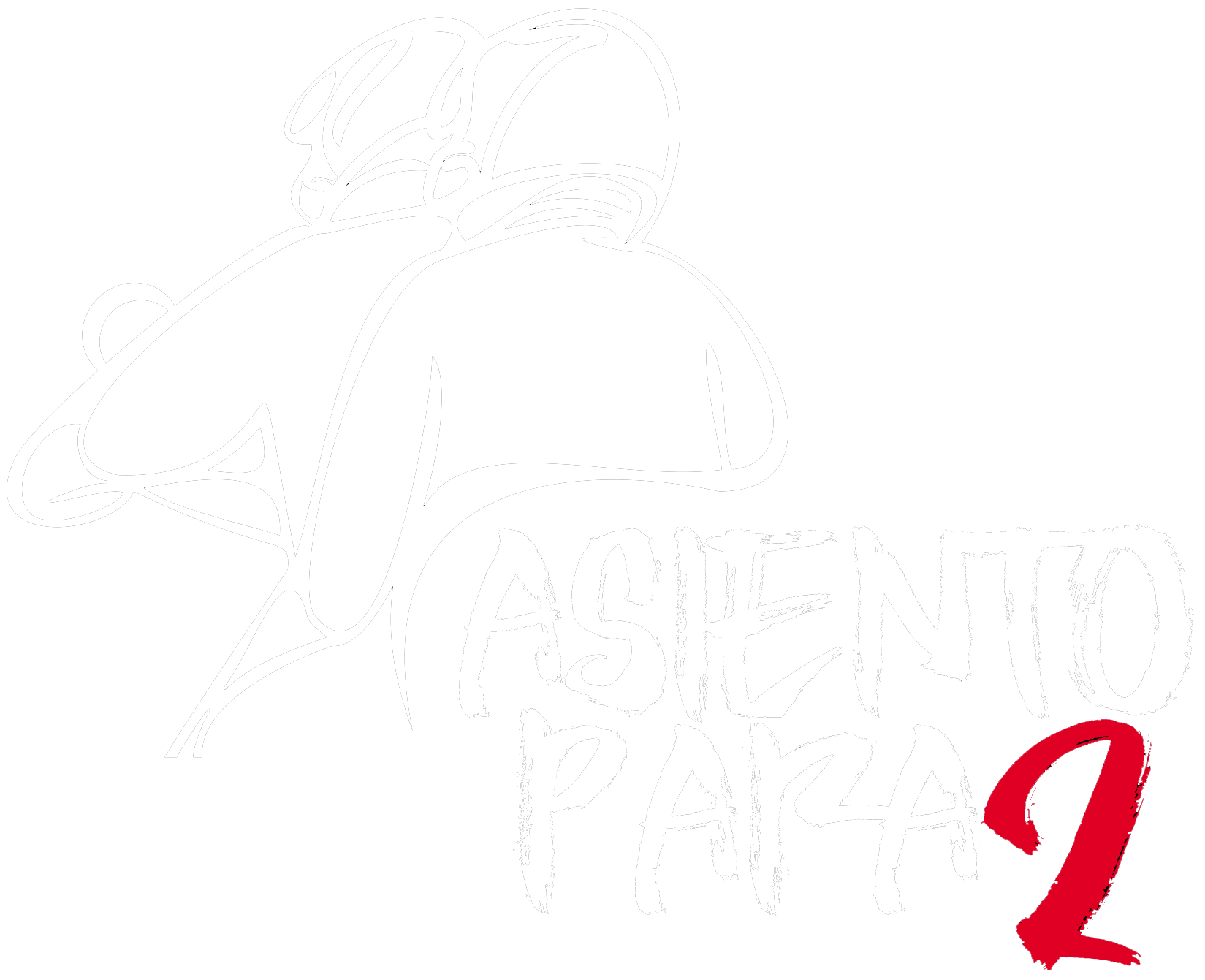El valor de las cosas. Marx vs Rallo
Después de escribir el corto ensayo sobre Marx, continuó el intercambio de opiniones con mi hermano Xurxo, que obviamente no está de acuerdo con mi limitada visión, tiene sus razonables y equivocados motivos.
Luego ese intercambio de opiniones fue reinterpretado en otra conversación con mi amigo Fabián. Y hablamos de Marx y hablamos de Rallo.
Y esto es el resultado de toda esa mezcolanza.
Pongamonos en contexto.
El Capital de Marx: La Revolución que Nunca Llegó
Karl Marx se propuso escribir la autopsia del capitalismo y acabó redactando su propio epitafio teórico. Durante cuarenta años trabajó obsesivamente en lo que sería «la obra de su vida», una disección científica del capitalismo que demostraría matemáticamente su inevitable colapso. El problema es que Marx tenía la costumbre inconveniente de vivir como un perfecto burgués rentista mantenido por Engels mientras profetizaba el fin de la burguesía.
 La publicación del primer tomo en 1867 fue «generalmente ignorada», víctima de lo que Marx llamó «conspiración del silencio». Incluso Wilhelm Liebknecht, fundador del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, admitió que «nunca antes un libro lo había decepcionado tanto». Una acogida triunfal para quien aspiraba a liderar la revolución mundial.
La publicación del primer tomo en 1867 fue «generalmente ignorada», víctima de lo que Marx llamó «conspiración del silencio». Incluso Wilhelm Liebknecht, fundador del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, admitió que «nunca antes un libro lo había decepcionado tanto». Una acogida triunfal para quien aspiraba a liderar la revolución mundial.
La obra despliega un arsenal teórico impresionante: la teoría de la plusvalía, el fetichismo de la mercancía, la lucha de clases como motor inevitable de la historia. Marx argumentaba que los capitalistas explotan sistemáticamente a los trabajadores, generando contradicciones internas que destruirían el sistema. Para él, «los antagonismos de clase son inherentes al sistema», sin posibilidad de compromiso, conduciendo al «derrocamiento violento del capitalismo”.
¡Atentos al matiz! ¡Violento!
Pero aquí viene el detalle final: Marx nunca terminó su obra maestra. Solo completó el primer volumen; los otros dos fueron editados por Engels a partir de borradores que «no podían considerarse listos para imprimirse». El profeta de la revolución murió dejando su biblia a medio escribir, como si Moisés hubiera bajado del Sinaí con las tablas en borrador.
La ironía se consumó cuando el Capital se convirtió en «la Biblia de la clase trabajadora» para un futuro que nunca llegó. Marx pensó que «el socialismo estaba al caer», pero el capitalismo ha seguido firme en su desarrollo de un modo prodigioso.
Las crisis que predijo llegaron y se fueron, y el sistema que debía colapsar se reinventó con una vitalidad que habría horrorizado a su crítico más feroz.
Marx construyó una catedral intelectual para demostrar que el capitalismo cavaba su propia tumba, pero el sepulturero se equivocó de cadáver. Su obra sigue siendo estudiada no como manual revolucionario, sino como testimonio fósil de una época que creía haber descifrado las leyes inmutables de la historia.
El Anti-Marx de Juan Ramón Rallo
Juan Ramón Rallo es el mayor crítico en español de la obra de Marx. Se lo tomó tan en serio que escribió 1.800 páginas para hacer algo que podría resumirse en una frase: «Marx se equivocaba».
Por supuesto, siendo economista académico, no podía limitarse a tan vulgar simplicidad, así que ha construido una catedral crítica dividida en dos tomos donde primero reconstruye el pensamiento marxista con tanta objetividad que pasaría por ser escrita por un marxista convencido —lo cual es un magnífico cumplido envenenado— para después proceder a demolerlo con la paciencia de un cirujano y la determinación de un fundamentalista del libre mercado.
La obra tiene méritos innegables: es la primera crítica sistemática al Capital en castellano, abarca toda la literatura marxista desde sus escritos juveniles hasta su correspondencia personal, y sistematiza por fin una teoría que Marx desarrolló de forma dispersa durante cuatro décadas.
Rallo argumenta que las mercancías se intercambian según las necesidades que satisfacen, no por el trabajo incorporado, y que valor de uso y valor de cambio se complementan en lugar de contradecirse. Todo muy riguroso, muy erudito, muy austríaco.
El problema es que Rallo predica principalmente a los ya convertidos. Su crítica, por exhaustiva que sea, sufre del mismo sesgo ideológico que reprocha a Marx: ve el mundo a través de lentes liberales tan gruesos como los de los marxistas que critica.
La obra requiere conocimientos de microeconomía y álgebra lineal, lo que limita su alcance a círculos académicos, y las reseñas oscilan entre el entusiasmo de los liberales convencidos y el desdén de quienes consideran que «no aporta nada nuevo».
Al final, Rallo ha escrito la crítica definitiva al marxismo para quienes ya pensaban que Marx se equivocaba, lo cual es un logro considerable, aunque probablemente no el que pretendía.
Porque resulta que la realidad del mercado se construye día a día por gentes que no leyeron a Marx ni a Rallo. La mayoría ni los conoce, y actúan y comercian como les da la gana. Mostrando que ninguno acierta del todo.
El Valor de las cosas. Marx frente a Rallo
Observar cómo estas dos mentes brillantes se lanzan argumentos como dardos, cada uno convencido de haber descifrado el misterio del valor de las cosas, permite detectar los dogmas errados de cada uno. Ciegos en su tormenta de argumentos, no caen en las verdades de las cosas simples.
Marx, desde su sillón burgués de rentista mantenido, proclama que el capitalismo pervierte la utilidad real de las cosas en beneficio del lucro.
Rallo, encaramado a su torre liberal y centrado en diseccionar los errores de «El Capital», responde que el mercado es sabio y premia precisamente lo que más necesitamos.
Ambos tienen razón. Ambos se equivocan.
La realidad, como siempre, tiene el mal gusto de ser más compleja que nuestras teorías favoritas. Cosa típicamente humana, siempre impredecible. Somos poco dados a ser compartimentados.
Marx veía una contradicción fundamental: las empresas producen para vender, no para satisfacer. Un smartphone que se vuelve obsoleto cada dos años no es diseño inteligente, es diseño capitalista. Es una observación pretendidamente elegante. Pero falsa.
El problema es que Marx asumía que esta tensión era sistemática e irresoluble, como si el capitalismo fuera un vampiro que chupa la utilidad real para convertirla en beneficio abstracto. Olvidando que si un producto se demuestra inútil, desaparece al instante en el mercado capitalista. Solo sobrevive mientras mantiene capacidad de engaño en el consumidor.
Basándose en esa premisa, Rallo contraataca esbozando una sonrisa de economista liberal: «Tranqui, Karl, el mercado se autorregula». Si algo no tiene valor real, argumenta, la gente dejará de comprarlo. Un ejemplo reciente fue Google Glass, que prometía revolucionar el mundo y acabó revolucionando únicamente los cajones donde guardamos chorradas inútiles. La competencia, sostiene Rallo, castiga inexorablemente a quienes confunden marketing con utilidad.
Es un argumento seductor, casi darwiniano: solo sobreviven los productos que realmente sirven.
Se equivoca.
Y lo hace porque la realidad no lee manuales de economía. Consideremos el tabaco. Aquí Marx podría sonreír con satisfacción: un producto cuyo «valor de uso» es, literalmente, matarte lentamente, pero que genera fortunas colosales. ¿Dónde está tu sabia autorregulación del mercado, Rallo? ¿EH? ¡Chúpate eso, liberal de pacotilla! Pero en esto también Marx se equivoca, y lo hace además fumando en pipa.
No es que el capitalismo ignore las necesidades; es que las adicciones crean necesidades artificiales que son muy, muy reales para quien las experimenta. El fumador no está siendo explotado por el sistema; está siendo explotado por su propia neuroquímica. Es más sutil y más perverso que la simple codicia capitalista.
 Y entonces aparece la paradoja que realmente incomoda a ambas teorías. El elefante en la cacharrería: tus datos personales.
Y entonces aparece la paradoja que realmente incomoda a ambas teorías. El elefante en la cacharrería: tus datos personales.
Facebook vale más que muchos países, pero tú regalas alegremente la materia prima de esa fortuna cada vez que publicas una foto de tu desayuno. Según Marx, estarías siendo explotado de forma obscena – tu trabajo (crear contenido, generar datos) produce valor que otros monetizan sin compensarte. Según Rallo, esto es imposible: si realmente valoras tus datos, deberías cobrar por ellos o marcharte a otra plataforma.
La realidad se burla de ambos: entregas voluntariamente el recurso más valioso de la economía digital a cambio de likes y la ilusión de conexión. No es que Marx se equivoque sobre la explotación – la hay, y brutal. Tampoco se equivoca Rallo sobre la elección racional – la haces, dentro de un marco que no controlas.
El problema es que ambos asumían transparencia. Marx pensaba que verías la explotación y te rebelarías. Rallo asume que entiendes el intercambio y puedes optimizarlo. Pero cuando el producto eres tú y ni siquiera lo sabes, cuando la transacción es tan opaca que parece gratuita, sus modelos se tambalean.
El valor, creo yo, no es lo que algo hace por ti; es lo que tú crees que ese algo hace por ti, multiplicado por lo difícil que es conseguirlo. Esto explica por qué el marketing no es solo ruido capitalista ni simple información de mercado. Es ingeniería de percepciones. Una botella de agua de 3 euros no sacia más la sed que una de 30 céntimos, pero sacia mejor la necesidad de sentirse superior.
La realidad tiene la costumbre irritante de inventar cosas que no estaban en el manual. Tomemos los videojuegos «gratuitos» que mueven miles de millones. Marx se quedaría perplejo: ¿cómo puede haber plusvalía si no cobras por el producto? Rallo frunciría el ceño: ¿qué utilidad marginal tiene un sombrero digital para tu avatar?
Resulta que la gente paga fortunas por objetos que no existen, en mundos que no son reales, para impresionar a desconocidos que probablemente nunca conocerá. Un skin de Fortnite no alimenta, no abriga, no transporta. Su única función es hacer que un adolescente de Murcia se sienta mejor que otro de Valencia durante una partida de veinte minutos.
Marx habría diagnosticado alienación extrema: pagar por ilusiones mientras ignoras la realidad material. Rallo habría insistido en que si la gente paga es porque realmente lo valora, aunque no entendiera por qué.
Ambos se habrían equivocado. No es alienación ni racionalidad económica. Es algo más básico y más complejo: somos la única especie que paga por pertenecer, por destacar, por existir simbólicamente en las cabezas de otros. Y hemos convertido esa necesidad en una industria.
Las teorías buscan leyes universales, pero los humanos nos especializamos en romper nuestras propias reglas por motivos que ni nosotros entendemos del todo.
Quizás la pregunta no sea si Marx o Rallo tiene razón sobre el valor, sino por qué seguimos buscando una teoría elegante para algo tan deliciosamente desordenado como es el deseo humano convertido en precio.
Como según los guionistas hollywoodenses dicen que decía Cicerón: ‘El esclavo no sueña con ser libre, sino con tener sus propios esclavos’
Y en eso, querido amigo, se basa el mercado.