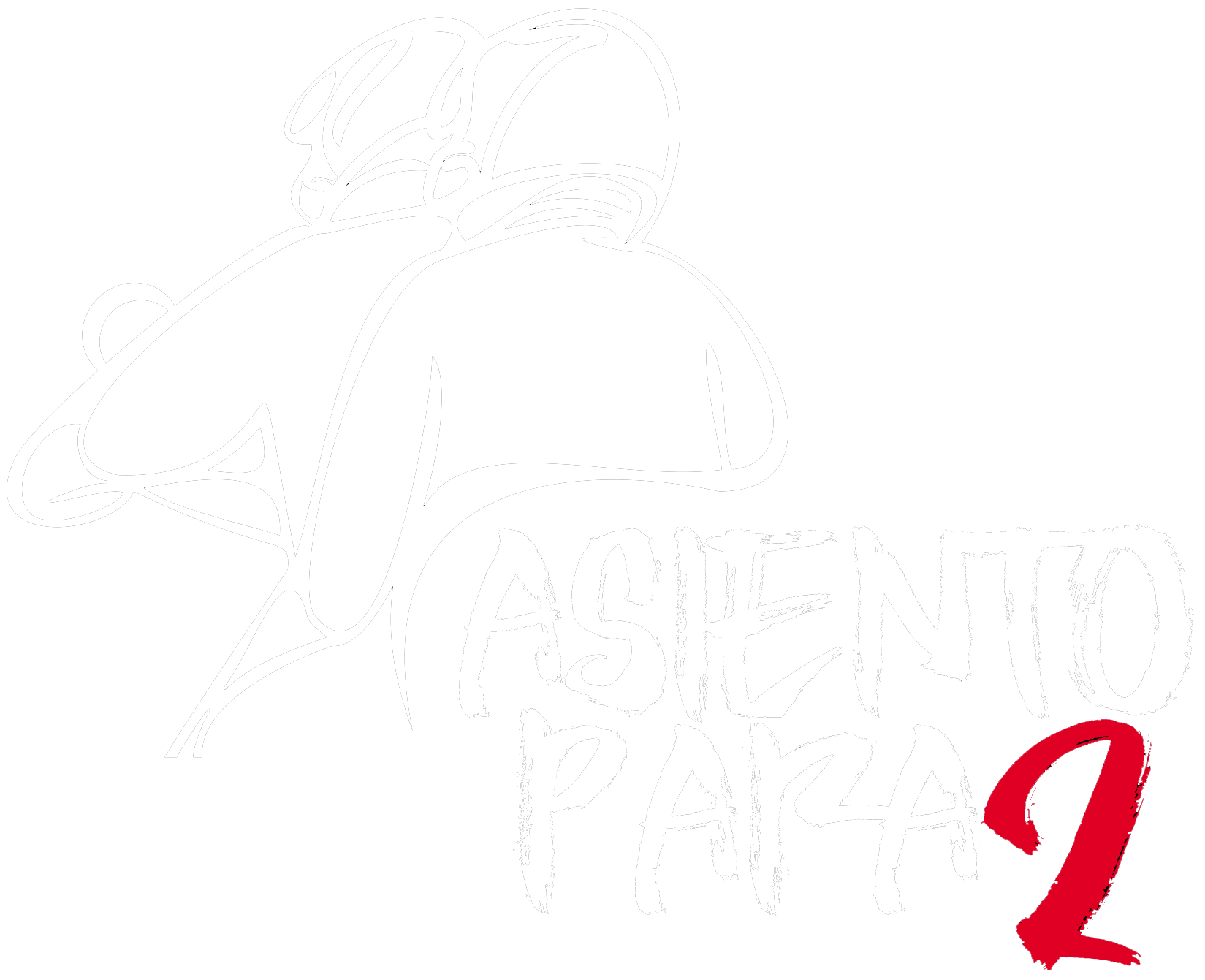LA FIERA
Reflexión sobre la bestia que llevamos dentro, la amistad que nos sostiene y la muerte que nos ronda
Hay una escena en La Fiera que lo explica todo sin palabras. Carlos Suárez, al borde de un precipicio suizo, mira al vacío durante unos segundos que se dilatan como un siglo. No sonríe. No grita. Simplemente respira. Y salta.
Ese instante —el de la decisión, no el del vuelo— es el que importa. La fiera no es el salto.
La fiera es lo que te empuja a saltar.
I. LA BESTIA
La película de Salvador Calvo cuenta la historia de cinco amigos unidos por el salto BASE con traje de alas: Carlos Suárez, Álvaro Bultó, Darío Barrio, Manolo Chana y Armando del Rey. De los cinco, cuatro están muertos. Chana en 2010, cuando su paracaídas no se abrió. En la película, Carlos lo resume con algo parecido a esto: vivió intensamente y solo fue consciente de que iba a morir los últimos cinco segundos; qué son cinco segundos en una vida como la suya. Y sonríe.
Bultó en 2013, reventado contra un saliente en Lauterbrunnen.
Darío en 2014, estrellado contra el suelo en Segura de la Sierra durante un homenaje a Bultó —la ironía tiene esas cosas—.
Y Carlos, el propio Carlos, que había sobrevivido a todos, que se había alejado del salto, que volvió precisamente para rodar esta película que los honraba: muerto el 1 de abril de 2025 en el aeródromo de La Villa de Don Fadrique, cuando su paracaídas de emergencia falló en un salto desde un globo aerostático. Uno entre un millón, dicen las estadísticas. El cien por cien para quien le toca.
Queda Armando. Solo Armando. El superviviente. Que cuando vio la película terminada dijo algo que vale más que cualquier crítica cinematográfica: «No era casi consciente de todas las vivencias que he pasado, de ese cúmulo de desgracias a mi alrededor.»
La cinta funciona como oda a la amistad y como lección de vida. Pero para gente como nosotros, funciona como un espejo.
II. LA LISTA
En el mundo del salto BASE existe un documento que se actualiza cada año: la Fatality List. Una relación nominal de todos los que han muerto practicando esta disciplina. Sin eufemismos, sin florituras: nombre, fecha, lugar, causa. Es un documento técnico, frío, preciso. Como un parte de defunción en serie.
Lo notable no es que exista. Lo notable es que todos los saltadores la conocen antes de ponerse el traje de alas por primera vez. Saben a qué se exponen. Han leído los nombres. Y saltan igual.
¿Locura? ¿Temeridad? ¿Pulsión de muerte? Son las categorías que utilizaría quien mira desde fuera. Desde dentro, la cosa tiene otro nombre. Darío Barrio se refería a sus compañeros como «sus hermanos». No era retórica. Era un vínculo forjado en el filo exacto donde la vida se intensifica hasta hacerse insoportable de pura belleza. Porque eso es lo que no entiende el espectador acomodado: que a 200 kilómetros por hora, a 30 metros de una pared de roca, con un traje de nailon entre tú y la eternidad, la vida no se acaba.
Se enciende.
III. EL REBAÑO
La fiera de la que habla la película tiene múltiples formas. No es un capricho. Es una pulsión que la psicología contemporánea ha intentado domesticar con etiquetas: «búsqueda de sensaciones», «personalidad tipo T», «conductas de riesgo». Todo muy higiénico, muy de congreso con café y croissant.
La realidad es más sucia. La fiera es lo que te impide quedarte quieto cuando todo a tu alrededor te dice que te quedes quieto. Es lo que hizo que Álvaro Bultó, hijo de Paco Bultó —el de Montesa, el de Bultaco—, con dinero suficiente para no volver a levantarse del sofá en su vida, se lanzara desde el Polo Norte con un traje de alas. Es lo que hizo que Darío Barrio, chef con estrella, dejara los fogones para volar sobre acantilados. Es lo que hizo que Manolo Chana se colara disfrazado de obrero en la Torre de Cristal de Madrid para saltar desde el edificio más alto de España.
No es adrenalina. La adrenalina es la consecuencia química, no la causa. La causa es anterior, más profunda, más incómoda de nombrar: es la necesidad de vivir en mayúsculas en un mundo que te exige minúsculas. La necesidad de salirse del rebaño.
IV. EL ESPEJO
Eva y yo vimos la película con un nudo en el estómago que no era solo empático. Era de reconocimiento.
Nosotros no saltamos desde precipicios. Nuestro precipicio tiene dos ruedas, un manillar y una historia larga.
Antes de los viajes vinieron las motos. Las de verdad. Máquinas galácticas, hiperpotentes, sin control de tracción ni ABS, donde lo único que te separaba del asfalto era tu muñeca derecha y la fe ciega en el agarre del neumático. Hemos escapado de la GNR portuguesa a 300 por hora. Hemos frenado en carreteras secundarias a 240 para tomar la última curva de un tramo de montaña antes de que tu amigo te adelante. Hemos rozado el carenado en tumbadas suicidas y apurado frenadas con las dos ruedas derrapando y la moto cruzada. Hemos rodado con grupos cuyo credo se resumía en dos axiomas: «siempre se pasa» y «siempre agarra». No siempre se pasa. No siempre agarra. Hemos rescatado a algún colega del fondo de un barranco para demostrarlo.
Hoy nuestros viajes son otra cosa. Casi una forma de sublimación: canalizar la fiera sin seguir jugando al gato y al ratón con la vieja de la guadaña. La Ruta de la Seda de Venecia a Pekín ida y vuelta. Mongolia. El desierto del Gobi. El Taklamakán. Kirguistán, Kazajistán, Rusia en pleno golpe de estado. Pasos a 4.000 metros donde la burocracia china te retiene hasta que se pone el sol y sales a una carretera sin luz, sin asfalto y con una manada de caballos sueltos que no leíste en el Lonely Planet.
Lo nuestro no es deporte extremo, pero nos hace entender esa locura por la vida. No hay Fatality List de motoviajeros. Pero hay un precio que se paga.
V. LA FACTURA
Conocemos a Armando. Hemos sufrido desde la distancia la muerte de Bultó y la de Darío. Y conocemos de primera mano la vida de Carlos gracias a nuestra relación con Ramón Portilla, que es otro de esos tipos que la fiera no suelta.
Ramón Portilla. Primer español en coronar la cumbre más alta de cada continente. Trece años en Al filo de lo imposible. Cuatro ochomiles. Más de cincuenta años escalando montañas. Profesor de la Escuela Española de Alta Montaña. Tres cruces al mérito militar. Y a sus sesenta y tantos años, ahí estaba, montado en una moto con nosotros, cruzando la frontera chino-kirguís por el paso de Torugart a 3.530 metros de altitud, después de un día entero de infierno burocrático, con la noche echándosenos encima.
Es aquí donde la fiera te pasa la factura.
Ramón se estampó contra una manada de caballos. De noche. En medio de la nada. Sin cobertura telefónica. Sin hospital en 300 kilómetros a la redonda. El único médico disponible era yo.
No voy a detallar lo que siguió. Quien haya tenido que improvisar medicina de guerra con medios del tercer mundo, de noche, a 3.500 metros de altitud, con un amigo malherido que te mira esperando que hagas algo, sabe de qué hablo.
Solo diré esto: en aquella aciaga jornada recorrimos los círculos del infierno uno a uno. Tuvimos suerte. Nadie tuvo que cruzar la laguna. El barquero se quedó con las ganas. Marchó, pero se quedó cerca, observando, esperando su momento. Siempre espera.
Los que gustamos de mirar al abismo, los que nos movemos por el filo, sabemos que algún día el barquero nos subirá a su barca. Así que siempre llevamos una moneda con nosotros.
Para pagar el viaje.
VI. EL FILO
¿Qué tienen en común un saltador BASE que vuela sobre los Alpes suizos y un motero que cruza el Pamir por una trocha infame y de noche evitando caerse en el furioso río Panj? En apariencia, nada. En esencia, todo.
Ambos han mirado a la muerte a la cara y han decidido que el miedo no es razón suficiente para quedarse en casa. Ambos han firmado un contrato no escrito con la incertidumbre. Ambos saben que la fiera que llevan dentro es más fuerte que cualquier argumento racional, que cualquier plan de pensiones, que cualquier seguro médico.
Y ambos han descubierto algo que solo se aprende en el filo: que la amistad forjada en el riesgo es de una naturaleza distinta a cualquier otra. No es la amistad del bar, ni la del trabajo, ni la de la infancia compartida. Es la amistad del que te ha visto en la situación más vulnerable de tu vida, y se ha quedado.
Darío Barrio llamaba «hermanos» a sus compañeros de vuelo. Nosotros no usamos esa palabra. No hace falta. Hay cosas que cuando se viven juntas hacen que las palabras sobren.
VII. LA JAULA
Vivimos en una época que ha declarado la guerra a la fiera. Todo riesgo debe ser gestionado, evaluado, minimizado. Todo dolor, evitado. Toda incertidumbre, planificada. Las compañías de seguros son el clero de esta nueva religión, y sus pólizas, los sacramentos.
La película lo muestra sin pretenderlo: las parejas de los saltadores, los hijos, las madres. La tensión entre quien necesita volar y quien necesita que vuelva entero. Es un conflicto irresoluble, y la honestidad de La Fiera consiste en no resolverlo.
No hay moraleja.
No hay «dejó de saltar y fue feliz». La verdad incómoda es que quien lleva la fiera dentro no puede domesticarla sin matarse por dentro de otra manera.
A Eva le preguntaron una vez si no le daba miedo viajar conmigo a esos sitios. Respondió: «Me daría más miedo que dejara de querer ir.» No lo dijo como frase bonita. Lo dijo como diagnóstico.
Porque la fiera domesticada no desaparece. Se pudre. Se convierte en rencor, en frustración, en esa melancolía sorda de los que podrían haber sido y no fueron. He visto a pacientes en mi consulta con más daño acumulado por la vida que no vivieron que por cualquier fractura que yo pudiera operar.
VIII. LA MONEDA
Cuatro de cinco. Esa es la ratio de los amigos de La Fiera. Cuatro muertos de cinco.
Joder, es un dato abrumador. Y los que quedan —Armando, y todos los que los conocieron y los quisieron— cargan con esa cuenta.
¿Compensa? La pregunta es inevitable y es obscena. Porque hay cosas en la vida que no caben en una hoja de cálculo donde pones alegrías en una columna y desgracias en otra y miras el saldo. Se trata de algo más radical: de si la vida vivida en intensidad máxima vale lo que cuesta, sabiendo lo que cuesta.
Ramón Portilla, que ha enterrado a más compañeros de cordada de los que quisiera recordar, sigue escalando. Armando del Rey, que vio morir a sus cuatro hermanos de vuelo uno tras otro, asesoró a los guionistas de la película para que contaran la verdad. Eva y yo, que hemos dejado amigos y pedazos de moto en cunetas de medio continente, ya estamos planeando el siguiente viaje.
¿Estamos locos? Es posible. Pero la alternativa —sentarse a ver cómo pasa la vida desde la barrera, con el cinturón abrochado y el seguro pagado— me parece una forma de locura bastante peor. Más lenta, más silenciosa, más cobarde.
El barquero siempre está ahí, esperando. Se lleva a quien le toca y cuando le toca. La diferencia es que algunos le miramos a los ojos antes de que venga a buscarnos. Y en esa mirada hay algo que la gente prudente nunca entenderá: no es desafío. Es reconocimiento. Sabemos que estás ahí, viejo. Pero hoy no. Hoy todavía no.
IX. LA TRIBU
Hay algo más que la película recoge y que merece ser nombrado: la tribu.
Los saltadores BASE de La Fiera no eran atletas solitarios. Eran una pandilla. Se conocían desde los noventa. Compartían más que el salto: compartían códigos, bromas internas, una manera de estar en el mundo que solo ellos entendían.
Nosotros tenemos la nuestra. Está Ramón, con su forma de encajar los malos tragos con el estoicismo de quien se acostumbra a no esperar otra cosa. Está Ricard, con su guanxi chino, capaz de abrirte puertas en Pekín que no sabías que existían. Está Daniel, con su eficiencia suiza y su moto cargada como un mulo. Está Eusebio, que hace lo mismo que nosotros pero en motos viejas y sin electrónica, porque la fiera le parece poca si no le añades incomodidad. Está Fabián, filósofo viajero, el del aforismo certero: «Ya no hay paraísos, y si los hay cobran entrada.» Está Naveiras, el obispo de Aruba, quince años predicando desde su podcast. Y están todos los que han pasado por nuestra casa en Poio y han dejado su huella en la pared, como en las cuevas de Altamira pero con GPS.
La tribu no se elige. Se reconoce. Es gente que cuando le cuentas que vas a cruzar el Taklamakán o la cordillera del Pamir en moto no te dice «ten cuidado», sino «¿cuándo salimos?». Gente que entiende que el riesgo no es el enemigo, sino el peaje que se paga por vivir de verdad. Gente que si te caes, te recoge; si te mueres, te recuerda; y si vuelves, te pregunta cuándo es la próxima.
EPÍLOGO: CARLOS
Carlos Suárez se había alejado del salto BASE después de perder a tres de sus amigos. Había hecho las paces con la tierra firme. Tenía planes: una expedición al Himalaya, una vida por delante.
Pero volvió. Volvió para rodar La Fiera. Volvió para honrar el recuerdo de sus hermanos. Volvió porque la fiera, al final, siempre vuelve.
En uno de sus últimos mensajes en redes sociales escribió que la razón por la que iba a volver a saltar no era otra que hacer un gran homenaje a los amigos que se fueron.
No lo consiguió. O sí. Depende de cómo se mire.
La película existe. La historia está contada. Y Carlos, que quiso rendirles tributo, acabó formando parte del tributo. El quinto nombre en la lista. La última línea de una Fatality List que sus amigos conocían de memoria.
La fiera se los llevó a todos. Pero antes de llevárselos, les dio algo que la mayoría de los mortales nunca conocerán: la certeza absoluta de haber vivido.
Y eso, que no se compra con dinero ni se prescribe con receta, es lo que queda cuando el barquero ya se ha ido. Lo que cuentan los que vuelven. Lo que escribimos los que aún andamos por aquí, con la fiera rugiendo por dentro, mirando al horizonte.
Siempre más allá.
Poio, febrero de 2026
Francisco Guitián Lema