Travesía del Taklamakán
Tras una noche en Korla y con las motos reparadas, nos preparamos para lo que viene: el definitivo paso del Taklamakán.
Korla funcionaba como una estación estratégica en la ruta norte de la Seda, aprovechando su posición en el valle fluvial del río Konqi, ofreciendo un paso natural entre las montañas y el desierto.
¡El desierto!
Imaginad, si podéis, un monstruo de arena del tamaño de Alemania. Un leviatán dorado que durante dos milenios se tragó caravanas enteras, separando China del resto del mundo con una muralla de dunas móviles de hasta 300 metros de altura. Los comerciantes de la Ruta de la Seda lo bautizaron con nombres que helaban la sangre: «El Mar de la Muerte», «El lugar donde entras pero nunca sales». En lengua uigur, Taklamakán: literalmente «abandona toda esperanza».
Mientras yo me quejo del calor aunque dispongo de toda el agua que necesito, aquellos desesperados mercaderes medievales se enfrentaban a algo infinitamente peor: un desierto que no perdona, y que no ofrece segundas oportunidades.
El Desierto Domesticado
La arena del Taklamakán es fina como el polvo. Si intentas escalar sus dunas, te enterrarás a cada paso casi hasta la rodilla. Esa arena, erosionada durante siglos, se levanta a la mínima brisa y vuela libre al albur del viento, depositándose donde más le place. Lo impregna todo. El aire se ve enturbado por una calima construida por arena de granos finos como la harina.
Esta arena diabólica tiene vida propia: se cuela por las cremalleras más herméticas, forma costras saladas en las comisuras de los labios, convierte cada parpadeo en papel de lija sobre las córneas. A pesar de las gafas protectoras, siempre encuentra la manera de recordarte su presencia con lágrimas involuntarias que dejan surcos limpios en las mejillas polvorientas.
El Taklamakán era el gran obstáculo, la auténtica gran muralla que se sitúa casi al final de la Ruta de la Seda, y que obligó a dividir el comercio en esta zona en dos ramas que lo bordeaban como ríos esquivando una montaña.
La Ruta Norte serpenteaba por oasis como Turfán y Kucha, refugiándose en la sombra de las montañas Tian Shan, pegándose a sus faldas. Esa fue nuestra ruta.
La Ruta Sur zigzagueaba entre Khotan y Yarkand, abrazando las faldas de las montañas Kunlun.
Entre ambas rutas se extendía el vacío más absoluto: 337.000 kilómetros cuadrados de dunas que cambiaban de posición constantemente, haciendo y deshaciendo referentes en un rompecabezas diabólico diseñado por un dios sádico.
Los pocos temerarios que intentaron el atajo directo se convirtieron en historia, y pasaron a formar parte de las leyendas que se cuentan a la luz de una hoguera al anochecer: leyendas que hablan de huesos blanqueados encontrados siglos después, momias naturales que el desierto había decidido conservar como advertencia. Caravanas enteras desaparecidas con sus mercancías de jade, oro y seda, estimulando la avaricia de buscadores de tesoros que a menudo acababan de igual manera.

Marco Polo describió el Taklamakán como un lugar donde los vientos nocturnos susurraban los nombres de los muertos para desorientar a los viajeros. Fue el primer occidental en describir el canto fúnebre y perpetuo de las dunas vivientes.
Pero todo, hasta el infierno, tiene un fin. En 1995, sucedió algo que hubiera hecho que Gengis Khan se frotara los ojos incrédulo: China decidió que ya estaba harta de rodear el monstruo y le trazó una línea recta por el medio del pecho.
La Carretera del Desierto de Tarim, la trans-Taklamakán: 552 kilómetros de asfalto atravesando directamente lo que durante dos milenios había sido considerado intransitable.
Los domadores de dunas
Claro que construir una carretera es una cosa, mantenerla viva en el Taklamakán es otra completamente distinta. Porque el desierto no ha cambiado de opinión. Sigue siendo el mismo devorador de civilizaciones. Las dunas móviles, siempre cambiantes, amenazan constantemente con devorar la carretera.
Cada cuatro kilómetros exactos, como latidos de un corazón mítico dibujando la línea de un electrocardiograma, se alzan casitas numeradas, idénticas. No son precisamente el Ritz, pero en el contexto de este mar de arena, supongo que cualquier estructura que no sea una duna temporal cuenta como arquitectura de lujo.
Dentro de cada una, un matrimonio, una pareja de guardianes vestidos con uniformes rojos o azules libra una batalla diaria contra las fuerzas de la naturaleza. Son Sísifos no rebelados, que aceptan su destino sin cuestionamientos, colocados allí por el gobierno, y que tienen a su cargo el mantenimiento de sus 4 km asignados de esa nueva ruta. Son los nuevos héroes de la Silk Road moderna, los domadores de dunas del siglo XXI.

Cao Xuequan y su esposa llevan más de una década en la estación número 4. Se levantan cada mañana en el corazón del segundo desierto móvil más grande del planeta, se ponen sus uniformes, y salen a regar 20 millones de arbustos que mantienen abierta esta ruta comercial.
Su rutina diaria es siempre la misma: bombear agua de pozos profundos que extraen el líquido vital de las entrañas del desierto, y así mantener vivos tamariscos y saxaules que forman una barrera verde de 430 kilómetros —una muralla china vegetal— y reparar constantemente el equipo que la arena insiste en sabotear con la persistencia de un adolescente rebelde.
La ruta hoy es un inmenso oasis verde, lineal, que cruza el Taklamakán por su mismo medio y de lado a lado.

Cuando el viento se levanta y las dunas empiezan su danza milenaria, estos guardianes en rojo se convierten en lo único que separa la modernidad del regreso a la Edad Media. Son como superhéroes aburridos: sin capas ondulantes ni músculos sobrehumanos, solo herramientas simples y una determinación que resulta más impresionante que cualquier superpoder.
Durante mis horas cruzando esta carretera imposible, observando estas casitas numeradas emerger cada cuatro kilómetros exactos, no puedo evitar pensar en la ironía histórica. Sven Hedin y Aurel Stein, que a principios del siglo XX desafiaron el Taklamakán y sobrevivieron por milagro, habrían considerado cada uniforme rojo como una aparición divina. Y Marco Polo, que escribió sobre mares de arena que cantaban, jamás imaginó que un día habría parejas de chinos regando plantas en el mismísimo corazón de la pesadilla que lo aterrorizó.
Los chinos han domesticado el infierno y lo han convertido en un trabajo de oficina particularmente extremo. Es una victoria silenciosa.
Y mientras acelero la moto hacia la siguiente estación numerada, con la certeza reconfortante de que habrá otra exactamente cuatro kilómetros más adelante, no puedo evitar sonreír ante la audacia suprema del asunto: los chinos han convertido el Mar de la Muerte en una autopista con peajes emocionales pagados por héroes anónimos que riegan plantas en el fin del mundo.
Tal vez esa sea la verdadera conquista: no haber vencido al desierto, sino haberlo convencido de que colabore.
La Travesía
Filosofías aparte, cruzar el Taklamakán sigue siendo una experiencia dura. Debe hacerse, como poco, en dos tramos, con noche en medio. Desde que empiezas la ruta en el Tarim Park hasta tu lugar de pernocta tendrás unas 300 km de arena. Recuadrado por las plantas cuidadas por los guardianes.
El calor golpea desde el primer kilómetro como una bofetada invisible. A las 9 de la mañana, el termómetro ya marca más de 36°C y la sensación térmica se dispara cuando el viento caliente del desierto convierte tu casco en un horno. El aire que respiras quema por dentro, seco como papel de lija, y cada bocanada te recuerda que estás en un lugar donde la vida humana es una anomalía temporal.
El Tarim es nuestra última parada antes del mar de arena. Aquí, en los márgenes del río Tarim, sobrevive el bosque natural más grande de álamos Euphratica del mundo. Son árboles extraordinarios, auténticos supervivientes: resisten sequías extremas, viento y sal durante milenios. Hay ejemplares de 3.200 años que han visto pasar todas las caravanas de la historia.
Tienen un truco para eso: cada árbol cambia la forma de sus hojas según le convenga. Ovaladas cuando necesita conservar agua, espinadas cuando debe defenderse del viento. Un árbol camaleón que nace adaptado a todo lo que venga. Observándolos antes de adentrarnos en el Taklamakán, pienso que algo podríamos aprender de ellos.

Esta es la última parada antes del mar de arena. Que cruzamos larga y pausadamente hasta un hotel de camioneros en mitad de la ruta. El lugar está formado por un cuadrilátero de casamatas, que cierran una entrada con verja. Aparcas en la zona central y el lugar se cierra por la noche. Es un caravasar moderno. Un lugar de refugio en la ruta donde alojarte y protegerte.
Uno de los lados es el refectorio comunal, donde puedes cenar cumplidamente. Un gallinero situado a retaguardia provee de huevos y carne de pollo. Cada mañana el cocinero, matarife y cuidador, escoge uno o dos ejemplares y los despacha lindamente a la vieja usanza.
La Guerrilla de la Gasolina
Después de una noche en el caravasar, con el estómago lleno de pollo fresco y el cuerpo descansado, llega la hora de enfrentarse a uno de los rituales más surrealistas del viaje: repostar en China se está volviendo una experiencia guerrillera, cada día con sorpresas y tácticas nuevas. Aquí, en esta zona desértica de la región rebelde de Xinjiang, las gasolineras refuerzan aún más sus excentricidades. Ahora el vigilante de la verja lleva casco. Se empeñan en que demos la vuelta a las motos para que la cámara de acceso les pueda ver el culo y leer la matrícula, y te dicen que debes entrar empujando la moto con el motor apagado.
Dicen que una moto es peligrosísima y les pone de los nervios, según parece por algo que tiene que ver con el visible escape de las motos, que está muy caliente. Para evitar el riesgo de ese calor capitalista conectan la moto a un cable con toma de tierra. Yo, como soy rebelde, viejo y no hablo chino, me hago el loco. Arranco la moto y voy al surtidor. Un chino, que sí habla chino, me dice en chino con tono de cabreo, alguna cosa china. Yo le contesto en español que ni idea, pero que me llene el depósito, de 95 que es la buena.
Como hace ademán de agarrarme la moto, le suelto un bufido en lenguaje internacional que le hizo dar un paso atrás. Nuestro guía chino les explica que somos extranjeros, españoles y que no conocemos las costumbres. Cuando me quieren enganchar el cable de toma de tierra anti golpes de calor por culpa de un escape caliente, le digo al encargado, que en esas circunstancias, el lugar más apropiado es el escape mismo, así el calor escapará mejor por esa toma de tierra.
Se quema.
Aparece un bombero con extintor y lo pone al lado de la moto. Aparece un jefe con galones de AliExpress a imponer orden.
Una feria del demonio.

Me río por dentro, he descubierto que me gusta provocar sus absurdas reacciones escudándome en que soy extranjero, viejo y no hablo chino.
Luego veremos gasolineras donde el guardián de la puerta lleva incluido un chaleco antibalas. Lo lleva del revés, pero lo lleva. ¡Y se pasa así el día, el tipo! Bajo una sombrilla, al sol inclemente, tocado con casco y chaleco antibalas. Y un palo. El palo asustaviejas es imprescindible.
Definitivamente no es país para viejos.
El Oasis Verde
Los controles policiales se suceden. En ellos los policías tienen ya nuestra foto de pasaporte en su móvil y nos preguntan si esos de la foto que nos muestran somos nosotros. El control sobre todo lo que haces y por dónde te mueves es absoluto. Me recuerda el cruce de la mítica Pamir, hace unos años, con su GBAO que debes mostrar en cada puesto militar. Se trata de que si pasas uno y no llegas al siguiente pueden saber dónde buscar tu cadáver.
Aproximadamente.
La ruta, indiferente a la burocracia y al control policial, nos presta vistas asombrosas de un mar de arena inabarcable. Especialmente hermoso al amanecer.
Conseguimos cruzar todo el Taklamakán y de repente el mar infinito de arena se sustituye por un manto verde de agricultura. Agua a raudales que viene servida por la cordillera del Kunlun.
La cordillera de Kunlun que forma el límite septentrional de la meseta tibetana es menos generosa que la cordillera del Tian Shan, aún así aporta agua y ríos que contornean el desierto con un corredor verde. Es la ciudad oasis de Minfeng. Allí paramos en un chiringuito donde la mugre forma parte de la decoración, pero que prepara unas empanadillas de carne de cordero, en un horno de barro al carbón que resultan sabrosísimas.
El secreto del chef reside en el agua de una acequia que pasa justo por debajo, a la que le ha colocado un motorcito con el que succiona el agua que usa para cocinar y empapar sus empanadillas. No me preocupa, el horno de barro hace de autoclave.
Aún así, de haberlo sabido antes, la meada de campo la hubiera realizado corriente abajo.

De ahí a Hotan, parada de paso antes de Kashgar, nos movemos por las últimas estribaciones de arena, alejados de la cordillera, separados de ella por mares de dunas.
Al atardecer el aire cálido del suelo asciende levantando con él auténticos tornados de arena. Puedes ver varios a la vez, algunos de considerable presencia, teniendo en cuenta nuestro tamaño. Te zarandean sin piedad cuando su rumbo y el tuyo coinciden en la carretera. Siempre cruzan sin mirar, a lo chino.
Cuando uno de estos diablos de arena te alcanza, la experiencia es demoledora. La arena microscópica se cuela por todas partes: se filtra por debajo de las gafas protectoras convirtiéndose en agujas que lloran tus ojos, se mete entre los dientes crujiendo como cristal molido, y encuentra su camino hasta lugares íntimos donde no debería estar. La visibilidad se reduce a metros y el rugido del viento cargado de partículas te envuelve como si el desierto hubiera decidido recordarte quién manda aquí.

La Termodinámica del botijo
Pero si los tornados de arena son un problema puntual, hay algo que nos acompaña constantemente: ese intenso calor de las tardes que nos cuece dentro del traje de moto, por lo que adoptamos la técnica del botijo. Nos remojamos enteros. Primero con la manguera del cocinero que suavizó nuestra comida, y más tarde con agua de botella o de los aseos de carretera. La termodinámica hace su trabajo y nos refresca.
El calor del Taklamakán no es como otros calores. Es un calor agresivo, territorial, que se pega a la piel como una segunda epidermis malévola. Dentro del traje de cordura, el sudor no tiene dónde ir y se convierte en un caldo salado que te empapa hasta las botas. La cremallera del traje quema al tacto, el manillar de la moto es intocable sin guantes, y cada superficie metálica se convierte en una plancha.
Pero yo tengo una ventaja: el método es más eficaz en objetos redondos.
Yo soy redondo. Mi eficacia termodinámica es mayor que la de mis colegas. Mi geometría esférica distribuye uniformemente la temperatura. Soy un radiador humano optimizado.
(Si alguien está interesado en profundizar en este tema puede aumentar sus conocimientos leyendo el esmerado trabajo académico del profesor José Ignacio Zubizarreta.)
Y no digo más.
La noche de Hotan nos regaló una magnífica cena de street food sin consecuencias gástricas desagradables. El lugar dedicado a este menester está profusamente vigilado por policía militar y policía armada. Pasas un control antes de entrar y un arco de detección de metales que chilla constantemente y al que nadie hace caso.

El Incidente del Cuchillo
El control policial se intensifica aún más cuando al día siguiente, camino de Kashgar, los controles se hacen más frecuentes, cada 30-50 km. El summum nos ocurre en Yengisar. Yengisar es un pueblo famoso por su artesanía cuchillera, son los fabricantes de cuchillos más famosos de China, el Albacete de aquí.
Pero mientras comemos aparece una pareja de policías aburridos. Su expresión no deja lugar a dudas: somos extranjeros, somos viejos, somos moteros, y estamos comiendo demasiado tranquilos para su gusto.
Quieren que les enseñe el pasaporte. «Que sí, que luego se lo enseño, en cuanto acabemos de comer». Sabrina, que es china, joven y diplomática, se encarga de la situación por mí y por Eva.
Terminamos de comer y, como estamos en Yengisar —el Albacete cuchillero de China— decidimos entrar en una cuchillería. Tras regatear un buen rato el precio de un cuchillo especialmente hermoso, decorado con piedras de jade que solo es semifalso, aparece de nuevo uno de los policías. Dice que no le parece correcto vender un cuchillo a un extranjero, especialmente si es viejo, y aborta la venta. Cabrea a la señora del taller y todos nos vamos sin comprar nada.
La madre del poli tuvo que ducharse varias veces ese día.
Kashgar
Dejamos atrás Yengisar y sus policías neuróticos para adentrarnos en la que había sido nuestra meta desde el inicio de esta travesía: Kashgar, la mítica. Una antigua ciudad oasis ubicada en la región china de Xinjiang, fue en su día un importante centro de comercio y punto de encuentro cultural en la Ruta de la Seda. Su estratégica ubicación en la confluencia de las rutas del norte y del sur, así como su proximidad a Asia Central, India, Pakistán y Persia, la convirtieron en un lugar clave para el intercambio de mercancías, ideas y religiones. Y eso se refleja en su condición actual.

La ciudad vieja es un laberinto de calles estrechas y casas de adobe que ofrecen una visión de la vida tradicional uigur y la rica historia de la ciudad como cruce de caminos de la Ruta de la Seda. La mayor parte del barrio está reconstruida, pero conserva retazos de su auténtica esencia. La entrada, como es de suponer, se hace a través de un control con arco de detección que no para de pitar histéricamente sin que a nadie le importe.
Los bares de la zona, con sus mesas ocupando estrechos callejones, compiten con dureza para atraer al cliente. Usan tácticas agresivas con bailarinas ligeras de ropa y grupos de canto tradicional, algunos bastante buenos.
Se trata de pasearlo y saborearlo. Visitas la mezquita, que palidece ante el recuerdo de la exuberante Samarcanda. Y paseas la ciudad.
El mercado
El domingo recorres el mercado de animales, a las afueras, y te deleitas entre aromas a especias y cacas de animales. Mugidos y balidos lastimeros. Carreras de caballos que levantan polvo y el griterío de comerciantes que tratan de vender sus mercancías.

El olfato trabaja a destajo en este lugar: el olor penetrante del estiércol fresco de caballo se mezcla con el aroma más ácido de las cabras, mientras que desde los puestos de comida llegan bocanadas de carne asada, comino tostado y grasa de cordero que gotea sobre brasas de carbón. Es una sinfonía nasal que oscila entre lo apetitoso y lo nauseabundo, a veces en la misma respiración.
El espectáculo escenográfico y de zoología humana es fascinante. Yo me compro un gorro uigur. El comerciante tiene dificultades para encontrar uno que encaje en mi cabezón.

Hacia el Muztagh Ata
Desde aquí organizamos una excursión por la mítica carretera de Karakorum, hacia la frontera pakistaní. La intención es llegar al Muztagh Ata.
El Muztagh Ata es una de esas montañas que te deja sin palabras, literalmente «el Padre de las Montañas de Hielo» en idioma kirguís. Con sus 7.546 metros, domina la región del Pamir oriental en Xinjiang, China, muy cerca de la frontera con Pakistán. Está justo al lado de la Karakoram Highway, esa carretera épica que conecta China con Pakistán.
Cuando pasas por ahí, la montaña aparece como una masa blanca inmensa que parece flotar sobre el paisaje desértico. A sus pies está el Lago Karakul, de aguas color turquesa intenso que contrastan brutalmente con la arena y la nieve.
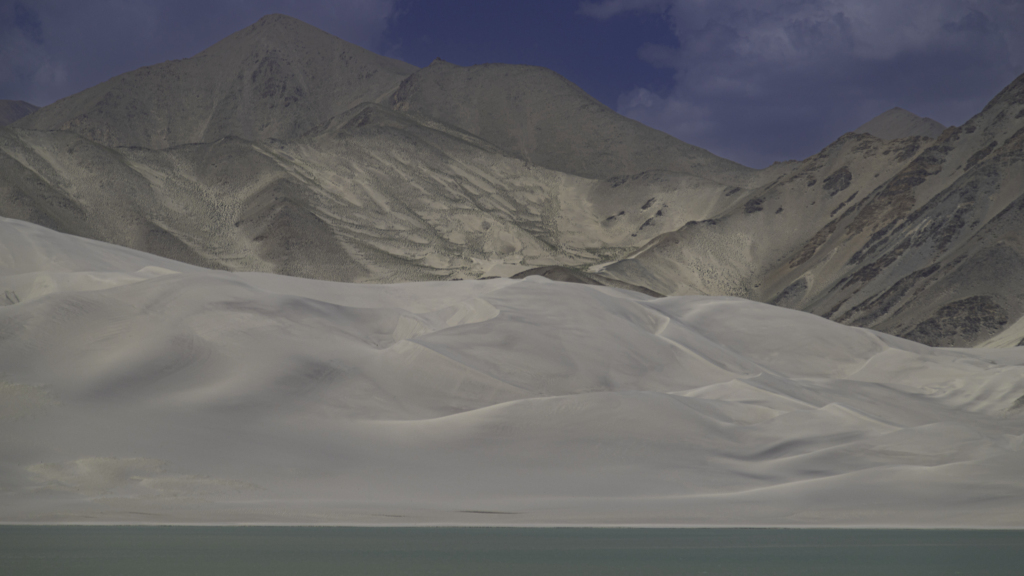
El lugar tiene una riqueza paisajística innegable. Eso lo ha convertido en una atracción turística estilo chino.
Se ha construido un parking para autobuses y coches y un edificio que tapa la vista y que debes atravesar previo pago de una entrada y luego pelearte con los vendedores de paseos a caballo o camello para esquivarlos.
Consigues unas fotos estampita de recuerdo y te vuelves a Kashgar. La bajada te despeja la cabeza, que empezaba a embotarse a esos casi 4.000 msnm.
Preparamos la burocracia que nos sacará del país hacia Kirguistán.
Una gran estatua del Gran Timonel nos saluda desde su altar a nuestra salida.
La salida de China se revelará como un laberinto burocrático demencial donde el paso del Torugart nos pondrá a prueba física y psicológicamente, perturbando de manera casi trágica nuestra entrada en Kirguistán…….
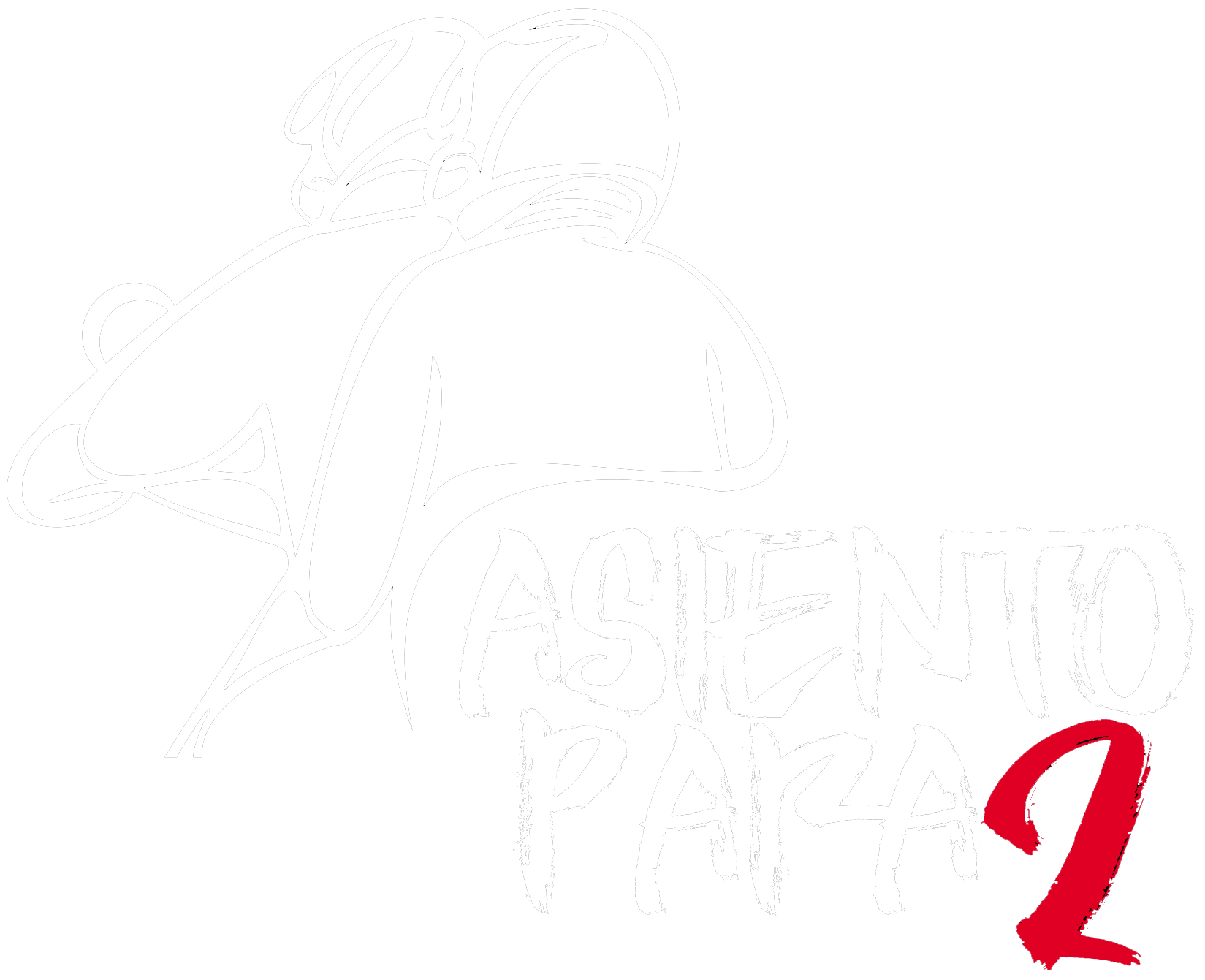
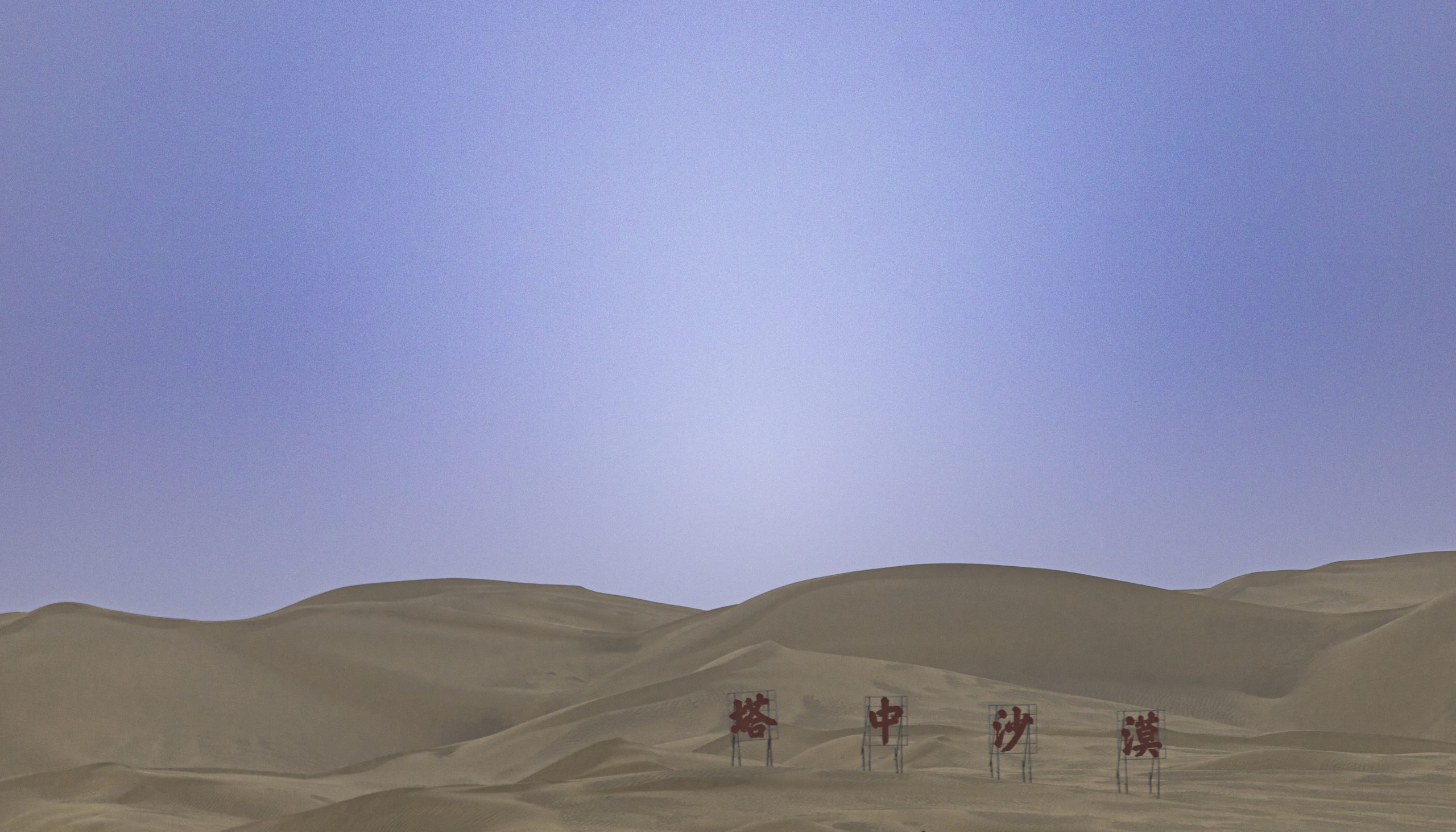

1 Comments
Ferreira
Apasionante y espectacular!