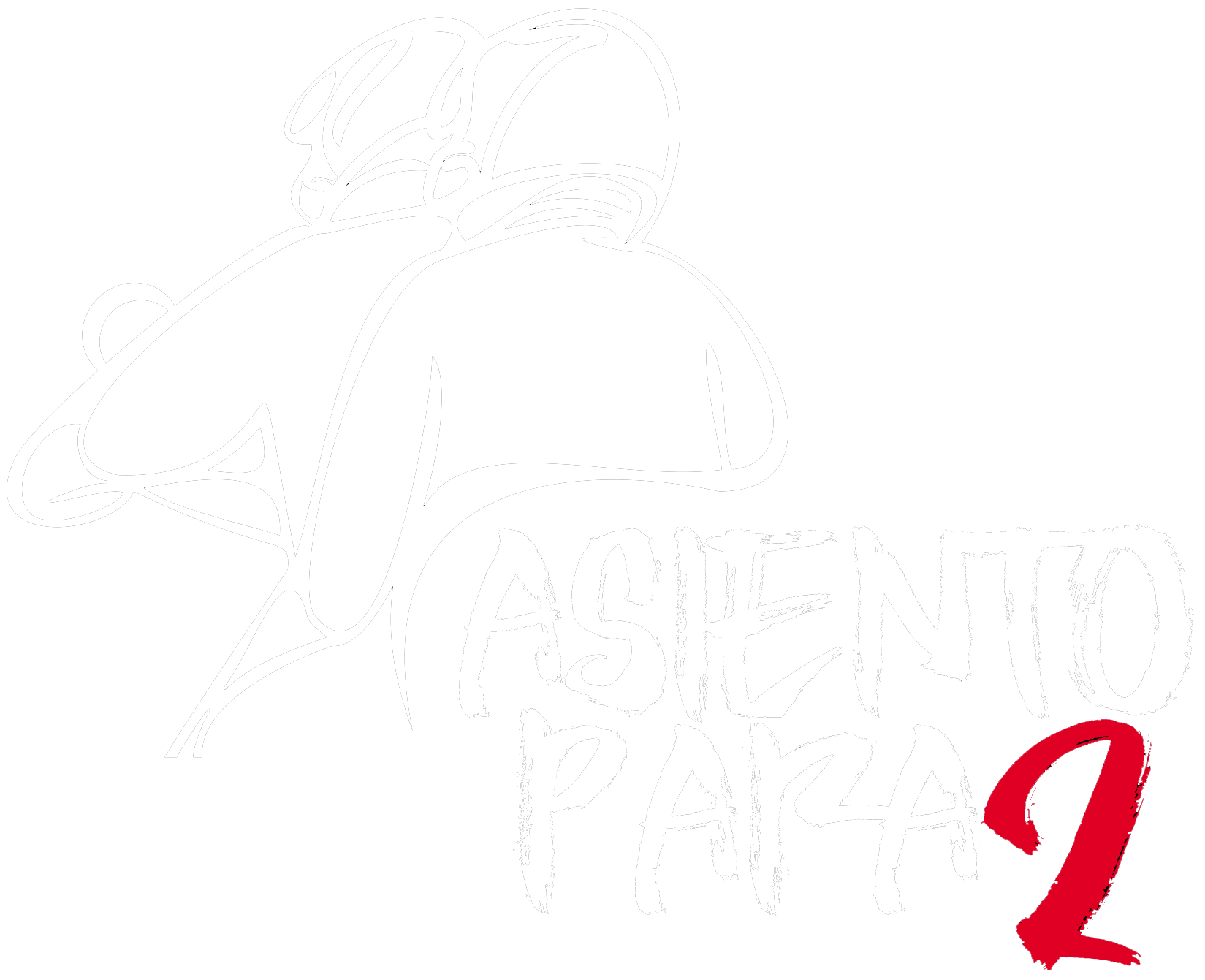EL ÚLTIMO REDOBLE DE ROCROI
(un ensayo inspirado en el cuadro de Ferrer Dalmau y personajes de Pérez Reverté)
El aire es frío en esta madrugada del 19 de mayo de 1643, mientras las primeras luces apenas comenzaban a quebrar la oscuridad sobre los campos de Rocroi, ya se percibía el olor a pólvora negra mezclada con el tufo ferroso de la sangre. El Maestre de Campo Don Bernardino de Ayala y Guzmán, Conde de Villalba, otea el horizonte mientras sostiene con firmeza su espada toledana, consciente de que aquella será, quizás, la postrera ocasión en que comandará a sus soldados del Tercio Viejo de Nápoles.
—Mantened el cuadro —vocifera con voz ronca—. Que nos vean bien los gabachos y sepan cómo muere un tercio español.
El viejo sargento Alvarado coloca con firmeza su mano sobre el hombro de Sebastián de Olmedo, quien perdiera la vista cuando una bala enemiga reventó cerca de su rostro en las primeras horas de la contienda. Aún así, el ciego porta su acero desenvainado, rehusando abandonar la formación.
—Acá, Sebastián —le dice con voz queda—. Dos pasos más a la izquierda y estarás en línea.
—Gracias, Alvarado —responde Olmedo con una sonrisa—. Ciego estoy, vive Dios, pero mi brazo aún recuerda cómo hacer bailar este acero. Más de un francés me acompañará al infierno antes de que caiga.
A pocos pasos, el arcabucero Diego Mendoza sopla con cuidado la mecha de su arma. Sus dedos y sus ojos son negros de humo y pólvora. Su rostro curtido no revela emoción alguna. Ha servido en Flandes durante dieciocho años, y sabe que hoy no verá el ocaso. Morir va de oficio; hace tiempo que hizo las paces con San Pedro.
—¿Cuántos apóstoles os quedan? —pregunta a su camarada Baltasar.
—Siete balas, un padrenuestro y tres avemarías —responde Baltasar de Zúñiga, escupiendo al suelo—. Suficientes para enviar a unos cuantos gabachos a rendir cuentas con el diablo.
El viento gélido, hereje, de la mañana transporta el redoble seco y rítmico del tambor de ordenanza. Manuel, paje tambor de catorce años, golpea el parche con la precisión mecánica que ha aprendido desde que, huérfano de padre en Castilla, fue acogido por el tercio a los nueve años, sin derecho a paga, de mochilero. Su labio apenas emboza, pero sus ojos ya han visto más muerte que muchos ancianos.
—Toca bien, muchacho —le dice el capitán Guzmán—. Que sepan esos lindos afeminados que aquí seguimos.
Manuel asiente sin interrumpir su labor. Sus manos firmes marcan el ritmo que une a estos hombres como un solo cuerpo, una sola voluntad. Todo cuanto ha conocido es esta vida entre picas y arcabuces. El tambor, casi más grande que él mismo, retumba como un corazón externo, bombeando valor a las venas colectivas del tercio.
—Si caigo —musita a un compañero mochilero sin dejar de tocar—, quiero que mi madre sepa que morí como un soldado del Rey.
—Moriremos todos hoy, rapaz —responde el veterano Rodrigo Téllez, ajustando su coselete mal remendado—. Hoy todos cenaremos con Cristo o con el diablo, según cada cual.
Las rotas banderas con las aspas de Borgoña ondean sobre sus cabezas. Serán sostenidas en alto hasta el último suspiro. La cruz de San Andrés, roja sobre fondo blanco, parece más viva que nunca, como si la sangre ya derramada la hubiera avivado.
Don Fernando de Tovar, sentado sobre una montura moribunda, contempla las filas francesas que se preparan para la carga final. Hace años que la reuma le atormenta los huesos. Con avaricia de soldado viejo, guarda sus fuerzas para la última carga.

Un lebrel cobrizo, mascota del tercio desde hace tres campañas, olfatea los cuerpos caídos y se sienta junto a las botas de su amo, el sargento Ribera. El animal, al que llaman «Flandes» por el color de su pelaje, emite un aullido lastimero que parece anticipar la inminente masacre.
—Hasta el perro sabe que estamos jodidos —dice un soldado.
—Calla, bellaco —responde el oficial Íñigo de Velasco—. Ese chucho ha visto más batallas que tú, y sabe de sobra que siempre estuvimos jodidos.
Las nubes se abren momentáneamente, y un rayo de sol ilumina las puntas de las picas, creando un bosque metálico que resplandece con orgullo.
—Mirad —señala un soldado—. El mismísimo Dios nos apunta con su dedo.
Entre la primera línea, un soldado reza quedamente mientras sostiene entre los dedos un rosario de madera tosca. A su lado, otro aprieta contra el pecho una bolsita con tierra de Extremadura.
El maestre de campo observa sus escasas fuerzas. Mil quinientos hombres contra una hueste cinco veces mayor. Hace una señal a su ayudante, quien comprende inmediatamente.
—¡Señores Soldados! —grita el ayudante con voz que corta el frío amanecer—. Hoy morimos con el honor intacto. ¡Por Dios, por el Rey, por España!
—¡Por España! ¡Santiago y España! —retumba el grito colectivo, mientras el tambor de Manuel acelera su cadencia llenando el aire.
El pequeño tamborilero siente que algo cambia en el ambiente. Mira de reojo y ve a los coraceros franceses preparándose para la carga final. Sus manos no tiemblan; tocarán hasta que la muerte le alcance. Recuerda vagamente a su madre en Toledo, su rostro ya difuso por el tiempo y las penalidades.
—Hoy es martes —dice para sí con extraña calma—. Mi madre siempre decía que los martes son días de mala estrella.
En ese instante, las trompetas francesas rasgan el aire, anunciando el inicio de la última carga. El tercio, formando ahora en un cuadro perfecto, inamovible, con las picas extendidas hacia el exterior como un erizo colosal, aguarda con estoicismo. Nadie habla ya. Sólo el redoble, intenso y rítmico del tambor, rompe el silencio.
El maestre de campo desenvaina su espada, que ha servido en tres generaciones de su familia. La levanta hacia el cielo.
—Caballeros, ha sido un honor —dice con voz serena—. Que Dios nos reciba a todos.
Manuel Sánchez, el joven tamborilero, redobla con más fuerza, marcando el último compás del último tercio, mientras las tropas francesas se lanzan al galope contra ellos. Sus pequeñas manos golpean el parche como si quisieran traspasar el umbral de la eternidad, enviando un mensaje, un eco que resuene a través de los siglos: Aquí está el viejo león español.
Cayeron los tercios en Rocroi, invictos y terribles incluso en la derrota. Gente dura, que todo lo sufrían en cualquier asalto, pero no sufrían que les hablaran alto.
Ese día el sol se puso, al fin, para España en Europa.
Pero para bien o para mal, a despecho del turco, el francés, el holandés, el inglés y la puta que los parió a todos, España tuvo, durante un siglo y medio, bien agarrados a Europa y al mundo por las pelotas.
¡Santiago y cierra España!