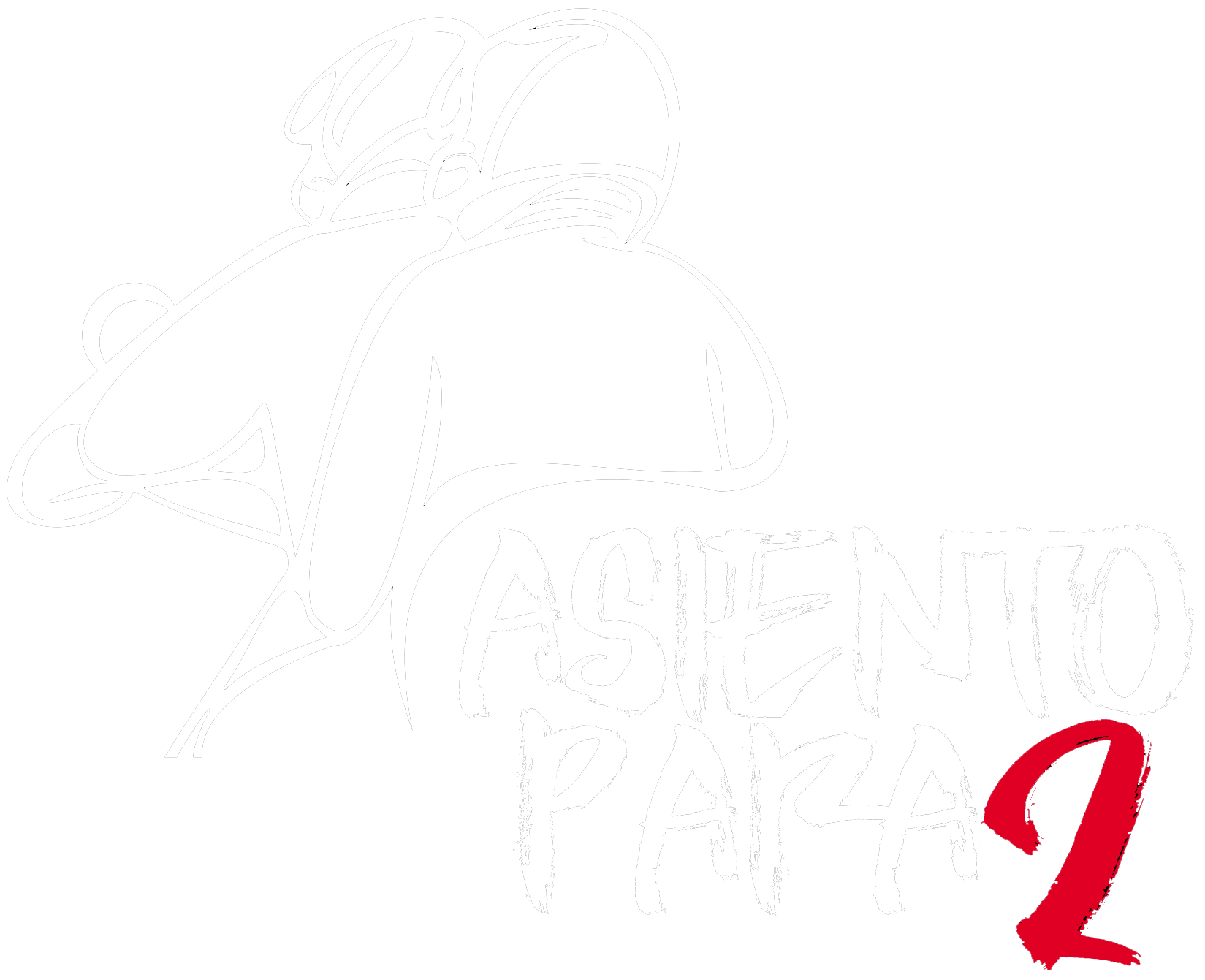Médicos y Poetas: Encuentros Imposibles en el Siglo de Oro.
Crónicas de un Viajero perdido.
LICENCIAS Y APROBACIONES
Ṇihil obstat quominus imprimatur, habiendo sido visto y examinado este libro de «Médicos y Poetas: Encuentros Imposibles en el Siglo de Oro» por orden del señor Provisor y Vicario General desta villa de Carcacia, y hallado que no contiene cosa alguna contra nuestra Santa Fe Católica y buenas costumbres, antes bien puede ser de provecho para los estudiosos de las letras humanas y la medicina.
Dado en Carcacia, a veinte y tres días del mes de octubre, año del Señor de mil seiscientos y treinta y cinco.
Doctor Fray Tomás de la Santísima Trinidad
Censor y Calificador del Santo Oficio
Cum licentia del Real Consejo de Castilla, por cuanto en el dicho libro no se halló cosa que fuese contra el servicio de Dios Nuestro Señor ni de Su Majestad, ni perjudicial a tercero alguno, antes puede ser de utilidad a los médicos y letrados que quisieren aprovecharse desta doctrina.
Por mandado del Rey Nuestro Señor
Don García de Avellaneda y Haro
del Consejo de Su Majestad
Tasa: Tasaron los señores del Consejo este libro a cuatro maravedís cada pliego, el cual tiene doce pliegos, que al dicho precio monta cuarenta y ocho maravedís.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
PROEMIO
Al lector curioso e incrédulo
Como hay hombres cuya curiosidad no se satisfaría oyendo simplemente contar las cosas maravillosas que he visto y los trabajos que he sufrido durante la extraña y peligrosa jornada que voy a describir, sino que querrían saber también cómo logré vivirlos sin perder el juicio, no pudiendo prestar fe al suceso de una empresa semejante si desconociesen los menores detalles y circunstancias, he creído que debía dar cuenta en estas páginas de lo que originó mi viaje y los medios por los cuales he sido bastante afortunado —o desafortunado, según se mire— para completarlo.
Advierto al lector que no hallará en este relato ficción alguna, aunque toda verdad aquí contenida parezca mentira. Si alguno dudare de la veracidad de lo narrado, podrá consolarse pensando que el autor de estas líneas, siendo médico de profesión y hombre de ciencia, no tiene costumbre de inventar quimeras, sino de observar la realidad con ojo clínico y describirla con la precisión que su oficio requiere. Aunque confieso que, después de lo vivido, ya no sé bien dónde termina la realidad y dónde comienza el sueño de una mente fatigada por exceso de trabajo.
Si el lector prudente hallare inverosímil que un simple traumatólogo del siglo XXI, armado solo con un teléfono móvil y tres cargadores portátiles, pudiese viajar cuatro siglos atrás en el tiempo y departir con los más grandes ingenios del Siglo de Oro español, sepa que yo mismo no lo creería si no lo hubiese vivido. Mas como la experiencia es maestra de todas las cosas, y estas páginas son testimonio de lo experimentado, ruego al lector que suspenda su incredulidad hasta haber leído el relato completo, y entonces juzgue si lo narrado es fruto de aventura real o de locura temporal inducida por tres días de guardia sin descanso.
Valgan estas líneas de advertencia para quien se adentre en esta historia, que es tanto crónica de viaje como tratado sobre los sorprendentes conocimientos médicos de los grandes escritores del Siglo de Oro, y cómo usaban estos saberes para dar verosimilitud a sus obras y que en nuestros días se han divorciado para desgracia de ambas.

Prólogo: Del error de navegación más épico acontecido, y de cómo el GPS llevó al doctor cuatro siglos atrás sin aviso previo ni cobertura de seguro
Jurado tengo por el sagrado juramento hipocrático que mi propósito aquel día no era otro sino llegar hasta Betanzos para tomar unas imágenes del lugar mediante el artificio fotográfico de mi teléfono móvil y compartirlas en las redes sociales de comunicación que hoy usamos. Llevaba tres días enteros de guardia en el servicio de Traumatología, y mi espíritu se hallaba en estado de gran agitación y desasosiego por la falta de sueño. Tenía el aparato lleno de radiografías de huesos fracturados que revisar, y no deseaba otra cosa sino alejarme del hospital unas pocas horas para recobrar el sosiego.
Portaba conmigo el sistema de navegación del teléfono móvil, tres baterías de repuesto, y aquella confianza ciega propia del hombre que ha sobrevivido a largos viajes por el mundo sin conocer lengua alguna de las que allí se hablan. Mas lo que yo ignoraba por completo era que el desvío propuesto por el aparato navegador —bajo la promesa de «carreteras más bonitas»— habría de conducirme no a lugar alguno del presente, sino directamente al siglo décimo séptimo de nuestra era. Confieso que días antes, en un momento de curiosidad nacida del agotamiento, había descargado una aplicación de navegación que prometía ‘rutas históricas inmersivas’ desde una página web de aspecto sospechoso obtenida en la web oscura. El desarrollador, según la descripción, era un ‘PhD en Físicas Cuánticas y Filología Clásica’ llamado Dr. Temporalus. Ya el nombre debería haberme advertido.
Bendigo mi oficio de cirujano de huesos rotos, pues estoy ya curtido en situaciones que desafían toda lógica: pacientes que se han introducido objetos imposibles en lugares impensables de su anatomía, urgencias nocturnas que parecen sacadas de las pesadillas más descabelladas. Por ello, cuando me vi transportado al pasado, pensé que sería simplemente otro día extraño en mi vida profesional, aunque quizá algo más extraordinario que de costumbre.
No me pregunten vuestras mercedes cómo sucedió tal prodigio. Los físicos teóricos que hoy estudian las leyes del universo podrán debatir sobre agujeros temporales y paradojas de la naturaleza. Yo solo puedo dar testimonio de lo que viví: que me adentré en una niebla de cualidad extraña mientras el aparato navegador comenzó a hablar en lengua latina, y que un estruendo de arcabuces me confirmó que ya no me hallaba en mi siglo.
Temo que mi seguro de responsabilidad civil profesional no contemple cobertura alguna para desplazamientos de naturaleza temporal mientras ruego al altísimo me proteja de toda condición demoniaca.
Ⅰ

Capítulo Primero: Que trata del extraño caso de un médico traumatólogo que, queriendo ir a Betanzos a tomar fotografías, vino a parar por arte de niebla temporal al año de mil seiscientos y cinco, donde conoce al excelente cirujano Juan Barroso y de cómo halló wifi inexistente mas medicina excelente
Mi primer encuentro con la medicina del Siglo de Oro aconteció, y no miento en ello, entre sangre y fuego de batalla. Halléme de súbito en medio de lo que semejaba campo de guerra en tierras de Flandes, con soldados heridos y moribundos desperdigados por doquier, y un hombre de barbas canosas que se movía entre los caídos con destreza tal que reconocí al punto: tratábase de cirujano verdadero, no de matasanos.
Siendo yo traumatólogo de profesión, había visto ya de todo en mi ejercicio: accidentados de carruajes motorizados con múltiples heridas, lesiones de arma blanca en las urgencias de noche de sábado, fracturas abiertas que parecían obras de arte del más perturbado pintor. Mas ver la medicina de guerra del siglo décimo séptimo en su cruda realidad fue como observar los orígenes mismos de mi especialidad a través de cristal que atraviesa los siglos.
—¿Quién sois vos, que no lleváis armas ni mostráis herida alguna? —me gritó el hombre mientras evaluaba con presteza la herida de arcabuz de un desdichado. Su manera de clasificar a los heridos según gravedad era impecable, aunque sus instrumentos parecían sacados más bien de cámara de tormento que de sala de cura.
—Soy… médico —respondí, lo cual en rigor era cierto—. Especialista en… heridas de guerra.
Juan Fragoso —que tal era su nombre, según se presentó sin levantar vista de su labor— me miró entonces por vez primera con interés propio de quien reconoce a colega. Y es que, como acontece entre médicos, la jerga común del oficio rompió al instante cualquier barrera que el tiempo hubiere levantado entre nosotros.
—Entonces sabréis que las heridas causadas por arcabuz son de condición muy grave —me explicaba mientras yo observaba, fascinado cual estudiante novicio, cómo manejaba una fractura abierta de fémur con el instrumental propio del siglo XVII—, por la violencia del plomo y la pólvora, que no solo rompen la carne, sino que la queman y despedazan.
Era como contemplar a un colega en su labor, mas con cuatrocientos años de diferencia en los artificios de la técnica. Su descripción resultaba perfecta: heridas por proyectil de alta energía con contaminación por cuerpos extraños, que así las llamamos nosotros. En mi tiempo las resolveríamos en quirófano bien pertrechado, usando antibióticos y material de osteosíntesis para unir los huesos. Él lo hacía con agua tibia, paños limpios y una meticulosidad que habría sido la envidia de cualquier cirujano moderno.
—Conviene, pues, que el cirujano sea diligente en limpiar la llaga con gran cuidado, usando agua tibia y paños limpios, y, si fuere menester, sondar con instrumento delicado para extraer lo que estorba la sanidad.
«Desbridamiento quirúrgico», pensé para mis adentros. El maestro estaba describiendo el mismísimo protocolo que usamos en nuestros días, aunque sin anestesia que adormezca el dolor, sin asepsia que mate los gérmenes invisibles, y sin antibióticos que combatan la infección. Y con todo ello, funcionaba.
—Maestro Fragoso —le dije, usando mi mejor tono de residente que queda impresionado ante la sabiduría del maestro—, ¿cómo conseguís que no se infecten?
Mirome con gesto de perplejidad, cual si hubiera yo hablado en lengua del Gran Kan de Catay.
—¿Infecten? ¿Qué quiere decir eso?
Caí entonces en la cuenta del error. En el año de gracia de mil seiscientos veintisiete no existía aún el concepto de infección por bacterias.
—Perdón, maestro. Quería preguntar… ¿cómo evitáis que las heridas se corrompan? ¿Que no se pudran?
Brillaron entonces sus ojos con aquella satisfacción que todos los médicos sentimos cuando alguien aprecia y valora nuestro trabajo.
—Aceite de oliva, vinagre y hierbas que conozco. Y sobre todo, velocidad. Cuanto más tardemos, más se corrompen los humores.
El maestro era como aquellos héroes modernos que resuelven todo con ingenio y lo que tienen a mano. Mientras yo tomaba notas con frenesí en mi teléfono móvil (fingiendo que se trataba de alguna suerte de pergamino extraño), él continuó dictando su «Cirugía universal» cual si estuviéramos en sesión clínica de las que se hacen en mi tiempo.
—Mas no todos los cirujanos piensan igual —me confesó Fragoso mientras limpiaba una herida particularmente fea—. Hay quien sostiene que las heridas deben curarse por la vía particular desecante, dejándolas secar al aire sin ungüento alguno.
—¿Y eso funciona? —le pregunté, genuinamente curioso.
El maestro torció el gesto con disgusto manifiesto:
—Bartolomé Hidalgo de Agüero, cirujano de Sevilla, publicó hace pocos años unos «Avisos particulares de syrurgia contra la común opinión» donde defiende tal herejía. Dice que las heridas sanan mejor si se las deja secar, sin aplicar aceites ni ungüentos, solo con paños limpios y polvos desecantes.
—¿Y habéis visto los resultados de ese método?
—Los he visto, sí —respondió con voz grave—. Y he visto también cómo muchos soldados pierden miembros enteros porque el abstencionismo quirúrgico de Hidalgo lleva a que las heridas se gangrenen sin remedio. El hombre cree que la naturaleza lo cura todo si no intervenimos. ¡Pura necedad!
Sacó entonces de entre sus ropas un pliego impreso que reconocí como una de sus propias publicaciones:
—Tuve que escribir una «Suma de proposiciones de Cirugía» en el año de mil quinientos ochenta y cuatro para refutar sus disparates. Ved lo que he puesto:
Y me leyó, con voz firme y cierta indignación contenida:
—«Dice el doctor Hidalgo que no se han de curar las heridas con ungüentos húmedos, sino dejarlas secar. Mas yo digo que tal doctrina es peligrosa y contraria a toda la experiencia de los antiguos y modernos. Porque si bien es cierto que algunas heridas pequeñas y limpias pueden sanar secas, las heridas grandes, profundas y contaminadas con tierra, pólvora o cuerpos extraños necesitan de la humedad medicinal que las limpie y consuele.»
—En la región del norte, de donde provengo —le comenté— hemos aprendido que ambos métodos tienen su lugar. Para heridas limpias y superficiales, mantenerlas secas funciona bien. Mas para heridas contaminadas como las de batalla, la limpieza con líquidos es imprescindible.
Fragoso me miró con satisfacción, cual si yo fuera estudiante que finalmente comprende la lección:
—¡Exacto! Eso es lo que intento explicar en mi «Cirugía Universal». No se puede aplicar una sola regla a todas las heridas. El buen cirujano debe saber cuándo usar la vía húmeda y cuándo la seca, cuándo intervenir y cuándo dejar que la naturaleza obre. Hidalgo de Agüero peca de simpleza, queriendo reducir toda la cirugía a su método único.
—¿Y qué dice él de vuestras críticas?
—Que soy esclavo de Galeno y de los antiguos, que no veo la verdad porque estoy cegado por la autoridad de los libros —respondió con una sonrisa amarga—. Mas yo le respondo que no sigo a los antiguos por capricho, sino porque sus métodos han demostrado funcionar durante siglos. Y cuando veo algo que funciona mejor, lo adopto, como hice con las medicinas que traen de las Indias Orientales.
Me mostró entonces un soldado cuya herida de arcabuz en el muslo había tratado con su método húmedo:
—Ved este caso. Hace cinco días recibió el proyectil. Limpié la herida con vino tibio, extraje los pedazos de tela que habían entrado con la bala, apliqué aceite de oliva con romero, y la cubrí con paños limpios que cambio dos veces al día. La herida está sanando bien, sin podredumbre. Si hubiera seguido el método de Hidalgo, dejándola secar, la putrefacción se habría extendido por todo el miembro y habríamos tenido que amputar.
—¿Hay otros cirujanos que opinen sobre esta controversia?
—Juan Calvo, excelente cirujano de Valencia, ha tomado posición intermedia en su «Cirugía Universal y Particular del cuerpo humano» —me explicó—. Dice que ambos métodos tienen su lugar según la naturaleza de la herida. Es hombre prudente, ese Calvo. No se lanza a defender una sola doctrina como si fuera la verdad absoluta revelada por Dios.
Quedéme fascinado. Estaba presenciando en directo el nacimiento del método científico aplicado a la medicina: observación, debate, refutación basada en evidencia. Estos cirujanos del siglo XVI estaban sentando las bases de lo que siglos después llamaríamos «medicina basada en la evidencia», aunque ellos lo hacían sin estadísticas ni ensayos controlados, solo con la fuerza de su experiencia y su capacidad de observación.
—Maestro Fragoso —le dije entonces—, en las tierras del norte de donde vengo, vuestra controversia con Hidalgo sería considerada ejemplo perfecto de progreso científico. Porque no buscáis tener razón por autoridad, sino por demostración práctica.
El maestro sonrió con satisfacción:
—La verdad en medicina no se halla en los libros antiguos, aunque sean de Galeno o Hipócrates. Se halla junto al lecho del enfermo, observando qué funciona y qué no funciona. Por eso escribo, por eso publico, por eso disputo: para que el conocimiento avance y los soldados dejen de morir por ignorancia de sus cirujanos.
—Maestro —le pregunté mientras observaba su método—, ¿publicáis vuestros conocimientos en libros? ¿Vienen otros médicos o soldados a aprender de vos?
—Publico, sí, para que no se pierda el saber —respondió sin dejar su labor—. Y vienen muchos, especialmente soldados que han visto la guerra y quieren entender mejor lo que padecieron. Algunos luego se dedican a escribir sobre sus experiencias. Los que sobreviven a heridas terribles suelen volverse grandes narradores de batallas.
—¿Creéis que alguno de estos soldados heridos escribirá algún día sobre todo esto?
—Si Dios les da vida y talento, seguro que sí —respondió—. Las grandes heridas dejan grandes historias. Y los soldados necesitan contar lo que han vivido, o enloquecen con los recuerdos.
El problema sobrevino cuando, tras tres jornadas enteras curando heridos junto al maestro Fragoso, mi aparato de navegación seguía hablando en lengua latina y señalando direcciones que desafiaban toda lógica geográfica. «Ad Hispalim procedere debes» me decía con insistencia mientras me mostraba ruta que atravesaba lo que claramente era la mar oceana. No teniendo mejor plan que seguir, decidí obedecer sus demenciales indicaciones.
Lo que siguió fue viaje tal que habría enloquecido a cualquier organizador moderno de excursiones: primero un carro militar que me condujo hasta puerto de mar, luego un navío que navegaba hacia el sur «siguiendo las estrellas» según capitán que hablaba como si fuera pariente cercano de los hermanos Pinzón, y finalmente una mula que me dejó a las puertas de Sevilla, atravesando una niebla en todo similar a la que me transportó a este siglo. Cuando la niebla se disipó, halléme en Sevilla del año de gracia de mil quinientos noventa y ocho, exactamente cuando mi aparato móvil anunció con voz femenina: «Destino alcanzado”
Ⅱ
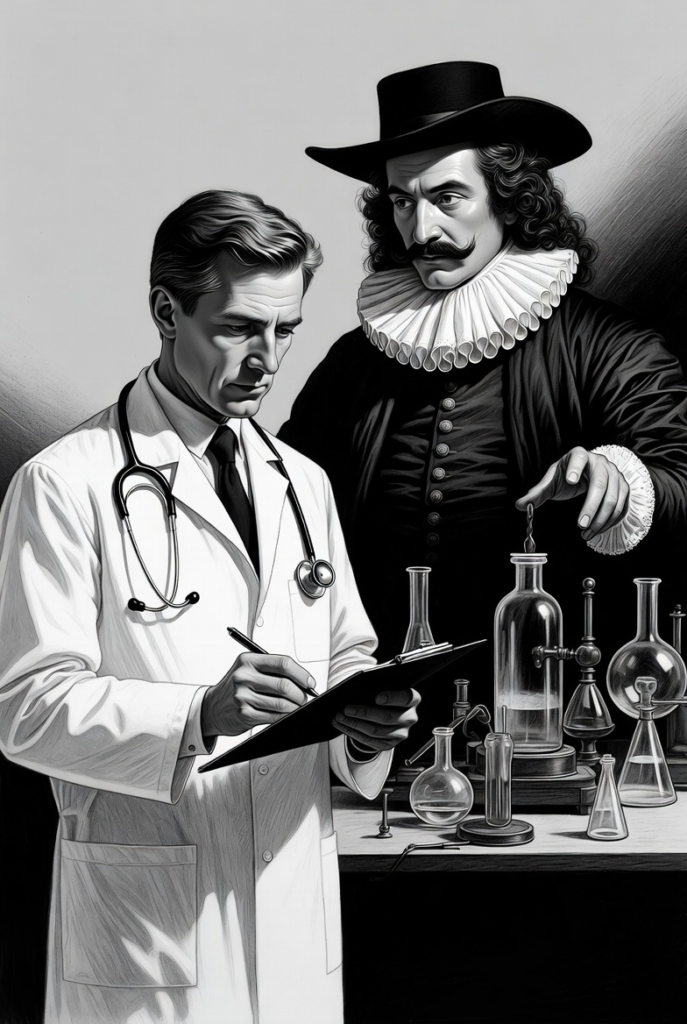
Capítulo Segundo: De cómo el GPS temporal llevó al doctor desde Flandes hasta Sevilla por medios imposibles, y del encuentro con Diego de Santiago, químico loco que destilaba todo lo que se movía y cuyo laboratorio parecía antesala del mismísimo infierno alquímico
Encontréme súbitamente en posición de conocer a Diego de Santiago, el químico más demente del siglo décimo sexto. Hallélo en Sevilla, en lo que semejaba laboratorio de aquellos modernos fabricantes de sustancias prohibidas, mas con cristalería propia de la época y un aroma que era mezcla extraña de perfumería costosa y ungüento para bestias de carga.
Estaba el tal Santiago obsesionado con destilar toda sustancia que se moviese. Mientras yo intentaba explicarle que venía del futuro (error garrafal que me costó tres horas enteras de interrogatorio sobre si era yo enviado del diablo), él seguía concentrado en sus alambiques cual si estuviera preparando la fórmula del elixir de la vida eterna.
—En casos de heridas y contusiones, usando de primera yntención —me explicaba mientras removía un líquido que brillaba con colores tales que jamás había visto en brebaje alguno—, se deve mezclar el espíritu del vino con azahar de rosas o con yerva de centaura, destilado en vasos de vidrio por grados de calor moderado.
Era como contemplar a un químico farmacéutico de mi siglo, mas sin norma alguna que velase por su seguridad. Santiago metía las manos en ácidos cual si fuera agua pura, aspiraba vapores que sin duda eran tóxicos, y probaba sus propias creaciones con alegría tal que me recordaba a aquellos antiguos alquimistas que siempre acababan envenenándose por su propia y desmedida curiosidad.
—Tomad dos partes de espíritu puro, una de agua rosada y un poco de miel virginal, y destiladlo tres veces en alambique de cristal, hasta que quede claro y penetrante.
Su «Arte separatoria y modo de apartar todos los licores» (1598) resultó ser el manual de farmacología militar más avanzado que jamás había yo contemplado. Quedéme fascinado viendo cómo un químico del siglo XVI trabajaba con la misma precisión que un farmacólogo de nuestros tiempos modernos.
—Maestro Santiago —le dije mientras observaba sus destilaciones—, ¿vendrán otros escritores a consultar vuestras fórmulas? Como médico extranjero, me intriga saber si los poetas de estas tierras se interesan por la química…
—¡Claro que sí! —respondió entusiasmado—. ¿Conocéis a Lope de Vega? ¡Ese corazón loco! Viene por aquí a preguntarme sobre pociones de amor y ungüentos para comedias. Le doy recetas reales y él las convierte en versos. Buen negocio para ambos.
Empezaba yo a sospechar que mi aparato de navegación temporal no me conducía a lugares y años al azar, sino que seguía designio oculto. Después de despedirme del maestro Santiago (que insistió en regalarme una botella de su «espíritu de vino destilado» que despedía olor tal que parecía capaz de quitar al diablo de un poseído), el maldito artificio empezó a señalarme hacia el norte con obstinación que no admitía discusión alguna.
“Iter ad aulam regiam» apareció en la pantalla luminosa, junto con la imagen de una corona real. Mas había algo extraño: los números en el dispositivo corrían hacia atrás, cual si el tiempo se deshiciera. «Recalculando ruta temporal: retroceso de cincuenta años. Destino: Corte Imperial, año 1530.” Tardé dos jornadas enteras de viaje en carreta, esquivando bandoleros y explicando a todo aquel que preguntaba que mi extraño atuendo era «moda de tierras del norte muy lejanas», hasta llegar, tras atravesar de nuevo esa viscosa y extraña niebla, a lo que claramente era la corte real. Mi teléfono móvil vibró satisfecho y cambió el mensaje a: «Médico-poeta detectado.»
Ⅲ

Capítulo Tercero: Que cuenta de la llegada a la corte de Carlos V, Rey de Romanos, y del encuentro con Francisco López de Villalobos, primer médico que hizo medicina en verso, y de cómo resultó ser el primer rapero de la historia, aunque especializado en bubas malignas en lugar de en batallas urbanas
Mi encuentro con López de Villalobos aconteció en la corte de Carlos V, adonde llegué fingiendo ser médico extranjero (mi pijama del hospital donde había cumplido mis funciones me sirvió de credencial suficiente). Villalobos era exactamente lo que cabría esperar del primer médico que decidió hacer medicina en verso: un hombre con el orgullo desmesurado de Kanye West y el ego del mismísimo Luis XIV, mas con el conocimiento médico de la Mayo Clinic.
—Venís de tierras extrañas, según vuestro atuendo —me dijo mientras examinaba mi pijama hospitalario como si fuera una vestimenta de brujo extranjero—. ¿Conocéis el mal de las bubas?
Cuando le expliqué que en las tierras del norte, de donde procedía, le llamábamos sífilis y que se curaba del todo con una pócima llamada penicilina, casi perdió el sentido. Luego hízome prometer que guardaría el secreto hasta que él pudiera desarrollar la cura por sí mismo. A cambio de mi silencio, permitióme presenciar un repaso en directo de su «Sumario de la Medicina con un tratado sobre las pestíferas bubas» (1498).
Me llevó a su scriptorium, donde tenía desplegados varios manuscritos y herramientas de escritura:
—Mirad, forastero —me dijo con orgullo evidente—, aquí he compuesto la primera obra en lengua castellana sobre este nuevo mal que asola Europa. Mas no la escribo en prosa latina como los italianos Torrella o Leoniceno, sino en coplas de arte mayor, para que cualquier barbero-cirujano pueda aprenderla de memoria y aplicar los remedios.
Y comenzó a recitar mientras yo tomaba notas en mi teléfono móvil (que él creía era algún tipo de grimorio mágico):
—De las bubas pestíferas canto, mal que del vicio carnal se levanta, por contacto lascivo se alcanza, y al cuerpo con llagas quebranta.
Era poesía médica aconteciendo ante mis ojos. El hombre convertía diagnósticos clínicos en versos sin perder un ápice de precisión científica.
—Escuchad bien —prosiguió, ahora en tono más serio y didáctico—, que voy a explicaros lo que he observado en años de práctica. Esta enfermedad comenzó hace pocos años, cuando los hombres de Colón volvieron de las Indias. Los de aquella isla Española, según me han contado marineros que allá estuvieron, eran todos bubosos. Y como los españoles dormían con las indias, hinchiéronse luego de bubas.
Abrió uno de sus cuadernos llenos de anotaciones clínicas:
—Luego estos españoles volvieron a Castilla y pegaron su encubierta dolencia a mujeres cortesanas, y ellas a muchos hombres que pasaron a Italia a la guerra de Nápoles. Y así se extendió por toda Europa. Por eso los franceses la llaman «mal napolitano», y nosotros «mal francés». Mas yo prefiero llamarlas simplemente «bubas», por las pústulas que aparecen en el cuerpo.
Me mostró entonces dibujos anatómicos donde había documentado las lesiones:
—Ved aquí lo que he observado con mis propios ojos en cientos de enfermos. Primero aparece en la parte secreta, en el miembro viril o en la natura de la mujer, una llaguita pequeña que llamamos «chancro» o «buba primera». Y esta llaguita tiene tres propiedades que la distinguen de cualquier otra: es dura como piedrecilla bajo la piel, no duele aunque la toques, y tiene color negruzco o pardusco.
—Fui posiblemente el primero en describir estas tres características —añadió con orgullo justificado—. Otros médicos hablaban de la llaga, mas yo fui quien notó su dureza particular. Tocadla con el dedo y sentiréis como si hubiera un grano de garbanzo duro debajo de la piel.
Continuó con la progresión clínica:
—Primero en la parte secreta aparece, pústula vil que la carne enrojece, dura y sin dolor, negra se ofrece, y el mal en silencio crece.
Luego al cuerpo entero se extiende, con bubas que salen y enciende, en ingles y sobacos prende, dolores que el alma comprende.
—Estas son las bubas secundarias —me explicó señalando otros dibujos—. Aparecen semanas o meses después del chancro primero. Son pústulas rojas que salen por todo el cuerpo: en el pecho, en la espalda, en los brazos, en el rostro. Y con ellas vienen los encordios, que son hinchazones dolorosas en las ingles y las axilas, donde están las glándulas. El enfermo sufre dolores en los huesos, especialmente de noche. Se le cae el cabello, se le pone ronca la voz, y si las bubas salen en la boca o garganta, apenas puede comer.
Cuando llegó a la parte del tratamiento, su entusiasmo resultaba contagioso, aunque temperado por la experiencia:
—El guayacán, de Indias traído, con sudor el veneno ha expelido; mas el azogue, cruel en su intento, sana a unos y a otros ha muerto.
—Ved aquí el dilema del médico moderno —me confió, bajando la voz—. Tenemos dos tratamientos principales. El primero es el palo santo o guayacán, que también viene de las Indias, de donde vino el mal. Se hace cocimiento de este palo: se raspa la madera, se cuece en agua durante horas, y se da a beber al enfermo en ayunas. Luego se le hace sudar copiosamente, envuelto en mantas, en habitación caliente. Algunos sanan con este tratamiento, mas es largo y penoso, requiere un mes o más de tratamiento continuo.
Hizo una pausa significativa:
—El segundo tratamiento es con azogue o mercurio. Éste es más eficaz, mas también más peligroso. Se unta el cuerpo del enfermo con ungüento de mercurio, especialmente en las ingles, axilas y donde haya bubas. O se le pone en una caja de madera, desnudo, con solo la cabeza fuera, y se quema mercurio debajo para que los vapores penetren por los poros de la piel.
Su rostro se ensombreció:
—Mas he visto horrores con el mercurio. A algunos les sana las bubas, cierto, pero les causa temblores en las manos que nunca cesan. Se les caen todos los dientes, se les pudren las encías hasta que huelen a muerto. La boca se les llena de llagas. Algunos pierden el juicio y mueren temblando. Por eso digo en mis versos que «sana a unos y a otros ha muerto».
Le conté que en las tierras del norte había visto médicos que dudaban del azogue, pues algunos pacientes morían del remedio antes que del mal, y se quedó en silencio un momento largo.
Luego, con una honestidad que me sorprendió viniendo de un médico de corte, me dijo:
—No sigo a Galeno a ciegas, señores, que la clínica muestra mil colores: observo, comparo, y el riesgo pondero, que el curar no sea peor que el malero.
—¿Comprendéis lo que digo? —me miró fijamente—. Todos los médicos de mi tiempo repiten como papagayos lo que dijeron Galeno, Avicena y los antiguos. Mas esta enfermedad es nueva. Los antiguos no la conocieron. Así que de nada sirve buscar en sus libros. Por eso yo observo, pregunto a los enfermos, comparo casos, y solo entonces decido el tratamiento. Si veo que el mercurio está matando al paciente, lo suspendo, aunque Galeno no haya dicho nada al respecto.
El maestro había inventado la medicina basada en evidencia cuatro siglos antes que nosotros. Y lo hacía en verso.
Me mostró entonces otro manuscrito, donde llevaba registro de casos clínicos en forma de tabla:
—Aquí anoto cada enfermo que trato: su edad, su oficio, cómo contrajo el mal, qué síntomas presenta, qué tratamiento le di, y si sanó o murió. Ved este soldado de treinta años: contrajo las bubas de una ramera en Italia, traté con guayacán, sanó en seis semanas. Y ved este mercader de cuarenta: contrajo el mal —dice él— de una dama casada, traté con unciones de mercurio, sanó pero perdió los dientes. Y ved este estudiante de veintidós: contrajo las bubas —no quiso decir de quién—, traté con mercurio en vapores, murió a los quince días con temblores y convulsiones.
—Por eso ahora uso el mercurio con más cautela —continuó—. Empiezo con dosis pequeñas, observo si el enfermo lo tolera. Si comienza con temblores o llagas en la boca, suspendo de inmediato. Algunos médicos me critican, dicen que no sigo la doctrina. Mas yo respondo: la doctrina la hacen los vivos, no los muertos. Y prefiero un enfermo vivo con bubas que un cadáver sin ellas.
Me habló entonces de la dimensión social de la enfermedad:
—Esta plaga no distingue clases, mas sí castiga diferente. He tratado a caballeros principales, a damas de la corte, a obispos incluso. Todos contraen las bubas de la misma manera: por ayuntamiento carnal ilícito. Mas los ricos se tratan en secreto, en sus casas, con médicos de confianza como yo. Los pobres van a los hospitales públicos, donde todos ven su vergüenza. Y allí reciben tratamientos más crueles, mas baratos, mas rápidos.
—¿Y qué me decís de la prevención? —le pregunté.
Sonrió con amargura:
—La mejor prevención sería la castidad. Mas como eso es pedir peras al olmo, aconsejo a los hombres que eviten mujeres de mala vida, especialmente si tienen llagas o bubas visibles. Mas el problema es que la enfermedad se pega cuando aún no hay síntomas visibles, en las primeras semanas. Así que el hombre puede yacer con mujer que parece sana y contraer el mal sin saberlo.
Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad:
—He visto a esta enfermedad destrozar familias enteras. El marido que visita a la ramera, luego yace con su esposa y le pega el mal. La esposa embarazada lo pasa al niño en su vientre. He visto nacer criaturas con bubas, con rostros deformes, con huesos torcidos. Algunas nacen ciegas. Es el castigo que pasa de padres a hijos.
Me mostró entonces cartas que había escrito al Emperador Carlos V y a otros nobles, informándoles sobre la salud de sus familias. En una de ellas, describía con delicadeza médica los síntomas de la Emperatriz Isabel de Portugal, que sufría de fiebres tercianas.
—Como médico de cámara del Emperador —me explicó—, tengo obligación de escribir detalladas relaciones de las enfermedades de la familia imperial. Mas también me escriben de otras partes, consultándome sobre casos difíciles. Ved esta carta de un médico de Salamanca, preguntándome si las bubas se pueden contagiar por beber del mismo vaso que un buboso. Le respondí que no lo creo, que el contagio es principalmente por contacto carnal, aunque también he visto casos donde parece haberse pegado por contacto con llagas abiertas.
Antes de despedirme, Villalobos me hizo jurar de nuevo que no revelaría el secreto de la penicilina:
—Mas antes de partir, dejadme que os recite los versos finales de mi tratado, donde resumo todo lo aprendido:
De las bubas, cruel enfermedad, que del vicio nace en verdad, solo la ciencia y honestidad pueden dar remedio y sanidad.
El médico que observe y estudie, que compare y no se engañe, que use la razón como estandarte, vencerá al mal en toda parte.
Mas hasta que Dios nos dé remedio cierto y sin pesar, abstinencia es lo mejor, y limpieza en el amar.
Cuando me despedí de Villalobos (no sin antes prometerle que mantendría en secreto mis conocimientos sobre el bebedizo llamado penicilina), mi aparato de navegación tuvo lo que solo puedo describir como un ataque de excitación desmedida. La pantalla empezó a parpadear con mensajes en latín mezclado con español: «Magnus scriptor-medicus detectus», «Procede ad La Mancha».
Mas esta vez los números corrían hacia adelante con velocidad vertiginosa, cual si el tiempo se precipitara. «Recalculando ruta temporal: avance de setenta años. Destino: La Mancha, año de gracia de mil seiscientos.”
El viaje desde la corte hasta La Mancha fue odisea en sí misma. Primero en carroza que parecía de época distinta a la que acababa de abandonar, luego en carro de mercaderes cuyas ropas delataban el paso de las décadas, y finalmente a pie, atravesando una vez más aquella niebla temporal que ya empezaba a reconocer como puerta entre los siglos, por caminos polvorientos que me recordaron peligrosamente a las descripciones que había leído sobre los caminos que recorría cierto hidalgo manchego.
Durante el viaje, reflexioné sobre lo que había aprendido. López de Villalobos, judío converso perseguido por la Inquisición (había estado ochenta días preso acusado de brujería), había revolucionado la medicina española en dos aspectos fundamentales: primero, al escribir en lengua vulgar en vez de latín, haciendo el conocimiento médico accesible a barberos y cirujanos que no dominaban el latín; segundo, al basar sus conclusiones en la observación clínica directa en vez de en la autoridad de los antiguos.
Sus versos médicos eran mnemotécnica práctica: los aprendices podían memorizarlos y recordar así los síntomas y tratamientos. Era medicina popular en el mejor sentido: medicina para el pueblo, por el pueblo.
Cuando llegué a lo que semejaba venta de carretera del siglo XVII, mi teléfono móvil casi enloqueció de felicidad. En la pantalla apareció: «TARGET ACQUIRED: Cervantes Saavedra, Miguel de. Autor-médico-soldado. LEVEL: LEGENDARY.”
Ⅳ

Capítulo Cuarto: En que se narra el encuentro con Miguel de Cervantes Saavedra en una venta de La Mancha, donde el doctor traumatólogo descubrió que el manco de Lepanto sabía más de medicina que muchos colegas modernos, y que don Quijote era un caso clínico real disfrazado de aventura
Encontrar a Miguel de Cervantes no me resultó empresa difícil: bastaba con seguir el rastro de aventuras imposibles y malentendidos épicos que dejaba tras de sí. Hallélo en una venta de La Mancha, disputando con el ventero sobre si las heridas de espada sanaban mejor con vino o con aceite.
Siendo yo traumatólogo de profesión, lo primero que noté fue su brazo izquierdo: una pérdida funcional completa por lesión de los nervios mediano y cubital, probablemente secundaria a herida por proyectil en antebrazo. Secuela clásica de Lepanto. El hombre llevaba su discapacidad con naturalidad tal que solo da la experiencia militar.
—Decidme, señor forastero —me interpeló mientras yo intentaba disimular que estaba flipando por estar bebiendo con el autor del Quijote—, ¿qué opinión tenéis sobre los bálsamos curativos? Sois médico, según vuestra postura.
Cierto era. Los médicos desarrollamos una forma de observar a la gente que nos delata al instante. Estaba yo evaluando automáticamente la biomecánica de su brazo dañado mientras conversábamos.
—Depende del tipo de herida —le respondí, cayendo en modo consulta médica—. Las heridas por proyectil requieren limpieza profunda y…
—¡Exacto! —me interrumpió, emocionado—. Por eso estudio con cirujanos militares para mis libros.
Descubrí entonces que Cervantes estaba escribiendo las aventuras de don Quijote en aquel mismo momento, mas no como ficción pura, sino como una suerte de relato médico encubierto. Cada aventura del hidalgo correspondía a un síntoma clínico verdadero.
—Este don Alonso Quixano —me explicaba mientras garrapateaba en unos papeles que reconocí como los primeros borradores del Quijote— padece de melancolía adusta, según los tratados médicos que he estudiado. Escuchad lo que tengo escrito sobre su locura:
Sacó entonces un cuaderno y leyó con voz pausada:
—Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer.
Hizo una pausa y continuó:
—En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos, como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo.
«Psicosis inducida por privación de sueño con síndrome de desrealización», «lo mismo que de seguro me pasa a mi ahora», pensé para mis adentros. El diagnóstico diferencial era perfecto. La descripción médica era tan precisa que hubiera podido servir como caso clínico en cualquier servicio de psiquiatría.
—¿Veis? —me dijo Cervantes con orgullo—. No escribo fantasías. Describo patologías reales. Juan Huarte de San Juan, en su «Examen de ingenios para las ciencias», ya explicó que la vigilia constante deseca y endurece el cerebro. Y yo lo he visto en soldados que pasaban noches sin dormir en campaña: comienzan a ver cosas que no existen, a confundir la realidad con sus pensamientos.
—¿Y el famoso bálsamo de Fierabrás? —le pregunté, esperando que me dijera que era pura invención literaria.
—Ah, el bálsamo… —sonrió con picardía—. Dejadme que os lea lo que hago decir a don Quijote sobre este remedio.
Buscó entre sus papeles y encontró el pasaje:
—Yo sé hacer un bálsamo, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay pensar morir de ferida alguna. Y así, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo (como muchas veces suele acontecer), bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha sotileza, antes que la sangre se yele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me darás a beber solos dos tragos del bálsamo que he dicho, y verasme quedar más sano que una manzana.
—Pura fantasía para burlarme de las novelas de caballerías, ¿verdad? —me guiñó un ojo—Mas la receta es real. Dejadme que os muestre otro fragmento donde describo su preparación.
Pasó varias hojas y encontró el capítulo que buscaba:
—Pidió luego aceite, vino, sal y romero para hacer el famoso bálsamo de Fierabrás; y en habiéndolo hecho, él mismo dijo sobre la alcuza más de ochenta pater nóster y otras tantas avemarías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz, a modo de bendición.
—Fórmula real que aprendí de cirujanos militares —me confesó—. Aceite, vino, sal y romero. En los campos de batalla de Italia vi cómo este ungüento salvaba vidas. El vino limpia la herida, el aceite la protege, el romero reduce la hinchazón, y la sal… bueno, la sal duele como los mil demonios pero previene la putrefacción. Funciona de verdad, aunque yo lo hago sonar a magia para que la gente se divierta.
Expliquéle que en las tierras del norte usábamos el mismo principio (antiséptico más antiinflamatorio, aunque me guarde de así llamarles) mas con otros compuestos. Quedó fascinado cuando le conté que el alcohol seguía siendo la base de muchos bálsamos modernos.
—Mas permitidme que os lea el efecto que produce en don Quijote —continuó, con evidente regocijo—:
—Apenas acabó de beber, cuando comenzó a vomitar, de manera que no le quedó cosa en el estómago; y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo así, y quedóse dormido más de tres horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo.
—El sueño reparador es el verdadero bálsamo —añadió—. Lo demás es teatro. Pero fijaos en lo que le sucede al pobre Sancho cuando bebe del mismo brebaje…
Volvió a leer, ahora con visible diversión:
—Sancho Panza, que tuvo por milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que sobraba en la alcuza. Don Quijote se lo concedió, y Sancho, tomándola a dos manos, con buena fe y mejor talante, se echó a un trago poco menos que su amo. Es, pues, el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo; y así, primero que vomitase, le dieron tantas ansias y bascas, con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora.
Cervantes soltó una carcajada:
—¡Ved cómo la misma medicina produce efectos diferentes según el paciente! Don Quijote duerme y sana; Sancho sufre como condenado. ¿No es acaso lo que veis cada día en vuestra profesión?
Tenía razón. La variabilidad individual en la respuesta farmacológica era algo que cualquier médico conocía bien.
—Pero hay más —prosiguió—. Tras los vómitos, a Sancho le vino lo peor… dejadme que os lea:
—Viéndose, pues, tan acabado y molido, maldijo el bálsamo y al ladrón que se lo había dado, y viéndole don Quijote de aquella manera, le dijo: ‘Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son.’
El hidalgo loco explicaba el fracaso terapéutico por falta de investidura caballeresca. Puro genio literario para satirizar tanto la medicina mágica como las novelas de caballerías.
—¿Comprendéis ahora? —me dijo Cervantes, satisfecho—. La literatura es medicina del alma. Y la medicina es literatura del cuerpo. Son la misma cosa vista desde ángulos diferentes. Vos, como médico que sois, deberíais escribir sobre lo que veis. Las historias clínicas son relatos humanos, dramas con sus crisis, sus falsas esperanzas y sus resoluciones. El buen médico es también un buen narrador.
Quedéme tres días más con Cervantes, escuchándole leer fragmentos del Quijote que aún estaba puliendo. Me explicó cómo su padre, Rodrigo de Cervantes, cirujano-barbero, le había enseñado los rudimentos de la medicina práctica. Me mostró otros pasajes donde describía síntomas de diversas enfermedades con precisión clínica: las cuartanas de Sancho, los delirios febriles, las contusiones y fracturas tras las múltiples palizas.
—Todo lo que escribo —me confesó— tiene su fundamento en la observación. Las campañas militares me enseñaron más anatomía que cualquier universidad. Cuando una bala de arcabuz te destroza el antebrazo y ves cómo los cirujanos te cortan la carne putrefacta, aprendes de verdad cómo funciona el cuerpo humano. Y cuando pasas cinco años en cautiverio en Argel, descubres los límites de la resistencia humana, tanto física como mental.
Era aquella la primera vez que alguien me sugería combinar medicina y escritura con tal convicción. Y la sugerencia venía del mejor escritor de la historia de España.
Finalmente, mi aparato de navegación empezó a mostrarse impaciente. Los mensajes cambiaron de tono: «Tempus fugit», «Alii scriptores te expectant», y finalmente, «Madrid te necesita. Poeta multiplicador detectado.»
El viaje a Madrid resultó más civilizado que los anteriores. Cervantes me consiguió un salvoconducto que me identificaba como «físico extranjero en misión de estudio de ciencias castellanas», el cual me sirvió para viajar en diligencia sin que me detuvieran por sospechoso. Mas a las puertas de Madrid, aquella niebla temporal volvió a aparecer y los números del dispositivo avanzaron vertiginosamente: «Salto temporal: ocho años. Año 1612. Poeta en plena producción detectado”
Lo gracioso del caso fue que, cuando llegué a Madrid, no necesité buscar a Lope de Vega. Él me encontró a mí. Mi teléfono móvil había empezado a sonar (con un sutil melodía de los Beatles, Yesterday precisamente), y al sacarlo para ver qué acontecía, un tipo con pinta de galán de comedia se acercó corriendo.
—¡Ese sonido! ¡Es música celestial! ¿De dónde sale? —me gritó con el entusiasmo de quien está acostumbrado a encontrar milagros en cada esquina.
Ⅴ

Capítulo Quinto: Del encuentro con Lope de Vega en Madrid, hombre que escribía tres comedias a la vez mientras cortejaba dos damas y consultaba herbarios, y de cómo resultó ser médico sin saberlo, pues usaba farmacología real disfrazada de poesía teatral
Hallé a Lope en Madrid, en pleno proceso de creación múltiple: estaba componiendo tres comedias al mismo tiempo, cortejando a dos damas diferentes, y consultando un herbario medieval para una obra sobre curanderas rurales. Semejaba contemplar a ingenio que no conocía descanso alguno.
—¿Vos también escribís? —me preguntó al verme tomar notas—. En estos tiempos, todo el mundo que sabe leer cree que sabe escribir.
Expliquéle que era más bien documentalista (mi acento extraño y mis expresiones raras ya me habían delatado como foráneo) y que me interesaba cómo los escritores de estas tierras castellanas manejaban temas médicos. Iluminósele el rostro como si hubiera hallado a su alma gemela.
—¡La medicina es el alma del teatro! ¿Cómo voy a crear personajes creíbles sin saber qué los enferma, qué los cura, qué los mata?
Llevóme a ver una representación de «Fuente Ovejuna» donde pude comprobar en directo cómo Laurencia desplegaba conocimientos botánicos:
—Con la verbena y el romero, que en el campo nuestro crece, y con la salvia que ofrece su virtud al que la quiere, curo yo, que bien se infiere, las heridas del guerrero.
—Cada planta que nombro existe y funciona —me susurró Lope durante la representación. —He estudiado herbarios medievales durante años. El público cree que es poesía, pero es farmacología en verso.
En «El acero de Madrid» presencié cómo manejaba la teoría del «útero errante» hipocrático con una precisión que habría hecho llorar de orgullo a cualquier galeno griego:
—Que el mal de Lisarda es grave, que el calor le sube al seso, y el útero, que anda suelto, le perturba el pensamiento.
—¿Sabéis que en las tierras del norte de donde vengo esa teoría se considera ya superada? —le comenté.
—En la mía también —me guiñó un ojo—, pero al público le gusta y explica comportamientos femeninos que de otra manera serían inexplicables para hombres ignorantes. A veces la ciencia falsa sirve para revelar verdades sociales.
Cuando me despedí de Lope (después de prometerle que si alguna vez retornaba a mis tierras le escribiría una obra sobre viajeros del tiempo), mi aparato de navegación volvió a mostrar señales de agitación extrema. Los números corrían hacia atrás esta vez: «EMERGENCY: Pestilencia detectada en Hispalis. Chronista medicus necesario. Retroceso temporal: trece años. Año 1599. Procede inmediatamente.
No me agradó en absoluto el tono de «emergency», mas tampoco tenía muchas alternativas.
El viaje de Madrid a Sevilla en el año de mil quinientos noventa y nueve fue aventura en sí misma: caminos infestados de bandoleros, posadas que despedían olor tal como si llevaran siglos enteros sin ventilarse, y la constante sensación de que en cualquier momento podía aparecer la Santa Inquisición requiriéndome mis papeles. Y la niebla antes de llegar a Sevilla…
Cuando llegué a Sevilla, comprendí al instante por qué mi aparato de navegación había usado la palabra «emergency». El hedor a muerte se sentía a leguas de distancia, había cadáveres en las calles, y la gente caminaba con trapos tapándose el rostro. Tratábase de una epidemia de peste en toda regla.
Fue siguiendo una procesión de penitentes (mi teléfono móvil insistía en que «el target se encuentra entre los que documentan la catástrofe») como di con un tipo que tomaba notas con frenesí mientras recorría hospitales y barrios pobres.
Ⅵ

Capítulo Sexto: De la llegada a Sevilla pestilente y del encuentro con Mateo Alemán, cronista de pícaros que en realidad era el primer epidemiólogo social de la historia, aunque él creía que solo escribía aventuras de ladrones y maleantes
Mi encuentro con Mateo Alemán aconteció en plena epidemia de peste atlántica en Sevilla, en el año de gracia de mil quinientos noventa y nueve. Había llegado a la ciudad guiado por mi aparato de navegación, que insistía en que hallara a un escritor que estaba documentando enfermedades sociales cual si fueran males físicos, y hallélo recorriendo hospitales y barrios pobres con dedicación tal que habría envidiado cualquier epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud.
El hedor a putrefacción se sentía a leguas de distancia, había cadáveres apilados en las calles esperando los carros de la muerte, y la gente caminaba con trapos empapados en vinagre tapándose el rostro. Tratábase de una epidemia de peste bubónica en toda regla, la llamada «peste atlántica» que había llegado desde Flandes y se cebaba especialmente con los barrios pobres de Triana y el centro de la ciudad.
—La enfermedad del cuerpo se manifiesta en el cuerpo social —me explicaba Alemán mientras recorríamos el Hospital de las Cinco Llagas, esquivando enfermos que gemían de dolor con bubones enormes en ingles y axilas—. Escribo sobre pícaros, pero en realidad estoy haciendo la historia clínica de España. La peste mata rápido, mas la miseria mata lento. Ambas son epidemias.
Su «Guzmán de Alfarache», que acababa de publicarse aquel mismo año, no era solo narrativa picaresca; tratábase del primer estudio epidemiológico social de la literatura española. Alemán documentaba tanto la peste que devastaba la ciudad como la sífilis endémica que había debilitado a la población, mas usando pícaros como vectores de transmisión narrativa.
—Ved la diferencia —me explicaba mientras señalaba a los enfermos—. Aquellos que arden con fiebre altísima, con bubones negros en las ingles del tamaño de huevos de gallina, que supuran sangre y pus, y mueren en tres o cuatro jornadas: ésos padecen la peste que vino de Flandes. Mas aquellos otros, los de rostros carcomidos, narices caídas, cuerpos cubiertos de llagas antiguas: ésos sufren el mal francés, las bubas pestíferas que llevan años royéndoles las carnes y el juicio.
Quedéme asombrado ante la precisión de su observación clínica. Estaba documentando simultáneamente dos epidemias: una aguda y fulminante, otra crónica y destructiva.
Sacó de su bolsa un cuaderno gastado con anotaciones en pulcra letra humanística:
—La peste no distingue, mata al rico y al pobre, al noble y al pícaro. Mas mata más a los pobres porque viven hacinados, sin medios para huir, comiendo basura, durmiendo entre ratas. Familias enteras desaparecen en una semana. Las casas quedan vacías, con las puertas marcadas con cruces rojas. El miedo destruye todos los lazos: he visto madres abandonar a sus hijos pestilentes, maridos dejar a sus esposas.
Me llevó entonces por las calles de Triana, donde la peste se había cebado con especial furia, y luego al Hospital de las Bubas:
—Ved aquí el meollo de mi doctrina, y lo que intento plasmar en mi Guzmán: ambos males son hijos de la miseria. La peste llega donde ya había hacinamiento y hambre. El mal francés acompaña a la pobreza viciosa: el pícaro que hurta para comer luego busca mujer para calentarse, y halla mancebía donde ambas hambres saciar. La ramera bubosa infecta al pícaro, que distribuye el mal por todo el reino como si fuera mercader de pestilencia.
Levantó la vista hacia mí con ojos que habían visto demasiado:
—Y cuando la peste pasa, deja tras de sí mayor miseria aún. Los supervivientes quedan arruinados, sin trabajo, sin familia. Entonces vienen los otros males que tardan años en matar, mas matan igual de mal.
Mostréle en mi teléfono móvil algunos artículos sobre determinantes sociales de la salud y casi me abraza de la emoción.
—¡Exactamente! —exclamó, arrebatado—. Mira el círculo vicioso que describo: la miseria trae la peste porque los pobres viven entre ratas y porquería. La peste trae mayor miseria porque mata a los que trabajaban. La miseria trae las bubas porque empuja a la fornicación desesperada. Las bubas traen mayor miseria porque el enfermo no puede trabajar. Y así gira la rueda infernal, generación tras generación.
—Por eso escribo cual médico que soy, aunque de almas más que de cuerpos —prosiguió, entrando en materia que evidentemente le apasionaba—. Los doctores en medicina tienen sus tratados sobre la peste: queman las ropas, aíslan a los enfermos, abren los bubones con hierros candentes, purgan y sangran hasta dejar al paciente exangüe. Y sobre las bubas: el «Tractado contra el mal serpentino» del doctor Villalobos, los ungüentos de azogue que matan tantos como curan, las sangrías y purgas. Mas yo trato de remedios morales y sociales, que son los únicos que pueden prevenir estos males.
Levantó la mirada al cielo pestilente de Sevilla, como buscando testimonio divino:
—¿Por qué la peste mata más en Triana que en los barrios nobles? Porque allí viven hacinados, sin agua limpia, entre ratas y basura. ¿Por qué las bubas abundan más entre pícaros y rameras? Porque la miseria empuja a la desesperación, y la desesperación a la lujuria sin medida. La república entera enferma cuando tantos de sus miembros andan en la miseria. Como en el cuerpo humano, si un miembro se corrompe y no se cura, el mal corre por todo el cuerpo hasta matar al paciente completo.
Me llevó a ver las medidas que las autoridades habían tomado contra la peste:
—Ved cómo queman las ropas de los muertos, cómo marcan las casas infectadas, cómo prohíben las reuniones. Todo eso está bien, mas no atacan la raíz del mal. Mientras los pobres vivan hacinados como animales, mientras el hambre empuje a las mozas a venderse, mientras los pícaros no tengan otra salida que el robo y la mancebía, las pestes volverán una y otra vez.
Pasamos tres jornadas enteras recorriendo hospitales y barrios devastados. Vi bubones del tamaño de naranjas que reventaban en fuentes de pus negro. Vi enfermos de bubas con las narices carcomidas, los dientes caídos, el cabello perdido. Vi niños huérfanos vagando entre cadáveres. Vi todo el horror que la peste y la miseria pueden infligir a una ciudad.
—En mi Guzmán veréis esto explicado con casos particulares —me dijo al despedirnos—. Cada pícaro es lección de anatomía social. Cuando describo las miserias de Guzmán, las palizas que recibe, el hambre que sufre, las enfermedades que padece, no hago sino mostrar al lector el estado enfermo de España entera. La peste de este año matará a miles, mas la peste de la miseria mata a millones, lentamente, generación tras generación.
El hombre había inventado la medicina social tres siglos antes que Rudolf Virchow. Y lo contaba cual si fuera una aventura picaresca.
—Y si algún provecho sacare mi libro —añadió con voz cansada—, será que algunos poderosos, leyendo las miserias del pícaro y viendo cómo la enfermedad se ceba en la miseria, comprendan que reformar la sociedad es también medicina preventiva. Mas temo que solo leerán la aventura y no verán la lección.
Escapar de la Sevilla pestilente no resultó empresa fácil. Alemán me consiguió un salvoconducto que me identificaba como «fisico en misión investigadora», mas los controles sanitarios en las salidas de la ciudad eran estrictos en extremo. Nadie podía salir sin demostrar que no llevaba bubones ni fiebre. Tardé cinco jornadas enteras en conseguir plaza en una caravana que se dirigía a Madrid, sometiéndome a inspecciones diarias donde me palpaban ingles y axilas buscando bubones, y otras diez jornadas de viaje esquivando zonas infectadas y pueblos que habían cerrado sus puertas a todo forastero.
Durante el viaje, reflexioné sobre lo aprendido. Alemán había comprendido algo que la medicina de su tiempo ignoraba: que la enfermedad no es solo asunto de humores y miasmas, sino también de condiciones sociales y económicas. Era epidemiología social disfrazada de novela picaresca para que pasara la censura.
Mas cuando estaba por llegar a Madrid, aquella niebla temporal apareció de nuevo cubriendo el camino. Los números del dispositivo avanzaron vertiginosamente: «Salto temporal: veinte años. Año 1620. MEGA-EVENT: batalla poética épica en curso.»
Cuando finalmente llegué a la capital, ya no había controles de peste —la epidemia había pasado hacía años— mas el Madrid que encontré bullía de vida literaria. Seguí las indicaciones del aparato hasta una academia literaria del centro de la ciudad, de donde salían gritos, aplausos y lo que sonaba como multitud enloquecida. Al entrar, caí en la cuenta de que había llegado justo a tiempo para presenciar el enfrentamiento más legendario de la literatura española.
Ⅶ
Capítulo Séptimo: Que trata de la batalla poética más famosa de España, entre don Francisco de Quevedo y don Luis de Góngora, presenciada por nuestro doctor en una academia madrileña, donde se vio que ambos poetas eran también anatomistas y forenses sin título
El combate entre Quevedo y Góngora aún era legendario en mi época, mas presenciarlo en directo fue como contemplar a Eminem enfrentarse a Jay-Z, aunque con jubones de terciopelo.
Hallélos en el Madrid de mil seiscientos veinte, en plena batalla de sonetos en la casa de las siete chimeneas, que semejaba un club de freestyle underground. Quevedo había llegado con su cojera característica y aquella sonrisa siniestra que prometía masacre verbal. Góngora, impecable como siempre, mirábalo con esa superioridad que solo pueden permitirse los genios que saben que son genios.
—Vuestras narices, don Luis, merecen tratado aparte —comenzó Quevedo con esa voz que cortaba como bisturí.
Y entonces soltó el soneto completo que me había aprendido de memoria en el instituto, mas escucharlo en directo, con Góngora delante, fue como presenciar una autopsia poética aconteciendo ante mis ojos:
Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una alquitara medio viva,
érase un peje espada mal barbado.
Érase un reloj de sol mal encarado,
érase un elefante boca arriba,
érase una nariz sayón y escriba,
un Ovidio Nasón mal narigado.
Érase el espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
los doce tribus de narices era.
Érase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera,
sabañón garrafal, morado y frito.
Cada verso era un diagnóstico anatomopatológico perfecto. Quevedo no solo se burlaba: diseccionaba, describiendo hipertrofia nasal con posible rinofima asociado. Cuando llegó a «érase una nariz sayón y escriba», Góngora palideció cual si le hubieran hecho una biopsia en vivo.
—Magistral descripción anatómica —le comenté en un aparte—. Cada verso identifica una deformidad específica de los tejidos. —¿Estudiásteis medicina, don Francisco? —le pregunté entonces.
—La malicia es cirugía del alma —me susurró—. Y yo soy el mejor cirujano de vicios de Madrid. Es método científico aplicado a la sátira, pensé para mi
Góngora, que había permanecido en silencio durante el ataque, se levantó con dignidad imponente. El público guardó silencio expectante.
—Don Francisco —dijo con voz serena—, si del cuerpo mortal hablamos, permitidme mostraros cómo se describe el proceso de la muerte, quizá la vuestra, con verdadera precisión.
Y entonces recitó su famoso soneto a la rosa:
Ayer naciste, y morirás mañana.
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida?
¿Para vivir tan poco estás lucida,
y para no ser nada estás lozana?
Si te engañó su hermosura vana,
bien presto la verás desvanecida,
porque en tu hermosura está escondida
la ocasión de morir muerte temprana.
Cuando te corte la robusta mano,
ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte.
No presumas de rosa, que, ufana, hueles,
pues serás con breve paso tarde deshecho en tierra,
en humo, en polvo, en sombra, en nada.
Me quedé asombrado. Era medicina forense en verso. El hombre describía la putrefacción y descomposición de los tejidos con la precisión de un tanatólogo.
“—Observad— me explicó Góngora dirigiéndose a mí—, describo las fases exactas de la descomposición: primero la pérdida de turgencia y hermosura («desvanecida»), luego la disgregación («deshecho en tierra»), la volatilización («en humo»), la pulverización final («en polvo»), la ausencia de forma («en sombra»), y finalmente la nada absoluta. Es el proceso completo de la muerte.”
—En mi época —le dije impresionado— lo llamamos autólisis, seguida de putrefacción, esqueletización y disgregación final.
—Los nombres cambian —sonrió Góngora—, mas el proceso permanece idéntico. La diferencia entre don Francisco y yo es simple: él disecciona lo grotesco, yo disecciono lo sublime. Ambos somos anatomistas.
La batalla duró tres horas enteras. Al final, declararon empate porque ninguno de los espectadores presentes se atrevía a enfadar a semejantes bestias literarias.
Después del espectáculo, mientras el público se dispersaba comentando con excitación la batalla que acababan de presenciar, mi aparato de navegación empezó a emitir señales más tranquilas. Los mensajes habían cambiado de tono: «Misión contemplativa activada. Busca al médico del alma. Localizando convento…»
Estaba claro que después de tanta intensidad literaria, mi dispositivo temporal había decidido que necesitaba yo algo más reflexivo. Las indicaciones me condujeron por las calles de Madrid hasta un convento donde, según mi pantalla luminosa, se encontraba «un dramaturgo-teólogo especializado en patologías del alma.»
Lo que no esperaba era hallar a un fraile que estaba resolviendo problemas psiquiátricos con la misma atención que cualquier psicólogo moderno, mas usando teología en lugar de psicoanálisis.
Ⅷ
Capítulo Octavo: Del encuentro con fray Gabriel Téllez, llamado Tirso de Molina, en un convento de Madrid, donde nuestro doctor descubrió que don Juan Tenorio no era personaje de teatro sino caso clínico de trastorno antisocial, y que los frailes del XVII sabían más de psiquiatría que muchos especialistas actuales
Hallé a Gabriel Téllez (Tirso de Molina) en un convento de Madrid, donde estaba componiendo «El burlador de Sevilla» mientras atendía a monjas que padecían lo que él llamaba «mal de amores» y que cualquier psiquiatra moderno habría diagnosticado como trastorno conversivo.
Siendo yo traumatólogo de profesión, estoy acostumbrado a tratar no solo fracturas y heridas, sino también el trauma psicológico que las acompaña. TEPT, trastornos adaptativos, somatizaciones… Parte del oficio. Así que cuando vi a Tirso manejando síntomas psicosomáticos con terapia narrativa, reconocí al instante a un colega.
—Frater Gabriel— me presenté usando mi mejor latín macarrónico,—venio ex terris longinquis ad studium vuestras… eh… curas animarum.
—¿Sois médico extranjero?— me preguntó en castellano, salvándome de seguir con mi chapuza latina—. Bienvenido seáis.
Resultó ser Tirso el primer psiquiatra de la literatura española. Había desarrollado un sistema completo de diagnosis de patologías morales que se manifestaban en síntomas físicos perfectamente catalogados. Era como contemplar un protocolo de psiquiatría de enlace del siglo XVII.
—Don Juan Tenorio no es personaje, es caso clínico —me explicaba mientras observaba a una monja que se quejaba de «vapores» y sofocaciones—. Complexión colérica extrema: sangre que arde, pecho que se inflama, corazón que late como volcán.
Trastorno antisocial de la personalidad con rasgos narcisistas, pensé para mis adentros. O un posible trastorno bipolar en fase maníaca.
—Mostradme —le pedí con curiosidad—. ¿Cómo se manifiesta esa complexión colérica en vuestros versos?
Tirso tomó entonces un manuscrito de «El burlador de Sevilla» y comenzó a leerme algunos pasajes:
—Escuchad a don Juan cuando Catalinón le advierte sobre el castigo divino:
CATALINÓN: Mal cristiano sois, señor.
DON JUAN: ¿Por qué dices que lo soy?
CATALINÓN: Que nunca os vi rezar misa, ni besar la Cruz, ni oír sermón.
DON JUAN: ¿Eso me reprocha a mí?
—Ved aquí —me explicó Tirso—, la ausencia completa de remordimiento, la incapacidad de reconocer la falta. Es síntoma cardinal de la complexión colérica desatada.
Continuó leyendo otro fragmento:
—¿Tan largo me lo fiáis?
—¿Oís esa frase? «¿Tan largo me lo fiáis?» —me señaló Tirso con énfasis—. Don Juan vive solo en el instante presente, sin capacidad de prever consecuencias. Es impulsividad pura, incapacidad de dilación del placer. Los médicos lo reconocen como síntoma de la bilis amarilla en exceso.
—En mi tierra de origen lo llamaríamos impulsividad patológica con ausencia de planificación a futuro —le comenté.
—¿Estudiásteis medicina?— le pregunté entonces.
—La teología es medicina del alma, y el alma enferma se manifiesta en el cuerpo. Observad a don Juan: «Mi sangre arde como fuego, y en el pecho se me enciende una furia que no riego.»
Abrió el manuscrito en otra página y me leyó:
—Sevilla a voces me llama el Burlador, y el mayor gusto que en mí puede haber es burlar una mujer y dejarla sin honor.
—Ved aquí la patología completa —me explicó—. No hay placer en el amor mismo, sino en la destrucción, en el engaño. Es perversión del deseo natural. La sangre colérica ha corrompido no solo el cuerpo, sino también el juicio moral.
Era un diagnóstico perfecto de hipertermia psicógena con taquicardia asociada. El fraile había descrito el trastorno antisocial de la personalidad usando la teoría de los humores, mas con una precisión clínica que habría impresionado a cualquier psiquiatra forense.
—En las tierras del norte vemos casos similares en hospitales —le comenté—. Enfermos que llegan con gran agitación, calenturas, corazón muy acelerado… Generalmente después de beber brebajes extraños o en ataques de locura súbita.
—¿Y cómo los curáis?
—Les damos pociones para calmarlos, vigilamos su pulso y respiración, y los aislamos hasta que recobren el juicio.
—Nosotros usamos teatro —me sonrió—. Les mostramos su enfermedad representada en escena. Ver su mal en otros los ayuda a reconocerlo en sí mismos.
«Terapia narrativa», pensé. «El fraile ha inventado la psicoterapia dramática.»
—¿Y el castigo final? ¿La mano del comendador? (véase el final de «El burlador de Sevilla”)
—Muerte súbita por gran susto del corazón —me guiñó un ojo—. La culpa mata tanto como el veneno. El corazón se para cuando el alma sufre demasiado peso.
Quedéme helado. Estaba describiendo exactamente lo que en mi época llamábamos síndrome de Takotsubo, mas usando el lenguaje médico del XVII.
Mi despedida de Tirso fue melancólica. Había pasado una semana entera en el convento, ayudándole a atender a monjas con problemas psicológicos y aprendiendo sobre su método de «cura de almas» que era pura psicoterapia disfrazada de teología. Cuando mi aparato de navegación volvió a activarse, los mensajes tenían un tono casi nostálgico: «Última misión detectada. El gran maestro del teatro-terapia te espera. Salto temporal necesario: quince años. Año 1635.Procede a la cita final.»
Sabía que mi aventura temporal estaba llegando a su fin. Notábalo en la manera en que el dispositivo me guiaba: ya no eran saltos bruscos entre ciudades, sino un paseo tranquilo por Madrid, atravesando aquella niebla que ahora reconocía como cortina entre las tiempos, hasta llegar al teatro más importante de la ciudad.
Cuando llegué al Corral de la Cruz, comprendí por qué mi aparato de navegación había guardado este encuentro para el final. Si había un escritor que había logrado convertir la medicina en espectáculo masivo, era él.
Ⅸ
Capítulo Noveno: En que se cuenta el último encuentro, con don Pedro Calderón de la Barca en el Corral de la Cruz, donde se vio que había convertido el teatro en la primera clínica de salud mental de la historia, y que el público pagaba por ver representadas sus propias neurosis sin saberlo
Mi último encuentro significativo fue con Pedro Calderón de la Barca, al que hallé dirigiendo un ensayo de «La vida es sueño» en el Corral de la Cruz. El teatro estaba repleto de nobles, burgueses y pueblo llano que habían venido buscando entretenimiento y se estaban llevando una sesión de psicoanálisis colectivo sin percatarse de ello.
—Vuestro Segismundo —le comenté después de la función— parece diagnosticado según los tratados de melancolía más modernos.
Calderón quedóse mirándome como si hubiera yo descubierto algo obvio que nadie había visto antes.
—¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción —recitó pensativo—. Es la descripción exacta de la melancolía adusta. El príncipe está enfermo, no es malvado.
Llevóme a su estudio, donde tenía una biblioteca médica que habría envidiado cualquier psiquiatra moderno: Galeno, Avicena, tratados medievales sobre los temperamentos, estudios sobre la locura…
—El teatro es terapia colectiva —me explicó—. La gente viene creyendo que va a ver una historia, pero lo que ve es el reflejo de sus propios males. Segismundo es el hijo maltratado que todos llevamos dentro, Rosaura es la mujer que busca justicia en un mundo injusto, Clotaldo es el padre que debe elegir entre el poder y el amor.
—Mostradme —le pedí—. ¿Cómo describís exactamente esa patología en vuestros versos?
Calderón tomó entonces un manuscrito y leyó en voz alta algunos pasajes de «La vida es sueño»:
—Nace el ave, y con las galas / que le dan belleza suma, / apenas es flor de pluma, / o ramillete con alas, / cuando las etéreas salas / corta con velocidad, / negándose a la piedad / del nido que deja en calma; / ¿y teniendo yo más alma, / tengo menos libertad?
—Ved aquí —me explicó—, Segismundo no solo se queja de su encierro, sino que usa la naturaleza como espejo de su condición. Compara su estado con el de las aves, los peces, los brutos. Es la mente del melancólico que busca orden en el caos de su sufrimiento.
Continuó leyendo:
—Apurar, cielos, pretendo, / ya que me tratáis así, / qué delito cometí / contra vosotros naciendo; / aunque si nací, ya entiendo / qué delito he cometido: / bastante causa ha tenido / vuestra justicia y rigor, / pues el delito mayor / del hombre es haber nacido.
—¿Veis? —me dijo con satisfacción—. Aquí está el síntoma cardinal de la melancolía adusta: la culpa existencial, el sentimiento de que el propio nacimiento es una falta. Los médicos de mi tiempo lo reconocen al instante.
—Es extraordinario —admití—. En mi época lo llamaríamos depresión existencial con ideación culposa.—¿Y «El médico de su honra»? —le pregunté entonces.
—Ah, ese es mi tratado sobre la locura de los celos masculinos —dijo con una sonrisa irónica—. Dejadme mostraros la mente de Gutierre.
Abrió otro manuscrito y comenzó a leer:
—¿Hay aquí algún cirujano? —pregunta Gutierre en la obra, y cuando llega el cirujano Ludovico, ordena—: Sangradla, que es menester / sacarla del cuerpo / toda la sangre… ¿Entendéis? / Toda, toda, sin que quede / gota de sangre; seguid / la vena hasta el fin.
Me quedé helado al escuchar aquello.
—Es un asesinato—exclamé—. Usa el lenguaje de la medicina para cometer un crimen.
—Exactamente —asintió Calderón—. Gutierre cree que está curando su honra, pero en realidad está matando a una mujer inocente por celos imaginarios. La «sangría» es tratamiento médico legítimo, pero él lo corrompe, lo convierte en instrumento de muerte. Es un estudio sobre cómo la melancolía colérica corrompe el juicio hasta convertir al hombre en asesino que se cree justiciero.
—Y el público… —comencé a decir.
—El público lo acepta como drama de honor —me interrumpió—, sin darse cuenta de que está viendo a un loco furioso en acción, a un hombre poseído por los celos que usa la medicina como arma. Por eso es teatro-terapia: les muestro sus propios demonios sin que lo sepan.
Calderón había convertido el teatro en la primera clínica de salud mental de la historia. El público pagaba por ver sus propias neurosis representadas en escena.
Pasé mis últimos días en el siglo décimo séptimo con Calderón, observando sus ensayos y escuchándole explicar la psicología de sus personajes. Era como tener lecciones magistrales de dramaturgia y medicina del alma al mismo tiempo.
Fue durante una de nuestras conversaciones sobre si Segismundo era compatible con las teorías que yo conocía sobre trauma infantil, cuando mi aparato de navegación empezó a comportarse de manera extraña. La pantalla parpadeaba entre mensajes en latín y español, cual si estuviera luchando entre dos épocas: «Missio completa… but wait… tempus fugit… return protocol activated…»
—¿Ocurre algo con vuestro pergamino parlante? —me preguntó Calderón, notando mi preocupación.
—Creo que es hora de volver a casa, maese Pedro—le dije, sintiéndome súbitamente melancólico.
Ⅹ
EPILOGO: donde el involuntario viajero retorna a su tiempo y duda si hubo razón de viaje sin razón de locura
Mi vuelta al presente aconteció tan inesperadamente como mi partida al pasado. Hallábame yo en Madrid, en el estudio de Calderón, cuando mi teléfono móvil empezó a sonar de manera descontrolada y apareció una voz femenina que decía: «Recalculando ruta temporal. Iniciando secuencia de retorno. Gire a la derecha en doscientos metros hacia el siglo XXI.»
Levantóse la niebla, hízose presente el silencio del campo, y de súbito me hallé en la misma carretera de Betanzos donde había comenzado todo, con mi carruaje motorizado moderno, mi conexión inalámbrica funcionando, y las notificaciones de WhatsApp acumulándose cual si no hubiera estado cuatro siglos perdido en el tiempo.
¿Había sido real aquello? Tres días de guardia en el servicio de Traumatología pueden hacer estragos terribles en la mente. Hay casos bien documentados de alucinaciones por privación de sueño en personal médico. Quizá todo había sido un sueño lúcido, una proyección de mis conocimientos sobre historia de la medicina mezclada con el agotamiento extremo.
Mas algo no cuadraba. Revisé mi teléfono móvil y hallé horas enteras de audio grabado. Voces, conversaciones, incluso lo que sonaba como música de laúd de fondo. ¿Había sido mi mente agotada interpretando sonidos reales? ¿O realmente había documentado algo imposible? Las voces en las grabaciones parecían verdaderas, los conocimientos médicos que describían resultaban precisos para el siglo XVII… mas la calidad del audio era extraña, como filtrada por siglos de distancia.
Y sobre todo, fuera real o producto de mi mente fatigada, aquella experiencia me había hecho reflexionar sobre algo que no enseñan en las facultades de medicina. Los grandes escritores nunca escriben desde la ignorancia. Si realmente había conocido a Cervantes, Lope, Quevedo, Calderón… o si mi subconsciente había recreado sus personalidades, el mensaje era el mismo: todos poseían conocimientos médicos notables para su época, todos entendían que las emociones humanas tienen su anatomía propia, y sabían leer en el cuerpo los signos del alma.
Como medico, veo a diario el momento exacto en que la literatura se encuentra con la medicina: cuando debo explicar a un paciente qué significa «fractura conminuta» o «lesión medular incompleta», cuando tengo que hallar las palabras justas para transmitir esperanza sin mentir sobre el pronóstico, cuando escribo un informe pericial que puede cambiar la vida de alguien en un juicio. ¿Habían sido aquellas conversaciones del pasado las que me hicieron consciente de esto? ¿O había sido siempre obvio y mi mente cansada simplemente lo había dramatizado en forma de aventura temporal?
Ahora, cada vez que leo un pasaje del Quijote o de una obra de Calderón, no veo solo literatura. Veo historias clínicas, tratados de psiquiatría, manuales de medicina militar y estudios epidemiológicos disfrazados de arte. Y cuando alguien me pregunta cómo es posible que los escritores del XVII fueran tan buenos describiendo enfermedades y pasiones humanas, les cuento que es muy simple: eran médicos que escribían, o escritores que estudiaban medicina.
En mi consulta tengo ahora una cita atribuida a Cervantes: «La literatura es medicina del alma, y la medicina es literatura del cuerpo.» Mis pacientes piensan que es una frase motivacional moderna. Si supieran que me la dijo un manco de Lepanto en una venta de La Mancha hace cuatrocientos años…
Aunque eso sí: la próxima vez que viaje a Betanzos, llevaré baterías de repuesto y mi maletín de urgencias. Uno nunca sabe cuándo va a tener que documentar otro viaje temporal involuntario. O cuándo va a toparse con un cirujano del siglo XVII que necesite una segunda opinión traumatológica.
Veritas temporis filia est
P.S.: No he vuelto a realizar guardias en hospital alguno.
Colofón
Acabóse de imprimir este libro, intitulado «Médicos y Poetas: Encuentros Imposibles en el Siglo de Oro. Crónicas de un Viajero perdido», en la muy noble y coronada villa de Madrid, en casa de Luis Sánchez, impresor del Rey Nuestro Señor, a costa de Miguel Martínez, librero de Corte.
Acabóse a quinze días del mes de noviembre, año del Nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil y seiscientos y treinta y cinco años.
A honra y gloria de Dios Nuestro Señor, y de la gloriosa Virgen María su Madre, y del bienaventurado Santiago, Patrón de las Españas, y para utilidad de los estudiosos de medicina y buenas letras.
Nihil obstat quominus imprimatur
Deo gratias
Hallaráse este libro en casa de Miguel Martínez, librero, en la Puerta del Sol, junto al Hospital de la Corte. Y en Sevilla, en casa de Clemente Hidalgo. Y en Salamanca, en casa de Antonia Ramírez, viuda.
Con privilegio
En Madrid
MDCXXXV