El Triunfo de la Mediocridad: De Marx a las Redes Sociales
Este ensayo nació de un intercambio casual por WhatsApp con mi hermano Xurxo, quien tuvo la perspicacia de reconocer ecos marxistas en mis reflexiones sobre la decadencia de Occidente. Su observación me picó la curiosidad y me llevó a indagar más profundamente en las ideas del barbudo de Tréveris, solo para reafirmar que sus errores eran aún más graves de lo que recordaba. Y después me fui a comer con Arturo, como es sana costumbre de viernes, en la sobremesa hablamos de IA y otras cosas. Y ya se mezcla todo de extraña manera, y un puzzle toma forma.
Siendo este ya el tercer ensayo crítico social que escribo en poco tiempo, debo advertir que ser Casandra todo el tiempo no es una buena opción, pido disculpas por ello, pero a veces la realidad se empeña en ofrecernos material tan jugoso que resulta imposible resistirse a la tentación de analizarlo.
La ironía del burgués
Hay una ironía deliciosa en que Karl Marx, el gran teórico de la explotación obrera, fuera él mismo un burgués acomodado que jamás dio «un palo al agua» en su vida. Mientras escribía sobre la alienación del trabajador desde su cómodo escritorio londinense, vivía plácidamente del dinero de su familia y de las generosas aportaciones de Friedrich Engels, hijo de un industrial textil. Es decir, el gran crítico del capitalismo subsistía gracias a las plusvalías que tanto despreciaba. Pero esta contradicción biográfica no es solo una anécdota divertida; es el síntoma de un fenómeno mucho más profundo y peligroso que José Ortega y Gasset intuyo magistralmente en «La rebelión de las masas» y que hoy, en plena era digital, ha alcanzado proporciones desproporcionadas.
Marx se equivocó en casi todo, empezando por su teoría del valor-trabajo, que ignora olímpicamente que el valor de las cosas no depende del sudor invertido en crearlas sino de lo que la gente esté dispuesta a pagar por ellas. Uno puede pasar años tallando la escultura más laboriosa del mundo, pero si nadie la quiere, su valor comercial será exactamente cero. Mientras tanto, un simple tweet puede generar millones en valor de mercado.
Su concepto de plusvalía como «explotación» también hace agua por todos lados: sin expectativa de ganancia, nadie invertiría, no habría innovación, no habría empleos, y la sociedad se quedaría estancada en la Edad Media. La plusvalía no es robo; es el motor del progreso.
Pero lo más revelador del error marxista es su incomprensión total de cómo funciona realmente el mercado laboral. Marx predijo pauperización creciente cuando ha ocurrido exactamente lo contrario. En las economías desarrolladas, las empresas compiten ferozmente por el talento, ofreciendo mejores condiciones porque un trabajador alienado es un trabajador improductivo. Es el propio mecanismo del mercado el que regula la explotación: los empresarios que maltratan a sus empleados pierden competitividad y desaparecen.
La ceguera de Marx tenía una causa muy simple: teorizar sobre la realidad del trabajo desde la comodidad burguesa es como escribir sobre los peligros del mar desde una hamaca en la playa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque este mismo fenómeno se ha convertido en la marca distintiva de nuestra época.
La profecía de Ortega y Gasset
Ortega y Gasset vio venir el tsunami mucho antes de que rompiera. En «La rebelión de las masas» describió con precisión quirúrgica cómo el «hombre-masa» —esa criatura que opina sobre todo sin saber de nada— estaba ocupando espacios que tradicionalmente requerían preparación y conocimiento. El problema no era la democratización del acceso a la información, sino la confusión entre «tener una opinión» y «tener criterio». Lo que no pudo prever es que la tecnología multiplicaría este fenómeno hasta niveles fuera de control.
Las redes sociales han democratizado la voz pública, pero sin democratizar la responsabilidad que debería acompañarla.
Antes existían filtros imperfectos pero efectivos: editores, instituciones académicas, medios profesionales que establecían cierta barrera entre la opinión informada y el ruido de fondo. Ahora cualquier imbécil con Wi-Fi puede alcanzar mayor visibilidad que un experto que ha dedicado décadas a estudiar un tema. Peor aún: los algoritmos premian precisamente lo más escandaloso, lo más simplificado, lo más emocional, convirtiendo el debate público en un circo perpetuo donde los payasos tienen más audiencia que los malabaristas.
El resultado es una inversión completa de la lógica meritocrática. En lugar de que los mejores argumentos se impongan por su solidez, triunfan los más virales. En lugar de que la preparación otorgue autoridad, la confiere el número de seguidores.
Hemos creado una sociedad donde la ignorancia grita más fuerte que el conocimiento, y donde admitir que algo es complicado se interpreta como una confesión de incompetencia.
La mediocridad enquistada
 Pero aquí viene lo verdaderamente perverso del asunto: los mediocres que han llegado al poder gracias a este ruido digital no son, necesariamente, idiotas. Saben perfectamente que ciudadanos mejor informados representan una amenaza existencial para su supervivencia política. De ahí que, una vez enquistados en el poder, dediquen sus energías no a resolver problemas sino a perpetuar la ignorancia que los mantiene en sus sillones. Es la estrategia perfecta: diseñar sistemas educativos vaciados de contenido riguroso, promover el relativismo epistemológico donde «todas las opiniones valen igual«, eliminar la competencia y el mérito bajo el pretexto de la «inclusión«, y deslegitimar sistemáticamente la excelencia tachándola de «elitismo«.
Pero aquí viene lo verdaderamente perverso del asunto: los mediocres que han llegado al poder gracias a este ruido digital no son, necesariamente, idiotas. Saben perfectamente que ciudadanos mejor informados representan una amenaza existencial para su supervivencia política. De ahí que, una vez enquistados en el poder, dediquen sus energías no a resolver problemas sino a perpetuar la ignorancia que los mantiene en sus sillones. Es la estrategia perfecta: diseñar sistemas educativos vaciados de contenido riguroso, promover el relativismo epistemológico donde «todas las opiniones valen igual«, eliminar la competencia y el mérito bajo el pretexto de la «inclusión«, y deslegitimar sistemáticamente la excelencia tachándola de «elitismo«.
Esta es la fase terminal de la rebelión de las masas: la mediocridad enquistada intentado perpetuándose a sí misma. Es un círculo vicioso perfecto: votantes poco informados eligen líderes mediocres, que implementan políticas que garantizan que los futuros votantes sigan siendo poco informados.
El ecologismo de salón es un ejemplo perfecto de este fenómeno. Celebrities que viajan en jets privados predicando sobre la huella de carbono, políticos que proponen restricciones energéticas desde sus mansiones climatizadas, activistas universitarios que nunca han trabajado un día en una fábrica decidiendo qué industrias deben desaparecer. Es Marx redivivo: privilegiados teorizando sobre sacrificios que otros deberán hacer, mientras ellos continúan disfrutando de las comodidades que critican.
Lo fascinante es observar cómo se ha invertido completamente el prestigio social. Antes se admiraba al que sabía, al que había estudiado, al que había demostrado competencia en su campo. Ahora se venera al «auténtico«, al «genuino«, al que «habla desde el corazón» sin contaminar su pureza emocional con hechos incómodos. Es la apoteosis del anti-intelectualismo: no solo se tolera la ignorancia, sino que se la celebra como una virtud.
Marx, desde su privilegiada tumba burguesa, probablemente estaría orgulloso: al final, su visión de una sociedad igualitaria se ha cumplido, solo que hacia abajo. Todos somos igual de ignorantes, y esa ignorancia democrática es la nueva serpiente que expulsara a Adan y Eva del paraíso.
El fin del juego
 La historia tiene un sentido del humor retorcido, y justo cuando parecía que la mediocridad había ganado la partida definitivamente, aparece una tecnología que va a crear la división de clases más brutal que haya existido jamás. No será una división entre capitalistas y obreros, como fantaseaba Marx, sino algo mucho más definitivo: una separación entre los cognitivamente adaptados y los cognitivamente extintos. El barbudo de Tréveris se equivocó de revolución: la verdadera lucha de clases no va a ser por los medios de producción, sino por los medios de amplificación intelectual.
La historia tiene un sentido del humor retorcido, y justo cuando parecía que la mediocridad había ganado la partida definitivamente, aparece una tecnología que va a crear la división de clases más brutal que haya existido jamás. No será una división entre capitalistas y obreros, como fantaseaba Marx, sino algo mucho más definitivo: una separación entre los cognitivamente adaptados y los cognitivamente extintos. El barbudo de Tréveris se equivocó de revolución: la verdadera lucha de clases no va a ser por los medios de producción, sino por los medios de amplificación intelectual.
Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva aristocracia cognitiva que está dejando atrás a las masas a una velocidad que haría palidecer de envidia a cualquier revolución industrial. Mientras los mediocres siguen discutiendo si la inteligencia artificial es «peligrosa» desde la comodidad de su ignorancia tecnológica, las élites intelectuales ya han entendido el juego: no se trata de competir con las máquinas, sino de usarlas como amplificadores de la capacidad humana. Sus hijos ya están aprendiendo prompt engineering en colegios caros, una disciplina que podríamos llamar humorísticamente «prompería» —el arte de ser un prompero experto, una especie de encantador de serpientes digitales que sabe qué teclas tocar para que la máquina produzca magia.
Esta nueva división social va a ser implacable porque no depende de los caprichos del nacimiento o la suerte económica, sino de algo mucho más básico: la capacidad de aprender y adaptarse. Los que entiendan cómo funciona esta nueva realidad se volverán exponencialmente más poderosos, mientras que los que se resistan por pereza intelectual, miedo o simple estupidez se convertirán en los nuevos indios de la revolución digital. Al igual que los pueblos nativos que no comprendieron la llegada de los conquistadores con sus caballos y armas de fuego, estos rezagados cognitivos serán arrollados por una fuerza que ni siquiera alcanzan a comprender.
Es darwinismo cognitivo en estado puro, una selección natural acelerada donde la supervivencia depende de la inteligencia adaptativa. Los que sepan ser «IA-fluent» —dominar el arte de la colaboración humano-máquina— se convertirán en una clase dirigente cognitiva, mientras que el resto se verá relegado a trabajos que la inteligencia artificial no puede hacer todavía: limpiar baños, cuidar ancianos, recoger basura…
Irónico, ¿verdad? Después de décadas de despreciar el trabajo manual, va a resultar que será lo único que les quede a los que no sepan pensar.
El último acto
Las élites económicas e intelectuales ya están maniobrando con astucia estratégica.
Hay un matiz crucial: acorraladas por la ola woke que convertía cualquier espacio intelectual en un campo de minas, adoptaron la hibernación. Mientras los mediocres celebraban haber «conquistado» universidades y medios, las verdaderas élites se retiraron silenciosamente a preparar a sus hijos para la próxima revolución. Han entendido que esta revolución es civilizacional, no solo tecnológica, y están educando a sus descendientes para ser los arquitectos de ese nuevo mundo. No serán empleados de la era de la IA; serán sus señores feudales.
Esta estrategia silenciosa está a punto de revelarse brutalmente. La IA no entiende de narrativas woke ni corrección política: solo responde a competencia cognitiva real. Y ahí se hará patente la diferencia abismal entre quienes perdieron años discutiendo pronombres (El, ella, elle, nosotres…) y quienes los invirtieron desarrollando verdaderas capacidades intelectuales.
 Y nosotros, los que hemos tenido la lucidez de ver venir esta ola pero ya no tenemos la energía vital para surfearla completamente, nos quedamos en una posición curiosa: somos los últimos espectadores conscientes de una era que se acaba.
Y nosotros, los que hemos tenido la lucidez de ver venir esta ola pero ya no tenemos la energía vital para surfearla completamente, nos quedamos en una posición curiosa: somos los últimos espectadores conscientes de una era que se acaba.
Con una copa en la mano, sentados en nuestro sillón dignamente gastado, y la perspectiva que dan los años, observamos cómo nuestros hijos se preparan para habitar un mundo que nosotros apenas alcanzamos a vislumbrar.
Mientras Troya arde mansamente a nuestros pies.
La venganza de la meritocracia será silenciosa pero letal. No habrá revolución proletaria, ni siquiera protestas masivas. Simplemente, los incompetentes se volverán irrelevantes tan gradualmente que ni siquiera se darán cuenta de cuándo perdieron la partida.
Sus voces se irán apagando conforme descubran que ya nadie los escucha, que el mundo real funciona sin su participación, que sus opiniones sobre temas complejos han sido reemplazadas por análisis mucho más sofisticados producidos por la colaboración entre inteligencias humanas preparadas e inteligencias artificiales potentes.
Al menos tuvimos la lucidez de entender lo que estaba pasando, y eso, en estos tiempos de ceguera voluntaria, ya es un privilegio que vale la pena defender hasta el final.
Dirán ustedes que si eso ocurre, también nosotros, los boomers, nos iremos al diablo. Y sí, en efecto. Nos iremos con todos. Faltaría más. Pero podrán reconocernos entre quienes suelten carcajadas. «Aquí murió Sansón», dirá esa risa, «con todos los filisteos.» *
* Esta frase no es, por lo menos no completamente, mía. creo recordar haber leído algo parecido en un artículo de Don Arturo P. Reverte.
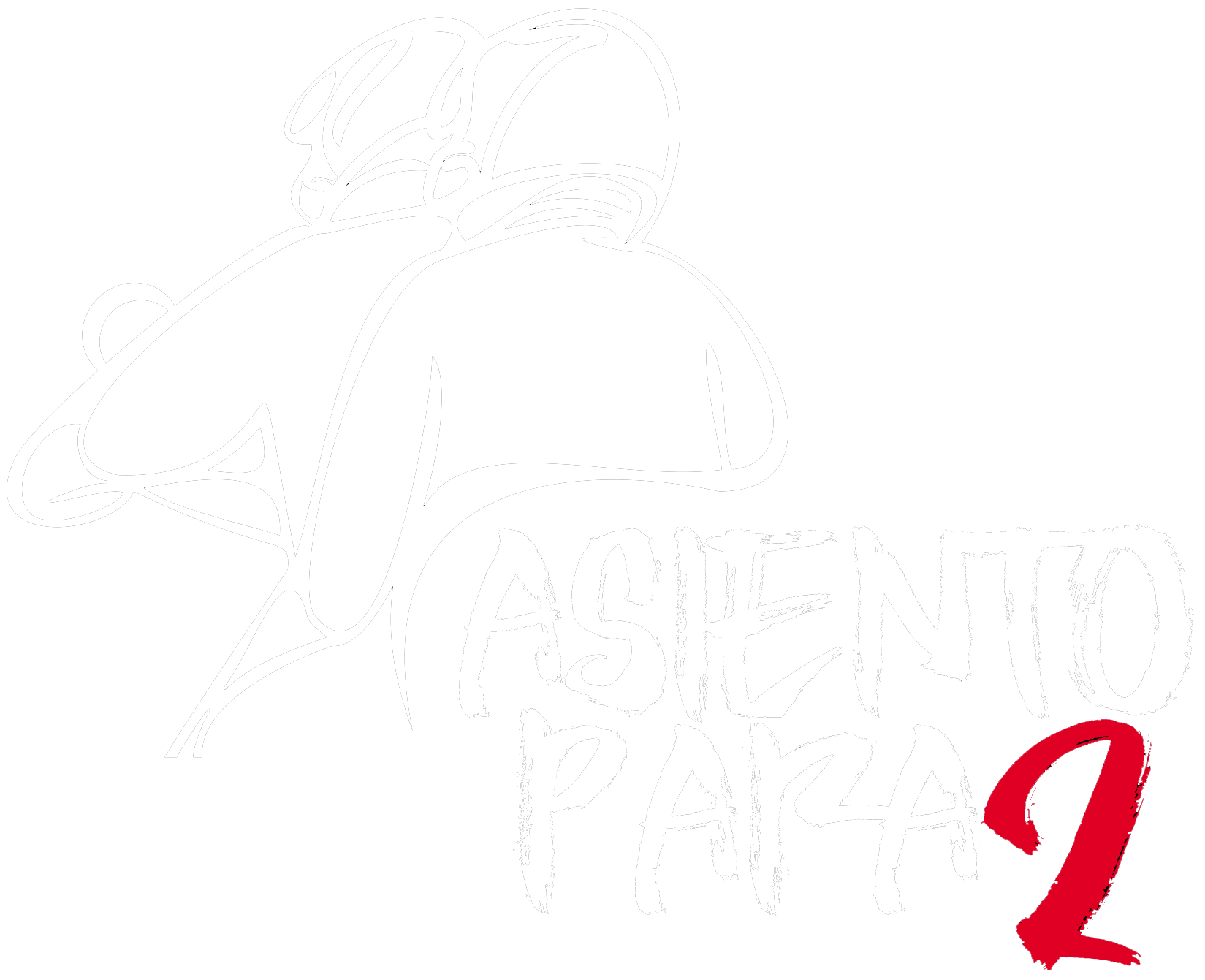
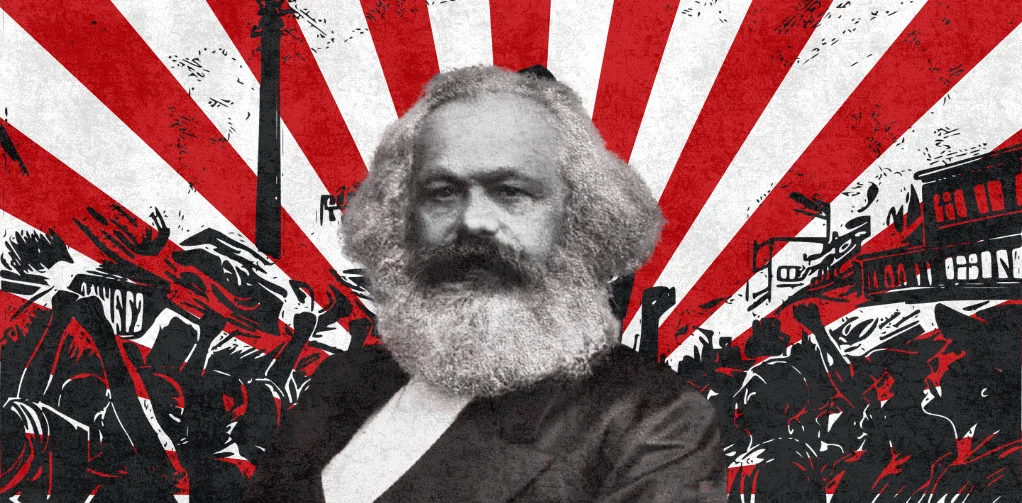


3 Comments
Pedro
Magistral una vez más.
Mensaje claro y contundente, un martillazo gordo y necesario en el centro del “asunto” con el que convivimos. Parece que hayas usado el martillo de cualquier símbolo y dejaste ahora una hoz solitaria…
Pako G.
Que buena analogía. Le hemos robado el martillo a Marx!!!