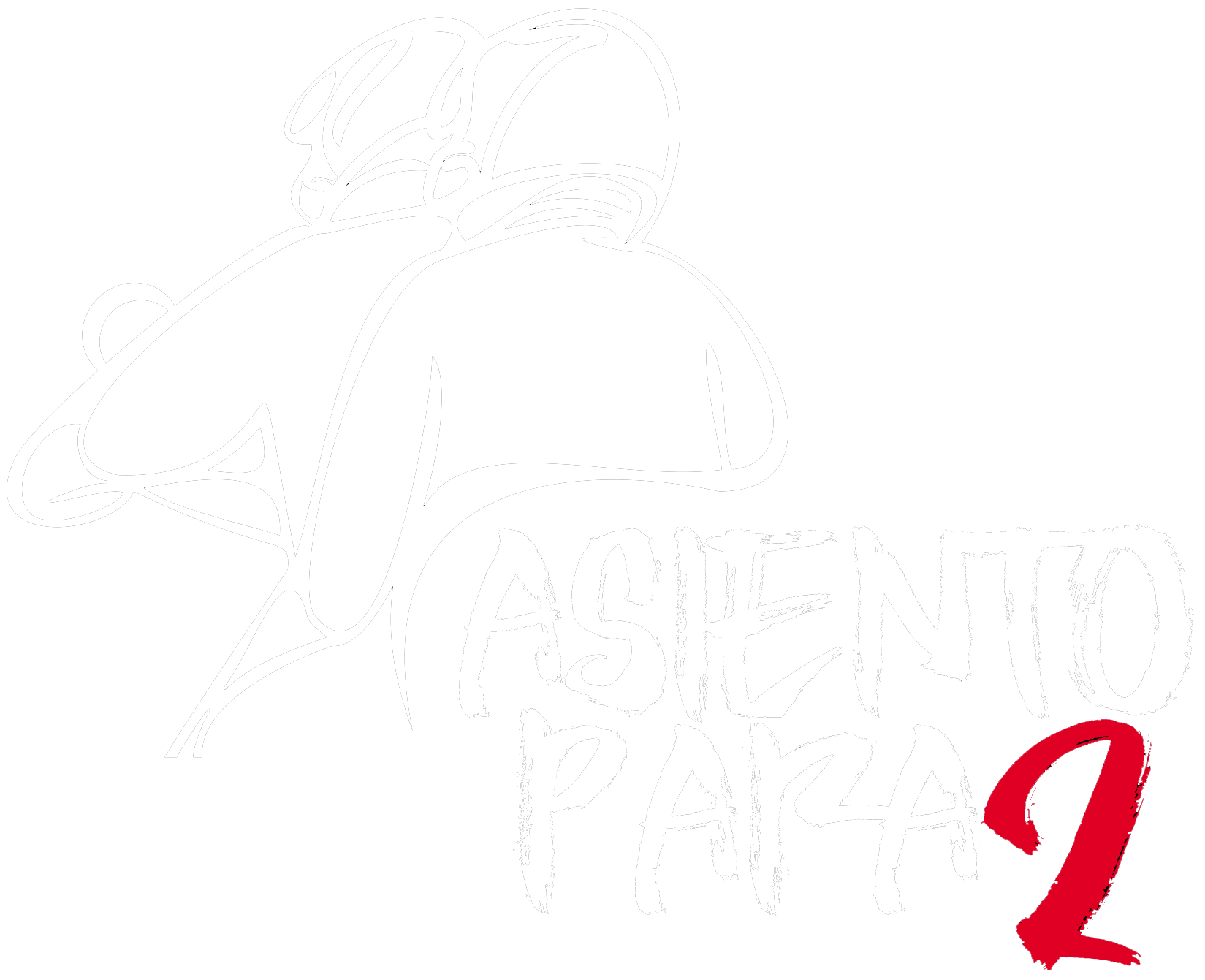NO HAY HUEVOS
Tratado breve sobre la escasez nacional de huevos
España se ha quedado sin huevos.
El dato es objetivo, verificable. En los supermercados escasean y se han convertido en artículo de lujo. En la ciudadanía los síntomas son visibles a simple vista. Sospecho que ambas carencias comparten etiología: un exceso de regulación y un déficit de arrestos para mandarla al carajo.
Hubo un tiempo —y no hace tanto— en que este país tenía huevos de sobra. Los producían las gallinas de la abuela, y los exhibía el ciudadano medio cada vez que un funcionario pretendía pasarse en su cuota de poder y meter las narices donde no le llamaban. Había huevos en las despensas y huevos en las respuestas.
Hoy las gallinas están confinadas por decreto y el ciudadano medio pide perdón casi por existir.
Progreso, lo llaman.
—————————————————
Existe un tipo de libertad que no figura en ninguna constitución ni en ninguna norma escrita, pero que todo ciudadano con un mínimo equipamiento en sus gónadas ejerce: la libertad de incumplir selectivamente.
-Ir a 130 km/h, por ejemplo, en una autopista diseñada para 160 pero castrada a 120.
-Aparcar en zona azul sin ticket porque “ es un momento de nada, que solo entro a preguntar una cosa”, aunque eso jamás haya durado un momento en toda la historia de la humanidad.
-Tender la ropa en el balcón que da al patio interior aunque el ayuntamiento lo prohíba, porque el ayuntamiento no paga tu secadora.
Son pequeñas tortillas monodosis de desobediencia civil que no dañan a nadie y que, sin embargo, requieren un ingrediente cada vez más escaso: huevos.
El problema es que ponerlos sale caro. No siempre, no cada vez, pero sí cuando al funcionario de turno le apetece cobrarse la pieza. Porque la norma no existe para aplicarse con coherencia; existe para disponer de ella. Es un arma siempre cargada y siempre apuntando. Toda la vida aparcando en el mismo sitio sin que nadie te diga nada, hasta que una mañana cualquiera alguien decide fecundar tu parabrisas con una multa. ¿Por qué hoy? Porque sí. Porque hoy puedo y además me apetece, que tuve mal día, y esa rueda está fuera de la línea.
¿Y qué hace el español contemporáneo cuando le crujen así? Pagar, agachar la cabeza y prometerse ser más precavido que una gallina en el futuro. Clo-clo-clo.
A su casita.
A poner huevos para el Estado.

Gobernantes eunucos
¡Ojo! No hablo de delincuencia. Hablo de la negociación tácita que toda sociedad sana mantiene entre el individuo y la norma. Tú aceptas el marco general —no matar, no robar, pagar impuestos, ser prudente…— y el Estado acepta que no somos autómatas ni gallinas enjauladas en batería. Que a veces pisaremos el acelerador. Que el ser humano necesita márgenes, holguras, pequeños actos de desobediencia que no son antisociales sino profundamente humanos. Resquicios en el coselete.
El problema surge cuando alguien decide que esos márgenes son intolerables. Resulta curioso —no sé si habrá tesis doctoral al respecto— que quienes más se empeñan en apretar el coselete ajeno rara vez tengan mucho que proteger en el suyo.
Os pongo un ejemplo. Pere Navarro, director de la DGT durante años, el hombre que decide cuánto puedes correr y cuánto debes pagar por desobedecer, no conduce. Prácticamente no sabe hacerlo. Jamás ha experimentado la tentación del acelerador en una recta vacía, ni tomado nota de lo que se siente al tomar una curva bien tumbado y con una trazada bien ejecutada, peritísima, sobre una moto potente. Odia conducir y no quiere que nadie lo haga. Con dos huevos.
Prohíbe sin haber probado. Castra sin haber engendrado. Regula el uso de los huevos ajenos desde la más absoluta esterilidad.
No es excepción: es patrón. Conselleiros de pesca que nunca subieron a un barco, que confunden manga con eslora y francobordo con calado. Si les hablas de encapillar un ancla piensan que “¿por qué coño quiere llevar un ancla a una capilla?”. Sin huevos para afrontar una marea en el Gran Sol. O en Terranova.
Consejeros de agricultura que no distinguen el trigo de la cebada y nunca cuidaron de sus gallinas.
Ministros de sanidad que jamás estuvieron de guardia, ni han diagnosticado ni operado a nadie a las 4 de la mañana.
Regulan lo que desconocen, legislan lo que nunca vivieron, castran lo que no comprenden.
Puedo entenderlo. El burócrata perfecto es aquel que nunca tuvo huevos para hacer aquello que prohíbe, y por eso lo desprecia. Solo así puede prohibirlo sin remordimiento.
¡Ah! El huevo.
Hablemos del huevo en estado puro. El que ya no encuentras en el súper.
Detengámonos un momento en el huevo. En su perfección. Porque pocas cosas en este mundo combinan tanta elegancia formal con tanta eficiencia biológica.
El huevo es una cápsula de supervivencia diseñada durante millones de años de evolución. Una membrana calcárea que protege sin asfixiar. Dentro, todo lo necesario para generar vida: proteínas de alto valor biológico, grasas, vitaminas, minerales. Un ecosistema cerrado y autosuficiente. El huevo no necesita refrigeración si está intacto, no necesita conservantes, no necesita procesado. Es el alimento perfecto tal como sale de la gallina, aunque a veces debamos enjuagar un poquito de mierda de gallina pegada en su superficie.
Y además es biodegradable, reciclable. La cáscara machacada vuelve a la tierra y devuelve el calcio. Nada se pierde. Todo circula.
El huevo alimentó imperios y soportó naciones sobre sus frágiles hombros. En las tablillas de Vindolanda, junto al Muro de Adriano, los intendentes romanos anotaban pedidos de huevos para la guarnición. Los soldados del Afrika Korps freían huevos sobre el blindaje de los Panzer. En las montañas de Albania, los soldados italianos cambiaban balas por huevos con los campesinos: una bala, un huevo. ¡Huevos como tiros, casi nada!
Los campesinos sobrevivían los inviernos interminables de la Pequeña Edad de Hielo gracias a sus gallinas. Cuando el frío duraba seis meses y las cosechas se pudrían bajo la nieve, el huevo era la diferencia entre pasar hambre y no pasarla.
¿Y el huevo de Colón? ¿Eh? Ese sí fue un huevo famoso. Llevamos cinco siglos con esa frase en la boca y seguimos sin aprender: cualquier imbécil puede señalar lo obvio una vez resuelto el acertijo.
Desde mucho antes de que existieran las proteínas en polvo, los batidos energéticos, los suplementos de aminoácidos y las fotos de Instagram, ya existía el huevo. Barato, accesible, democrático.
¡Y es tremendamente versátil! Lo puedes preparar frito, cocido, escalfado, en tortilla, en revuelto, en mayonesa, en bizcocho, en flan. Solo o acompañado. Roto o entero. Para el desayuno, almuerzo o cena. Para el niño, para el anciano, para el enfermo, para el deportista. El huevo no discrimina. El huevo nutre.
Es un básico absoluto. Un fondo de despensa imprescindible. Tener huevos da más tranquilidad que tener un jamón en la cocina.
¿Y su precio? Durante décadas, el huevo fue la proteína del pobre. Lo único que una familia humilde podía producir sin más capital que cuatro gallinas, un puñado de grano y un rincón del patio. Soberanía alimentaria en estado puro. Los huevos de la abuela, o de la tía, o de tu madre. —Es curioso, ahora que lo pienso, siempre fueron las mujeres de la familia las que más huevos han tenido. Es algo histórico—
Durante generaciones, las familias rurales mantuvieron pequeños corrales. Cuatro, seis, diez gallinas que picoteaban en el huerto y producían huevos para casa. Transformando grano, gusanos y mierda en magníficos huevos.
¡Esos sí que eran unos huevos magníficos, mayestáticos, superlativos! Huevos jayán y escriba.
Los excedentes —y siempre había excedentes, porque una gallina sí que tiene huevos de sobra— se repartían entre hijos, nietos, vecinos, amigos… A cambio llegaban tomates, un bote de miel, ayuda para podar los frutales. Una economía paralela basada en la reciprocidad y el excedente.
Una frase lo resume a la perfección: ”Queres kiwis? Póñoche metade kiwis metade caquis.»
Esa frase, señores, define qué es civilización.
La memoria me retrotrae a los viajes a la aldea de mis abuelos cuando era un crío. A una aldea de esas perdidas en las montañas más alejadas del Lugo más rural. Donde terminaba el camino —más allá, hay dragones, decían los mapas antiguos—. Los dragones, mis dragones, eran los últimos ejemplares de lobo ibérico, aullaban en invierno en las noches de luna. Noches frías de helada, de cielos despejados con más estrellas de las que nunca pude contar.
El viaje era largo, casi eterno. Los hermanos nos peleábamos por el privilegio de sentarnos al lado de la ventanilla del R8. En ese lugar de privilegio recibías el aire que aliviaba el mareo, y si no bastaba, podías vomitar a gusto sin manchar la tapicería mientras mi padre trazaba las curvas de aquellas carreteras de tipo cuaternario como si no hubiese un mañana.
La vuelta de la aldea siempre era épica. La abuela se despedía como si fuese la última vez que nos fuese a ver. A pie de camino. Pero durante las horas previas, su actividad era frenética: matar, desplumar, envolver, preparar. Había que estibar una gallina desplumada, un conejo despellejado, un saco de patatas de cincuenta kilos. Una garrafa de vino, del de verdad, de ese «sem química, da casa», mantequilla, docenas de huevos, tomates, chorizos, un jamón y un lacón. Los amortiguadores rogaban clemencia. Nosotros volvíamos ricos.
Ha pasado medio siglo desde aquellos recuerdos, pero ese sistema —proveer a la familia desde la tierra— funcionaba todavía hasta hace nada.
Hasta que alguien sin gallinas, sin huerto y, me juego lo que sea, sin huevos, decidió que eso era un problema. Nada de eso pasaba por «caja». Había que acabar con eso.
Hacía falta un plan, un discurso que comprase una sociedad adormecida, que no cuestiona. Que come tortilla española pero que tiene falta de huevos. Y hacía falta un ente externo al que culpar.
Apareció LA GRIPE AVIAR.
Encerrando los huevos y tirando la llave

Primero vino el registro obligatorio. Toda ave de un corral, por modesto que fuera, debía inscribirse. Por seguridad. Los censos siempre preceden a las confiscaciones; es viejo como el mundo.
Se inventó el DNI para las gallinas. Con foto de frente y de perfil de cada ejemplar y una huella en tinta indeleble de su pata derecha.
Sin esos papeles no hay pienso. Sin pienso no hay gallinas y sin gallinas no hay huevos.
El argumento: control sanitario, trazabilidad, prevención de epizootias.
El resultado: cientos de ancianos que renunciaron a sus gallinas porque el papeleo les superaba o porque se negaban —con toda la razón y todo lo que les quedaba de huevos— a que el Estado controlase cuántos ponían sus cuatro ponedoras.
Después llegó la segunda fase. El confinamiento por gripe aviar.
Las gallinas que campaban libres desde hacía siglos debían encerrarse en estructuras cubiertas. La ironía es exquisita: el vector de transmisión son las aves silvestres, no los corrales domésticos. Pero resulta convincente para encerrar a la gallina de la abuela mientras el ánade real, que cruza fronteras sin pasaporte, sin registro y sin pedirle permiso a nadie, sigue volando constipado y estornudando.
El pato salvaje vuela libre. La gallina de la tía, confinada.
El pato tiene huevos. La tía, ya no.
El burócrata se ríe, juega con nosotros.
¿Cui bono?, o quién se lleva la tortilla
Todo el mundo lo sabe. Si quieres saber quién gana con una norma, sigue el dinero.
Cuando una regulación produce efectos contrarios a sus fines declarados, conviene preguntarse a quién beneficia. Y la respuesta, casi siempre, es: al que tiene menos huevos y más abogados. El Estado, voraz y depredador, el nuevo cobrador de diezmos (ojalá solo fuese la décima parte que se le daba al cura) y su amiga, la gran industria.
Cuatro gallinas no compiten con la industria, claro. Pero cuatro gallinas multiplicadas por un millón de corrales son muchos huevos que no pasan por caja.Muchos huevos sin IVA al 21%. Y representan, además, algo intolerable: independencia. Un evento subversivo que no sale en la foto.
La posibilidad de que un ciudadano produzca su alimento sin intermediarios, sin factura, sin IVA, sin que nadie lo sepa. Eso, para cierta mentalidad planificadora, para el funcionario de covachuela, es peor que la salmonela.

El resultado está a la vista: los huevos se han disparado de precio. Las familias que antes recibían una docena semanal de la abuela ahora los compran en el súper. El dinero que circulaba en forma de trueque ahora pasa por caja y Hacienda fagocita su parte.
Todo legal, trazable, fiscalizable. Con un número marcado a láser en cada cáscara de huevo. Uno a uno.
¡Qué huevos tienen!
Y carísimos.
Y aquí viene lo más bonito de todo. El lazo que envuelve el regalo. La misma Unión Europea que obliga a un jubilado lucense a registrar sus seis gallinas autoriza importaciones de pollo marroquí con estándares que no pasarían el corte en la feria de Monterroso.
Las abuelas, esas peligrosas terroristas que durante décadas traficaron con proteína de alta calidad sin autorización sanitaria, ven hoy sus corrales vacíos. Mientras, en algún puerto europeo, desembarca pollo marroquí que jamás vio inspector español. Pero lleva sus papeles en regla.
Los papeles siempre están en regla si sabes maquillarlos bien.
La gripe aviar justifica confinar a la gallina de tu tía, pero no impide que crucen la frontera contenedores de pollo criado en condiciones que aquí serían ilegales. ¿Y los ciudadanos? Pues aquí estamos, sin huevos.
Los huevos son lo que falta.
La yema del huevo
Vuelvo al principio. La libertad de incumplir selectivamente no es capricho ni es ser antisistema: es supervivencia psicológica frente a un entorno diseñado por burócratas que nunca tuvieron gallinas, nunca condujeron por una autopista vacía a las tres de la mañana, nunca necesitaron aparcar diez minutos en un espacio de «solo autorizados» para recoger a un niño enfermo.
Asumo las consecuencias. Si me pillan a 130, pago. Es el trato. Pero me niego a aceptar que el objetivo sea el cumplimiento del cien por cien de la norma, el cien por cien de las veces, porque ese mundo no es más seguro ni es más justo: es simplemente más asfixiante. Es un mundo sin márgenes, sin holguras, sin aire. Con el corsé apretado.
Un mundo, en definitiva, sin huevos.
Solo una referencia para que quede claro hasta dónde hemos llegado: hace sesenta años El Lute se comió dos años de cárcel por robar seis gallinas para dar de comer a su familia.
Hoy, si tienes cuatro gallinas en el corral de tu casa sin el puto registro REGA, te cae una sanción administrativa de hasta 3.000 euros.
Antes te metían años en la trena por robar gallinas para comer. Ahora te crujen por tener las tuyas propias.
Progreso, lo llaman.
Y mientras tanto, las aves silvestres siguen volando libres, portando sus virus de un continente a otro, estornudando donde les da la gana o donde les pica el pico, completamente ajenas al registro obligatorio que acabó con las gallinas de mi abuela.
Ellas sí tienen huevos. Volando libres.
¿Nosotros?, bueno… nosotros tenemos formularios.