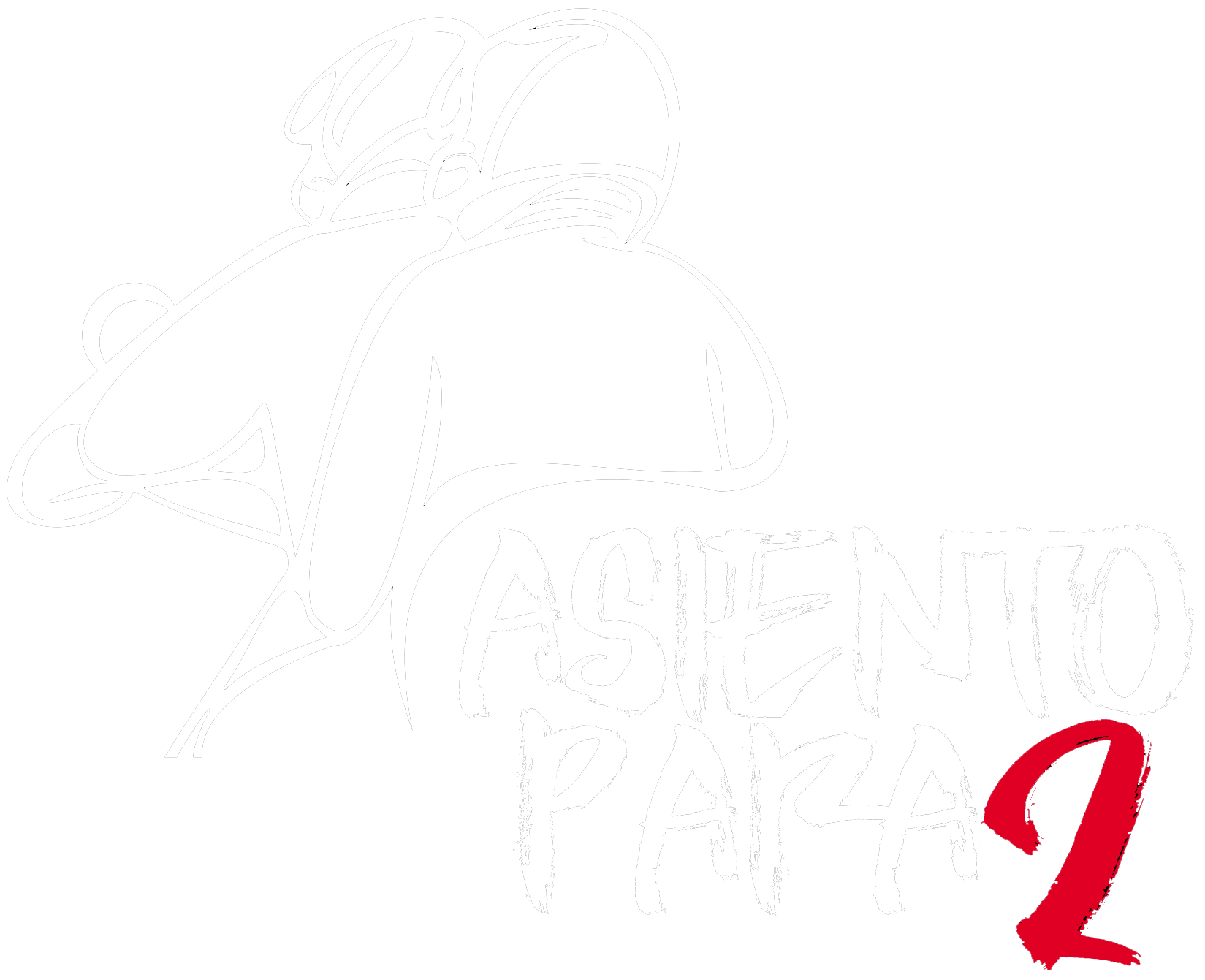Europa y el derecho a la rebeldía, o como todo paraíso tiene su serpiente
Leo la prensa mientras el café se enfría, y una noticia en el apartado mar, de la edición del Barbanza de la Voz, me detiene como un anzuelo bien cebado. El ministerio acaba de parir una nueva norma que obliga a la flota pesquera a clasificar sus capturas hasta el nivel de subespecie, ahí mismo, en cubierta, con el barco balanceándose y las manos entumecidas por el frío.
Hasta ahora bastaba con algo mas sensato: la normativa europea se conformaba con distinguir especies. Un gallo era un gallo sea blanco o negro. Y un salmonete era un salmonete sea de roca o de fondo.Y punto.
Los códigos FAO cumplían su función identificativa con simpleza. Después, ya en lonja, el mercado imponía su lógica detallista —no vale igual un gallo negro que uno blanco, evidentemente—, pero eso era cosa de comerciantes, no de pescadores luchando contra el temporal.
Ahora pretenden que el patrón se convierta en taxonomista marino mientras faena.
¿Que qué importa eso? Pues mucho, precisamente. Es carga burocrática inútil añadida a un oficio que ya castiga suficiente el lomo y los riñones. Es trabajo vano que reduce productividad sin aportar valor alguno. Pero lo delicioso del asunto es que la flota francesa —¡cómo no!— queda exenta de tal sinsentido. Y por si fuera poco, nuestros vecinos galos disfrutan de 60.000 euros anuales libres de impuestos sobre la renta. Como lo oyes, ya puedes cerrar la boca y borrarte la cara de asombro.
Mientras tanto, aquí aplicamos el rigor teutónico de la clasificación taxonómica en la cubierta de un barco pequeño mientras arrumba a puerto meneándose de lado a lado.
Todo cortesía de un ministerio con menos competencias reales que un concejal de festejos, pero igual de necesitado de justificar su existencia. ¡Algo tendrán que inventar para parecer útiles!
Paso página. La Comisión Europea, en su sabiduría infinita, pretende reducir los límites de velocidad: 100 km/h en autopistas y 80 en carreteras. Traducido al mundo real: medias de 80 en autopista y 60 en carretera.
Uno llega a pensar si no sería más coherente prohibir directamente el automóvil y apostar por el transporte equino. Al menos las muertes por coz de caballo serían más ecológicas y resilientes. Aunque seguramente acabarían gravando las emisiones de metano del noble bruto.
Paso otra pagina, y el panorama se torna aún más esperpéntico, la noticia desgrana las ayudas del estado a las diferentes calamidades que últimamente se han sumado a nuestro circo.
Los damnificados por el volcán de La Palma siguen esperando sus ayudas.
 Los afectados por la DANA han visto llegar algo de dinero autonómico y, curiosamente, las ayudas privadas de Mercadona, que funcionarón mejor que las oficiales.
Los afectados por la DANA han visto llegar algo de dinero autonómico y, curiosamente, las ayudas privadas de Mercadona, que funcionarón mejor que las oficiales.
Los recientes incendios forestales se despachan con 500 euros por cabeza —¡qué generosidad!—, mientras que a los ganaderos se les ofrece ayuda «fiscal»: pagar algo menos por seguir perdiendo todo.
Pero el dato que descoyunta cualquier atisbo de lógica es éste: el gobierno vasco invierte más de 4.000 euros mensuales por cada menor extranjero no acompañado. Uno se pregunta si acaso cursan estudios en Oxford o reciben clases particulares de sánscrito, porque la cifra desafía toda explicación racional. A menos que consideremos racional la plaga de chiringuitos disfrazados de ONG que viven de esta patraña. De esta teta marginal del estado.
Y mientras tanto, el jubilado español medio que ha cotizado cuatro décadas se conforma con menos 1.500 euros netos de pensión. Las matemáticas son tercas: el poder adquisitivo del trabajador español ha menguado mas del 15% en los últimos veinte años, y un 5% adicional en los últimos siete. Datos en bruto, claro, sin contar la política fiscal que ha ido trasvasando renta del bolsillo privado a las arcas públicas, una bomba de achique vaciando bolsas y mermando haciendas.
Sigo leyendo mientras mojo un cuerno de croissant en el café.
Y ahí está la guinda del pastel regulatorio: la Comisión Europea prohíbe con rigor talmúdico la mayoría de productos transgénicos cultivados en suelo europeo, pero permite alegremente que desembarquen en nuestros puertos esos mismos productos cuando vienen de Brasil, Canadá o Estados Unidos. La lógica es impecable: lo que es veneno si lo produces aquí, se convierte en mana celestial si lo importas de fuera. El proteccionismo disfrazado de precaución sanitaria, es la hipocresía elevada a política de Estado.
Cierro el periódico y apuro los últimos sorbos de ese brebaje negro que en este bar llaman café. La reflexión se impone: ¿cómo puede un ciudadano que se precie de medianamente libre sobrevivir a esta asfixia normativa sin perder la cordura?
Debe existir alguna válvula de escape, algún mecanismo de insumisión terapéutica que preserve la dignidad individual. Porque nadie —salvo un Chino educado para ser Chino— podría soportar tal presión estatal sin quebrar.
 Surge así, con la claridad de lo obvio, el concepto del derecho ciudadano a la rebeldía: el derecho inalienable a no cumplir todas y cada una de las normas que nos imponen. En definitiva, el derecho a escaquearse de toda la vida.
Surge así, con la claridad de lo obvio, el concepto del derecho ciudadano a la rebeldía: el derecho inalienable a no cumplir todas y cada una de las normas que nos imponen. En definitiva, el derecho a escaquearse de toda la vida.
Se trata de transgresiones menores pero simbólicas. Sobrepasar esos sacrosantos 120 km/h en autopista y atreverse a circular, digamos, a 135. Escaparse ocasionalmente del circuito fiscal y no pedir factura al fontanero, ahorrándose ese IVA que el Estado empleará en financiar chiringuitos ideológicos. Arar el campo una semana antes de lo permitido por el calendario burocrático, o bajar el arado dos centímetros más de la profundidad reglamentaria (sí, amigo, hasta eso está regulado por algún funcionario que jamás ha visto una tierra de labor). Recolectar castañas en un bosque, coger piñas caídas, o recoger setas durante un paseo campestre.
Pequeñas ilegalidades liberadoras y deliberadas que nos confirmen que aún conservamos algo de humanidad libre, que no somos todavía ganado marcado esperando instrucciones del pastor estatal.
Que aun somos romanos
Porque la única rebelión auténtica que nos queda es la personal, la íntima, la que ejercemos en el ámbito de nuestras decisiones cotidianas. Una resistencia pacífica pero firme que obligue al Leviatán estatal a moderar sus pretensiones totalitarias y recuperar algo de sensatez humana.
Pero seamos honestos: no lo conseguiremos. Los políticos de intelecto raquítico que gobiernan esta Europa moribunda seguirán defendiendo la agenda 2030 sin molestarse siquiera en volver a analizarla. Esa agenda que nos condena al empobrecimiento, nos martiriza con regulaciones kafkianas y nos convierte en cifras irrelevantes de sus estadísticas biempensantes.
 Su jugada maestra —la definitiva— será el euro digital. Con él, querido lector, perderás hasta la última gota de libertad que aún crees poseer. Cada compra, cada transacción, cada decisión económica quedará registrada, controlada y, llegado el caso, cancelada por el Gran Hermano financiero. Entonces sí que la partida habrá terminado. Y nuestra rebelión privada será inevitable.
Su jugada maestra —la definitiva— será el euro digital. Con él, querido lector, perderás hasta la última gota de libertad que aún crees poseer. Cada compra, cada transacción, cada decisión económica quedará registrada, controlada y, llegado el caso, cancelada por el Gran Hermano financiero. Entonces sí que la partida habrá terminado. Y nuestra rebelión privada será inevitable.
Seguiremos siendo Sísifos condenados, pero conscientes de nuestra condena dejaremos caer la piedra un poco antes de llegar a la cima.