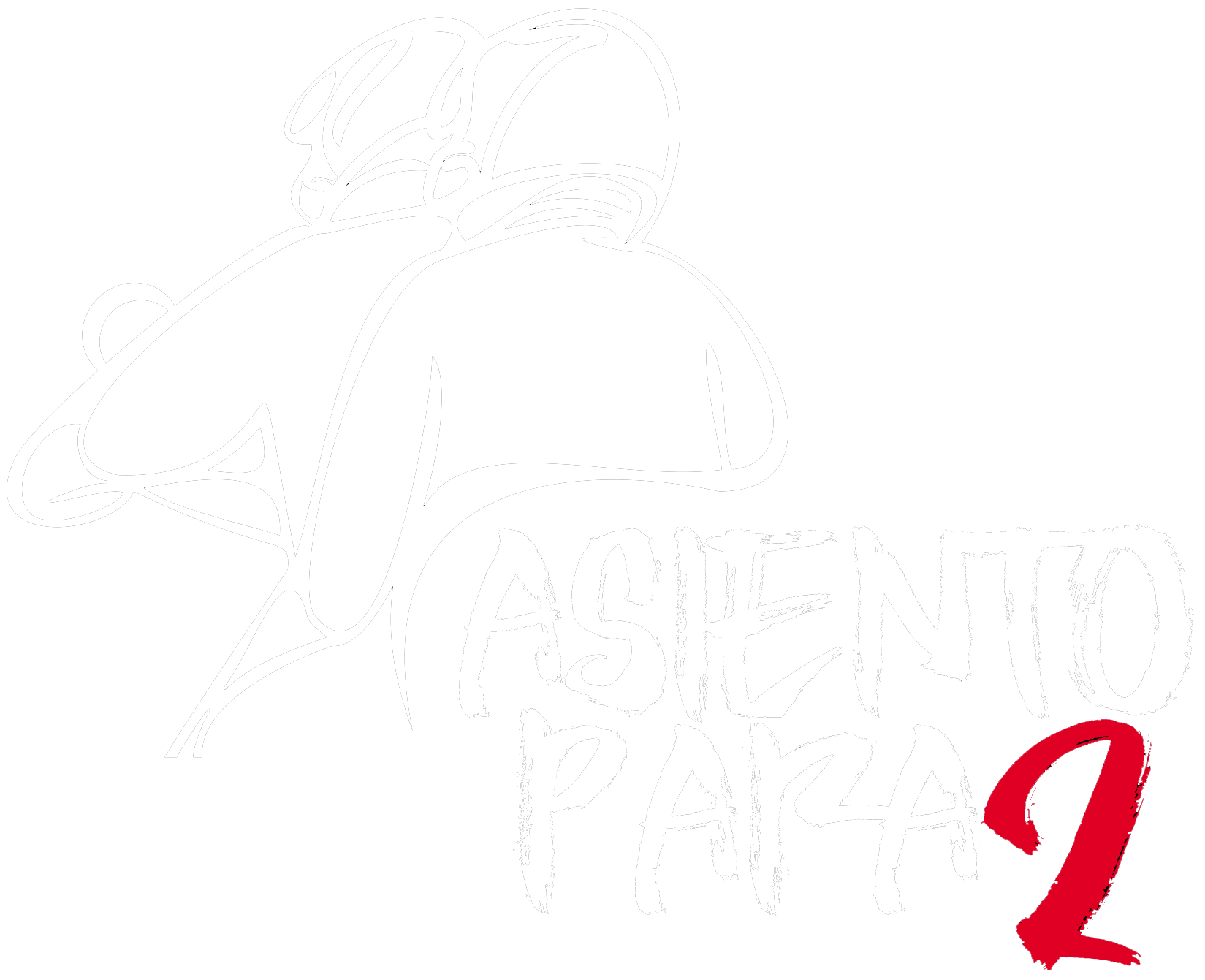I. LA ALEGORÍA DEL TREN VOLCADO
La imagen circuló por las redes a los pocos días del accidente. No era una composición generada por inteligencia artificial, aunque lo pareciera. Figuraba —y sigue figurando*— en la página web oficial de la Casa Real: un fotograma extraído del vídeo institucional de la visita de los Reyes al lugar de la tragedia.
En primer plano, las autoridades. Poses de tribuna, ademanes de condolencia ensayada, gestos litúrgicos de quien sabe que hay cámaras. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, aparece situada delante del Rey, en una postura que cualquier manual de protocolo calificaría de impropia: pose dominante, cuerpo adelantado, mirada al frente mientras el monarca queda relegado a segundo término. No era la primera vez: en vídeos del mismo escenario se la ve empujando discretamente, abriéndose paso hasta conquistar el primer plano. El duelo nacional como oportunidad de foto de campaña.
Al fondo, casi como elemento decorativo, los restos del tren siniestrado.
Que la Casa Real publicara esta imagen admite dos explicaciones, ambas inquietantes. O el responsable de comunicación es un incompetente que no advirtió lo que transmitía la composición, o alguien busca activamente erosionar la institución desde dentro. En cualquier caso, el resultado es el mismo: un documento involuntariamente perfecto de la degradación institucional española.
Seamos serios: en España, desde hace años, el desastre ocupa el fondo del cuadro mientras el primer plano lo monopoliza la escenografía del poder. Los muertos son el decorado; el posicionamiento político, el tema. Y el ciudadano, convertido en espectador de su propia desgracia, asiste a la representación sin comprender del todo que él paga la entrada, el teatro y los sueldos de los actores —incluidos los que empujan para salir en la foto.
La imagen era real. La alegoría, involuntaria. Y por eso, perfecta. Velázquez, con Las Meninas, no lo mejora.
El AVE fue durante tres décadas el símbolo del proyecto constitucional de 1978: velocidad, integración territorial, convergencia europea, modernidad. España se jactaba de poseer la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, solo superada por China. El tren bala era la prueba material de que el país había dejado atrás el subdesarrollo, la España profunda, el tópico del atraso ibérico. Éramos europeos. Éramos rápidos. Éramos modernos.
Era un orgullo del que nadie dudaba. Sabías que si comprabas un billete llegarías a tu destino con puntualidad británica. Renfe hasta te devolvía el dinero si no era así —copiando, precisamente, a los ferrocarriles británicos, como quien copia al mejor de la clase.
Poco a poco, eso se fue perdiendo. Hasta convertirse en lo contrario. Hoy, si necesitas garantizar un enlace —coger un avión a tiempo en Madrid viajando desde la periferia, o asegurar una entrevista importante—, es mejor no subirse a un tren. Garantizas mejor la puntualidad viajando en tu propio coche. Las redes sociales y la prensa están llenas de testimonios: trenes parados en mitad de la nada, retrasos de horas sin explicación, viajeros abandonados en estaciones intermedias. El orgullo nacional se ha convertido en meme.
Pero los retrasos son solo el síntoma visible. Detrás de cada tren que no llega hay una vía que no se mantiene, una alerta que no se atiende, un presupuesto que no se ejecuta. La impuntualidad es molesta; lo que la causa es una enfermedad que los responsables no quieren diagnosticar, porque si lo hicieran no tendrían disculpa para no aplicar el tratamiento.
El 18 de enero de 2026, a las 19:43, todo se desmoronó de repente, como un cáncer que por fin da la cara. En un tramo recto de vía recientemente renovado a las afueras de Adamuz (Córdoba), un tren Iryo descarriló por los últimos vagones, invadió la vía contraria y fue embestido nueve segundos después por un Alvia de Renfe que circulaba a 210 km/h. Cuarenta y cinco muertos. Doscientos noventa y dos heridos. El primer choque entre dos trenes de alta velocidad en la historia del ferrocarril español.
El símbolo se había invertido. El AVE ya no representaba el progreso: representaba su simulacro.
Y se publicó esa foto.
II. LA SEMANA NEGRA
Hay semanas en las que el destino parece burlarse con la crueldad de un dios antiguo: no le basta con golpear una vez, insiste hasta que el mortal entienda que nunca tuvo el control. Lo de Adamuz no fue un accidente aislado. Fue el primer acto de una secuencia que cualquier observador atento —o cualquier maquinista— podía haber anticipado. En cinco días, el sistema ferroviario español encadenó cuatro incidentes graves:
18 de enero – Adamuz (Córdoba). Primera colisión entre trenes de alta velocidad en España. El Iryo 07073 (Málaga-Madrid, 317 pasajeros) descarrila a las 19:43 en un tramo recto e invade la vía contraria. Nueve segundos después, el Alvia 04133 (Madrid-Huelva, 184 pasajeros) lo embiste a 210 km/h. Balance: 45 muertos, 292 heridos. El ministro Óscar Puente califica el suceso de «extrañísimo»: descarrilamiento por los vagones traseros, en recta, por debajo del límite de velocidad, en una vía renovada en mayo de 2025 con 700 millones de euros de inversión.
20 de enero – Gelida (Barcelona). Un tren de Rodalies R4 colisiona con un muro de contención derrumbado durante la tormenta Harry. Un muerto: Fernando H.J., maquinista de 27 años con cuatro meses de experiencia. Treinta y siete heridos. El servicio de Rodalies Catalunya queda suspendido más de 36 horas, afectando a 350.000 usuarios diarios. Los maquinistas se niegan a circular sin garantías escritas de seguridad.
22 de enero – Asturias. Un tren de Cercanías impacta contra escombros de hormigón a la salida del túnel de Padrún, en Olloniego. No hay heridos, pero el convoy queda dañado. Los conductores llevaban seis meses avisando del estado del túnel. Nadie les hizo caso.
22 de enero – Cartagena (Murcia). Un tren FEVE colisiona con una grúa de obra que invadía la vía. Seis heridos, dos hospitalizados.
Cuatro accidentes. Cinco días. Tres sistemas distintos —alta velocidad, cercanías, vía estrecha—. Cuatro provincias. La pregunta es inevitable: ¿es esto mala suerte o el resultado de un patrón sistémico?
Los datos apuntan a lo segundo. Desde agosto de 2025, el sindicato de maquinistas SEMAF venía alertando sobre el deterioro de las vías de alta velocidad. Solicitaron formalmente reducir la velocidad máxima a 250 km/h en los corredores Madrid-Sevilla, Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona y Córdoba-Málaga. Los trenes, denunciaban, «van pegando muchos botes» y experimentan «vibraciones anormales». La respuesta del Ministerio fue desestimar la petición alegando que «no aporta argumentos técnicos para fijar exactamente ese límite».
Argumentos técnicos. La excusa tiene gracia, una gracia negra. Hablamos de un sistema que no supo que dos trenes habían colisionado hasta que alguien llamó por teléfono. Que tardó veintiséis minutos en localizar un tren accidentado con 36 cadáveres dentro. Que no dispone de sensores que alerten automáticamente de un choque o una salida de vía. Mi reloj de pulsera —un aparato de 400 euros— detecta cuando me caigo o cuando doy un golpe en la mesa, y en el acto me pregunta si estoy bien y si debe avisar a emergencias. La red de alta velocidad española, con 4.000 kilómetros de vía y décadas de inversión, no tiene esa capacidad. Pero eso sí: los maquinistas no aportan «argumentos técnicos».
Mientras tanto, los maquinistas, por iniciativa propia, ya reducían la velocidad en ciertos tramos. Sabían o intuían lo que el Ministerio se negaba a admitir: que la infraestructura estaba al límite.
El ferrocarril no es una excepción. Es un síntoma más de un deterioro sistemático de nuestro sistema de comunicaciones.
Quien circule hoy por cualquier autovía española sabe de qué hablo. El carril derecho —por donde circula el 99% del tráfico pesado— se ha convertido en muchos tramos en territorio hostil: roderas que atrapan los neumáticos, baches que sacuden el volante, grietas que anticipan hundimientos. Los camiones, con sus 40 toneladas de peso legal, van machacando un asfalto que nadie repara. Según la Asociación Española de la Carretera, los carriles derechos de las autovías están en estado «crítico» en gran parte de la red. Y no es una percepción subjetiva: el 72% del firme presenta grietas en las rodadas, la antesala de deterioros estructurales que exigen reconstrucción completa.
Los datos del informe AEC 2025 son incuestionables. El 52% de las carreteras españolas presenta deficiencias graves o muy graves —la peor cifra desde que existen registros, es decir, desde 1985—. En tres años, los kilómetros que necesitan reconstrucción urgente han pasado de 13.000 a 34.000: casi el triple. El déficit de inversión acumulado supera los 13.400 millones de euros, un 43% más que en 2022. Aragón lidera el ranking del abandono con un 68% de su red en estado crítico; le siguen Galicia y Castilla-La Mancha con el 59%. La tasa de deterioro anual es del 8%. A este ritmo, en una década no quedará carretera transitable fuera de las grandes ciudades.
Las consecuencias no son solo estéticas. Un pavimento degradado incrementa el consumo de combustible hasta un 12%, obliga a reducir la velocidad media —un 12,5% más de tiempo para los camiones, un 20% para los turismos, un 25% para los autobuses—, dispara los costes de mantenimiento de los vehículos y encarece el transporte de mercancías en torno a un 10%. Solo este verano, la AEC estima que los conductores españoles gastarán 270 millones de euros adicionales en combustible por culpa del mal estado del asfalto. Cuatro millones y medio de euros extra al día. Una transferencia directa del bolsillo del ciudadano al agujero negro de la desidia pública. Aunque, pensándolo bien, quizá no sea desidia. Quizá sea cálculo. Porque ese sobreconsumo de combustible también tributa: el 21% de IVA más el impuesto especial de hidrocarburos. Cuanto peor está la carretera, más combustible gastas. Cuanto más combustible gastas, más recauda Hacienda. Conviene retener este dato, porque más adelante analizaremos cuánto ingresa el Estado de los conductores —adelanto: casi 40.000 millones de euros anuales— y cuánto reinvierte en mantener las carreteras por las que circulan. El resultado de esa división es obsceno. Y empieza a parecer deliberado.
Y luego está la seguridad. La DGT no publica estadísticas que correlacionen directamente el estado del firme con la siniestralidad —sería un reconocimiento demasiado incómodo—, pero los técnicos de la AEC lo explican así: «El 80% de la información para tomar decisiones al volante entra por los ojos. Si un conductor está pendiente de los baches, está menos pendiente del resto. Eso se traduce en errores. Y los errores, en accidentes». En 2024, las vías convencionales —las más abandonadas, las que acumulan el 70% de los accidentes mortales— registraron 831 muertos. En autopistas y autovías, donde el estado del carril derecho ya es crítico, los fallecidos aumentaron un 7%.
La respuesta del Ministerio ha sido ejemplar: instalar señales que avisan de que el firme está en mal estado. Es la misma lógica que las señales de «animales sueltos» en una autovía vallada —si están sueltos es que alguien no ha hecho su trabajo, no culpa del conductor que se los encuentre a 120 km/h— o las de «peligro de desprendimientos» en un talud que lleva años sin sanear. Señales que trasladan al ciudadano la responsabilidad de esquivar lo que la Administración debería haber evitado. A este paso pondrán carteles de «cuidado, meteoritos». El ciudadano queda advertido; la responsabilidad, diluida; el problema, aplazado hasta que sea irresoluble. Y si te estrellas, la culpa es tuya: estabas avisado.
Son unos amorales.
III. LA CAUSA: MINISTROS DE FOMENTO (1996-2026)
Para entender el estado actual de las infraestructuras españolas conviene examinar a quienes las han gestionado. No por gusto de personalizar —aunque las tentaciones sean irresistibles—, sino por detectar si el problema es estructural o coyuntural. La respuesta, adelanto, no consuela a nadie.
Pero antes de poner a desfilar ministros, conviene entender qué es exactamente el Ministerio de Transportes. En términos presupuestarios, es el gran botín del Estado, la cueva del tesoro. Con más de 21.000 millones de euros anuales —incluyendo fondos europeos—, ejecuta las obras más caras y adjudica los contratos más jugosos. Solo en 2024, el ministerio adjudicó contratos por 9.344 millones de euros. Un kilómetro de AVE puede costar entre 15 y 30 millones de euros. Una autovía, entre 3 y 10 millones por kilómetro. El Puerto de Valencia acaba de recibir una ampliación de 592 millones. Son cifras que marean. Y que atraen.
No es casualidad que la obra pública sea, junto con el urbanismo, el principal foco de corrupción en España. En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó con 203 millones de euros a las seis mayores constructoras del país —Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr— por funcionar como un cártel durante 25 años. Se reunían semanalmente para repartirse las licitaciones públicas. Compartían ofertas técnicas. Intercambiaban información sobre estrategias de puja. Entre las administraciones más afectadas, la CNMC señaló «fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento». Miles de contratos amañados. Hospitales, aeropuertos, carreteras, puertos. El 63% de lo destinado a conservación de carreteras del Estado entre 2014 y 2018 fue a parar a empresas del cártel. Especialistas en repartirse la tarta sin dejar ni las migas a nadie más.
Dicho de otro modo: el Ministerio de Fomento no es solo el que más dinero mueve. Es el que más dinero reparte. Quien lo controla, controla el grifo más caudaloso del Estado. Y el historial de quienes lo han controlado resulta, cuanto menos, pintoresco.
Entre 1996 y 2016, el ministerio pasó por seis titulares de ambos partidos. Todos compartieron un rasgo: prometían plazos que luego no se cumplían. El AVE a Barcelona se anunció para 2004; llegó en 2008. El AVE a Galicia, para 2003; llegó en 2021. Las inauguraciones se multiplicaban; el mantenimiento, no. Ninguno dimitió por nada. Algunos, como Magdalena Álvarez, acabarían condenados años después por asuntos ajenos al ministerio —los ERE de Andalucía—, pero su paso por Fomento quedó impune. Otros, como Íñigo de la Serna, duraron tan poco que no dejaron huella. Lo cual, visto lo visto, es casi un elogio.
Pero cuatro nombres merecen atención especial, porque sus decisiones —u omisiones— tienen consecuencias que aún pagamos.
José Blanco (PSOE, 2009-2011) fue el ministro que inauguró la línea donde ocurrió el accidente de Angrois. Las víctimas le acusan de «vender» que la alta velocidad llegaba a Galicia con «los sistemas de conducción automática y la máxima seguridad». Era mentira: el sistema ERTMS que podría haber evitado la tragedia fue desconectado, y se recortaron 19 millones de euros en el tramo más peligroso. Ochenta vidas perdidas. En la comisión de investigación parlamentaria, Blanco negó cualquier responsabilidad. «Todavía hoy estoy impresionado», declaró. «Yo también perdí a una persona muy cercana». Emotivo. Inútil. Cínico.
Ana Pastor (PP, 2011-2016) gestionó Fomento durante el accidente del Alvia en Angrois: 80 muertos, el peor siniestro ferroviario de la democracia. Su respuesta fue defender la «verdad oficial» —el maquinista como único responsable— y maniobrar para que la Unión Europea no publicara un informe que la desmontaba. En mayo de 2016, un mes antes de las elecciones, envió una carta a la comisaria europea de Transportes intentando frenar el documento. Las víctimas tuvieron que acudir al Parlamento Europeo para conseguir una investigación independiente. Trece años después, la Audiencia de A Coruña acaba de absolver al responsable de seguridad de Adif y confirmar la condena solo al maquinista. El Estado español sigue sin asumir responsabilidad política alguna. Ana Pastor, por cierto, fue ascendida a presidenta del Congreso.
José Luis Ábalos (PSOE, 2018-2021) ocupa hoy una celda de prisión preventiva. El Tribunal Supremo rechazó su puesta en libertad el 19 de enero de 2026 —un día después del accidente de Adamuz— al considerar que existían «indicios sólidos» y «alto riesgo de fuga». Se le imputan delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en el marco del «Caso Koldo»: una trama de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia.
Pero el Caso Koldo no se limita a las mascarillas. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describen un sistema de cobro de comisiones vinculadas a adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes. Las constructoras Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción, y Obras Públicas y Regadíos aparecen señaladas como participantes activas en un esquema que, según la UCO, llevaba funcionando casi una década. Pagos del 2% sobre el valor de los contratos. Reuniones periódicas con Koldo García. Familiares colocados. Un «sistema de deuda» donde las comisiones se liquidaban conforme avanzaban las obras. Más de 400 millones de euros en contratos bajo sospecha. La Fiscalía solicita 24 años de prisión. Este fue el hombre responsable de las infraestructuras de transporte españolas durante los tres años críticos derivados de la pandemia.
Óscar Puente (PSOE, 2023-presente) no está imputado, aunque me temo que es un estado temporal. Su gestión resulta igualmente reveladora.
En abril de 2024, en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, Puente admitió haber ordenado a su equipo ministerial que recopilara todas las columnas de opinión que le insultaban. El resultado fue un informe de 195 páginas documentando «cien columnas con insultos». El informe fue elaborado con recursos públicos. Cuando Alsina le preguntó qué utilidad tenía aquello para los ciudadanos, Puente respondió con notable franqueza: «Por supuesto que tiene utilidad. Sin duda, para mí».
El patrón de prioridades no mejoró con el tiempo. En los seis meses previos al accidente de Adamuz, los maquinistas asturianos estuvieron avisando de que el túnel de Padrún «estaba mal». Nadie les hizo caso. El 22 de enero de 2026, un tren de Cercanías chocó contra escombros de hormigón desprendidos en ese túnel.
La gestión de Puente se ha caracterizado por tres rasgos distintivos: actividad frenética en redes sociales, confrontación sistemática con los operadores privados (especialmente Ouigo e Iryo) y declaraciones triunfalistas sobre el «mejor momento» del ferrocarril español. El 9 de enero de 2025, dos semanas antes del accidente de Adamuz, anunció que el ministerio cerraba 2024 con «la inversión más alta en 13 años: 10.000 millones de euros». La nota de prensa incluía expresiones como «ratifica el trabajo realizado», «revertir el déficit inversor heredado» y «nivel nunca visto desde 2011».
Tras el accidente de Adamuz, Puente compareció a medianoche para calificar el siniestro de «extrañísimo» y descartar cualquier responsabilidad de la infraestructura. Era la vía, sugirió, recientemente renovada. Era el tren, apuntó, relativamente nuevo. Era, en suma, cualquier cosa menos el resultado de una gestión deficiente.
Un ministro anterior en prisión por corrupción. Un ministro actual que cataloga insultos mientras ignora alertas de seguridad. Entre ambos, siete años de gestión del transporte español. Cuarenta y cinco muertos en Adamuz. Cuatro accidentes en cinco días.
Hay quien dice que las casualidades no existen, que son consecuencia de tus acciones. Los resultados están a la vista.
El patrón es evidente: ministros que prometen, ministros que inauguran, ministros que ascienden, ministros que desaparecen. Y cuando algo sale mal, la responsabilidad se diluye entre investigaciones eternas, comisiones endogámicas y sentencias que llegan una década después. Nadie dimite. Nadie paga. El maquinista muere o va a la cárcel; el ministro, al Congreso.
Si tuviera que resumir treinta años de política de transportes en España, lo haría así: grandes inauguraciones, escaso mantenimiento, nula rendición de cuentas. El problema no es Ábalos. No es Puente. No es Pastor ni Blanco. El problema es un sistema donde el ministerio más presupuestado es también el más opaco; donde las constructoras operan como un cártel colombiano durante un cuarto de siglo sin que nadie vaya a prisión; donde recortar 19 millones en seguridad no tiene consecuencias, pero catalogar cien columnas con insultos sí tiene «utilidad».
Para el ministro, claro. No para los pasajeros.
IV. LA GRAN ESTAFA: RECAUDACIÓN SIN RETORNO
Aquí llegamos al núcleo del asunto.
«Si quieres inversión, hay que pagar impuestos», clama la izquierda dando un bandazo ideológico a lo que es simple aritmética. Pagar impuestos, dicen. ¡Como si no los pagáramos!
Los datos son públicos. Según ANFAC, la recaudación fiscal vinculada a la automoción alcanzó en 2024 los 39.838 millones de euros: hidrocarburos, matriculación, circulación, IVA sobre combustibles y talleres, multas de tráfico (540 millones, récord histórico), tasas de ITV. Añadan los 783 millones en cánones ferroviarios. En total, el transporte terrestre aporta más de 40.000 millones anuales a las arcas del Estado.
¿Cuánto devuelve el Estado? En conservación de carreteras: 1.500 millones. El 3,8% de lo recaudado.
Dicho de otro modo: el conductor español financia el 13,5% de la recaudación tributaria del país —uno de cada siete euros que ingresa Hacienda— y recibe a cambio el 0,5% del presupuesto en mantenimiento. Es la gallina de los huevos de oro a la que nadie alimenta.
¿Dónde va el resto? A ninguna parte concreta. Los impuestos sobre hidrocarburos, matriculación y circulación tienen nombres que sugieren finalidad, pero son lo que técnicamente se llama «impuestos no afectados»: su recaudación ingresa en la caja común y puede gastarse en cualquier cosa. No existe obligación legal de reinvertir lo recaudado del transporte en transporte.
El mecanismo es perverso: se justifica el impuesto con argumentos de mantenimiento y seguridad vial; se recauda masivamente bajo esa ficción; el dinero desaparece en el sumidero presupuestario; las infraestructuras se deterioran; y cuando ocurre un accidente, se declara «extrañísimo». El ciudadano paga religiosamente sus 0,47 €/litro creyendo que contribuye al mantenimiento de las carreteras. En realidad, está financiando el agujero de las pensiones, los chiringuitos autonómicos o los 195 folios de recortes de prensa que el ministro ordenó compilar.
Es un fraude de expectativas. No ilegal —la ley lo permite—, pero profundamente deshonesto. Se cobra en nombre de algo y se gasta en otra cosa. Se mantiene la ficción de un contrato social que el Estado incumple sistemáticamente.
Hay que pagar impuestos, claman. Cierto. Pero hay que gastarlos con cordura y honestidad.
V. MÁS TRÁFICO, MISMO MANTENIMIENTO
El deterioro de las infraestructuras españolas no es solo consecuencia de la desidia. También lo es del éxito. Paradójicamente, el crecimiento del país ha acelerado su degradación porque nadie ajustó el mantenimiento al aumento del uso.
Desde 2021, la liberalización ferroviaria ha transformado la red de alta velocidad. Ouigo e Iryo entraron en los corredores principales. Los viajeros pasaron de 22 millones (2019) a 40 millones (2024): un 82% más. Las circulaciones en el corredor sur saltaron de 6 trenes diarios en los noventa a 289 en 2024. Y los trenes nuevos pesan más: un Talgo de Renfe pesa 312 toneladas; un Ouigo de doble piso, 425; un Iryo Frecciarossa, 533. Como resumió un maquinista veterano: «Cuanto más pesan, más se rompe la vía».
La física es implacable. Pero el mantenimiento solo creció un 40% mientras el tráfico crecía un 82%. Y ese no es el problema principal. El problema es que el mantenimiento ya era insuficiente antes de la liberalización. Los maquinistas llevaban años reportando vibraciones y tramos degradados. El SEMAF solicitó reducir la velocidad máxima meses antes de Adamuz. El Ministerio desestimó la petición.
La liberalización no causó el problema: lo precipitó. Es la diferencia entre una enfermedad latente y una crisis aguda. El paciente ya estaba enfermo; el esfuerzo adicional desencadenó el colapso.
En carreteras, el patrón se repite. El parque automovilístico supera los 28 millones de turismos. El tráfico de mercancías —95% del transporte terrestre de carga— no deja de crecer. Cada camión de 40 toneladas equivale, en desgaste del firme, a decenas de miles de turismos. Los datos de la Asociación Española de la Carretera son inapelables: 52% de la red con deterioro grave, 33.966 km que requieren reconstrucción urgente —el triple que en 2022—, déficit acumulado de 13.491 millones de euros.
El Ministerio presume de dedicar «1.500 millones anuales, el doble que en la etapa anterior». Es cierto. También es radicalmente insuficiente. La ACEX estima que se necesitarían entre 4.500 y 5.000 millones solo para detener el deterioro. Con 1.500, apenas se tapa el agujero mientras crece.
Es como celebrar que ahora se echa un cubo de agua al incendio cuando antes se echaba medio cubo. El edificio sigue ardiendo. Necesitamos una manguera de alta presión, de esas buenas de verdad, no de AliExpress.
VI. TERCERMUNDIZACIÓN: EL CONCEPTO
Hay un término que aparece cada vez más en los análisis sobre España: tercermundización. Suena exagerado. Suena a polemista de Twitter. Conviene precisarlo, porque no significa lo que el imaginario popular sugiere —y porque, lamentablemente, es bastante exacto.
Tercermundización no es pobreza absoluta. No es hambruna, ni analfabetismo masivo, ni ausencia de electricidad. España no está —todavía— en ese escenario. Nadie lo sostiene seriamente.
Tercermundización es otra cosa. Es un proceso, no un estado. Es el camino, no el destino. Describe la trayectoria de un país que alcanzó estándares de primer mundo y comienza a deslizarse hacia patrones típicos de países en desarrollo. No caes al tercer mundo de golpe; vas bajando la escalera peldaño a peldaño, convenciéndote en cada escalón de que «tampoco estamos tan mal».
Es la ventana de Overton aplicada a la decadencia: lo que ayer era inaceptable hoy es tolerable, lo que hoy es tolerable mañana será normal. Trenes que llegan tarde. Carreteras con baches. Ministros que mienten sin consecuencias. Accidentes que se archivan sin responsables. Cada anomalía, al repetirse, deja de serlo. El umbral de indignación se desplaza. Y cuando quieres darte cuenta, lo extraordinario se ha convertido en paisaje cotidiano.
Sus características son identificables:
Infraestructuras que envejecen sin mantenimiento serio. Se inauguran obras con pompa, se abandonan después. El brillo inicial da paso a la herrumbre.
Clase media en retroceso. Los indicadores macroeconómicos mejoran mientras el ciudadano medio percibe que vive peor. La riqueza se concentra; el nivel de vida se estanca o cae.
Estado que crece mientras asfixia al sector productivo. Más funcionarios, más regulaciones, más impuestos, pero peores servicios. El aparato burocrático se alimenta a sí mismo.
El mérito sustituido por la proximidad política. Las élites se reproducen por cooptación, no por competencia. Llegan arriba los leales, no los capaces.
La comunicación sustituye a la gestión. Importa más el relato que el resultado. El ministro que compila insultos periodísticos mientras ignora alertas técnicas es el arquetipo.
La escenografía sustituye a la rendición de cuentas. Comparecencias solemnes, declaraciones de pesar, anuncios de investigaciones que nunca concluyen. El sistema se protege a sí mismo.
España presenta todos estos síntomas. El accidente de Adamuz no los causó; los reveló.
VII. EL SILENCIO COMO SÍNTOMA
Hagamos una parada argumental y volvamos la vista atrás.
Observemos la reacción institucional tras el accidente de Adamuz. Comparecencias del ministro. Declaraciones del presidente. Minuto de silencio en el Congreso. Banderas a media asta. El ritual del duelo oficial perfectamente ejecutado.
¿Qué faltó? Autocrítica. Dimisiones. Asunción de responsabilidad. Ruptura interna. Es decir: lo que distingue a un Estado funcional de una cofradía.
Los veintiséis minutos
Podemos discutir eternamente si el carril se rompió antes o después del descarrilamiento. Si hubo vibraciones que nadie quiso ver. Si el peso de los nuevos trenes fatigó el metal más rápido de lo previsto. Eso lo determinará la investigación técnica, si es que algún día concluye con claridad.
Pero hay algo que no requiere investigación porque está documentado: el sistema central de control sabía desde las 19:49 que había dos trenes accidentados. Los equipos de emergencia en el terreno no lo supieron hasta las 20:15.
Veintiséis minutos.
No es mucho tiempo si esperas un pedido de comida a domicilio; si se retrasa 26 minutos vuelves a calentar la pizza. Pero es una eternidad cuando tienes politraumatizados sangrando en la oscuridad de un campo cordobés.
En medicina de urgencias existe un concepto que todo profesional conoce: la «hora de oro». Los primeros sesenta minutos tras un traumatismo grave determinan, en gran medida, si el paciente vive o muere. Estabilizas rápido o pierdes al paciente. No hay término medio. Durante veintiséis de esos sesenta minutos, los servicios de emergencia no sabían que el Alvia existía.
Treinta y seis de las cuarenta y cinco víctimas mortales viajaban en ese tren.
Y entonces aparece, como un espectro salido de la oscuridad, el pasajero errante: un viajero del Alvia —herido, desorientado, en estado de shock— que tuvo que recorrer a pie 800 metros por las vías, en plena noche, para avisar personalmente a la Guardia Civil de que había un segundo convoy accidentado.
Patético.
Podríamos estar en 1859, tras la batalla de Solferino, cuando no existían protocolos de atención a heridos y Henri Dunant tuvo que improvisar sobre el terreno lo que después se convertiría en la Cruz Roja Internacional.
La diferencia es que Dunant actuaba en un vacío institucional. No había protocolos porque nadie los había creado; tuvo que inventarlos.
En 2026, España tiene protocolos de emergencia, sistemas de comunicación, centros de coordinación, cadenas de mando definidas. Los tiene sobre el papel. Cuando llegó el momento de aplicarlos, un ciudadano herido tuvo que caminar casi un kilómetro para hacer el trabajo que el sistema no hizo. Es descorazonador.
El dato inverosímil
Hay un dato del que pocos hablan. Los informes forenses han dictaminado que todas las víctimas fallecieron en el acto. Instantáneamente. Sin posibilidad de salvación aunque la ayuda hubiera llegado inmediatamente.
Es un dato reconfortante para los familiares.
Pero algo no encaja. Suena a falso. Es estadísticamente inverosímil. Algo que no ha ocurrido nunca en ningún accidente ferroviario.
En cualquier accidente con 45 víctimas mortales hay un espectro de lesiones: muertes instantáneas, sí, pero también hemorragias que podrían haberse controlado, traumatismos craneoencefálicos que con estabilización temprana habrían tenido opciones, fracturas abiertas que sin atención derivan en shock hipovolémico. Que ninguno de los 45 fallecidos —ninguno— tuviera la más mínima posibilidad de supervivencia con atención médica inmediata desafía todo lo que sabemos de medicina de catástrofes.
Quizá fue así. Quizá tuvimos la peor combinación posible de impactos y desgarros. O quizá alguien decidió que era más piadoso —y más conveniente— cerrar esa puerta antes de que nadie preguntara qué habría pasado si los veintiséis minutos hubieran sido seis.
Es un patrón conocido. Fernando Simón afirmando en marzo de 2020 que las mascarillas no eran necesarias para la población general —cuando la OMS ya las recomendaba y medio mundo las exigía— porque España sencillamente no tenía stock. La ciencia adaptada a la carencia, no a la evidencia. El dato técnico moldeado para complacer al poderoso o, peor aún, para protegerlo de sus propias negligencias.
Si no hay mascarillas, se declara que no hacen falta. Si la ayuda tardó veintiséis minutos, se declara que nadie habría sobrevivido de todos modos. La conclusión precede al análisis. «Hágame un informe positivo sobre esto»: es la frase que circula por las covachuelas del Estado como quien pide un café con leche. El informe ratifica lo que conviene. Y el ciudadano, que no tiene acceso a las autopsias ni a los informes clasificados, debe confiar en que le dicen la verdad.
No lo sabremos. Las autopsias están bajo secreto de sumario. Y cuando se levante, si se levanta, el ciclo ya se habrá cerrado.
La desfachatez como doctrina
Es razonable argumentar que un ministro no puede ser responsable directo de que se rompa un carril. La infraestructura tiene miles de kilómetros; los fallos puntuales ocurren. Pero cuando el sistema de comunicación colapsa de forma tan estrepitosa que se pierde media hora localizando un tren que está a 800 metros del otro, insistir en que «todo funcionó correctamente» requiere un nivel de desfachatez digno de estudio clínico.
Puedes tener la red de alta velocidad más extensa de Europa. Puedes presumir de tecnología punta, de trenes auscultadores, de sistemas de señalización de última generación. Pero si cuando ocurre una tragedia la información no fluye desde el centro de control hasta quien tiene que meter las manos en la sangre y hacer torniquetes, entonces el problema no es solo de vías y balasto. Es de gestión. Es de competencia. Es de seriedad institucional.
No sé. Cuando hay 36 cadáveres en un tren que el sistema tardó 26 minutos en localizar, quizás aferrarse al sillón ministerial no debería ser la prioridad.
El patrón
Cuando un sistema funciona con separación de poderes real, los desastres generan consecuencias. Alguien cae. Alguien paga. La responsabilidad se depura.
En España, tras Adamuz, el ministro que ignoró las alertas de los maquinistas durante meses sigue en su puesto tuiteando. El aparato cierra filas. Siempre lo hace.
El sistema español ha desarrollado una capacidad extraordinaria para absorber desastres sin que nada cambie. Los muertos se entierran, las indemnizaciones se pagan (tarde y regateando), las investigaciones se dilatan hasta que prescriba el interés público, la actualidad trae nuevos escándalos, y todo sigue igual. Hasta el próximo accidente. Hasta los próximos muertos. Hasta el próximo minuto de silencio.
VIII. EPÍLOGO: LA FOTO
 Vuelve a mirarla. Ahora ya sabes lo que significa.
Vuelve a mirarla. Ahora ya sabes lo que significa.
En primer plano, las autoridades. La vicepresidenta del Gobierno con los brazos cruzados y pose ensayada, ocupando el centro del encuadre. Por delante del Rey. El monarca relegado a un lateral, casi un figurante en su propio país. Ministros, cargos, la cohorte del poder. Todos de frente a la cámara. Todos con expresión grave de circunstancias, esa mueca que se aprende en los cursos de comunicación política para ocasiones luctuosas.
Detrás de ellos, muy al fondo, casi invisibles, los operarios de emergencias. Los que trabajan. Los que sacan cadáveres. Los que llevan horas entre hierros retorcidos y sangre seca mientras los que posan acaban de llegar en helicóptero.
Y el tren. El motivo por el que supuestamente están todos ahí. Convertido en decorado. En atrezo de la foto oficial.
La composición lo dice todo. El poder en primer plano, de espaldas a la tragedia. Los trabajadores al fondo, anónimos. Las víctimas, ni siquiera visibles. La jerarquía está clara: primero salir bien en la foto, después —si queda tiempo— ocuparse de los muertos.
Un tuitero lo resumió con precisión quirúrgica: «El tren volcado no es el centro de la imagen. El centro es el silencio. Y el silencio es el síntoma de que el ciclo se ha cerrado.»
Esta es la España de 2026. La élite posando. Los currantes trabajando. Los muertos de fondo.
Y el silencio. Siempre el atronador silencio.
Francisco Guitián Lema Enero de 2026
* Al poco de publicar este post la casa real retiro la foto de su web