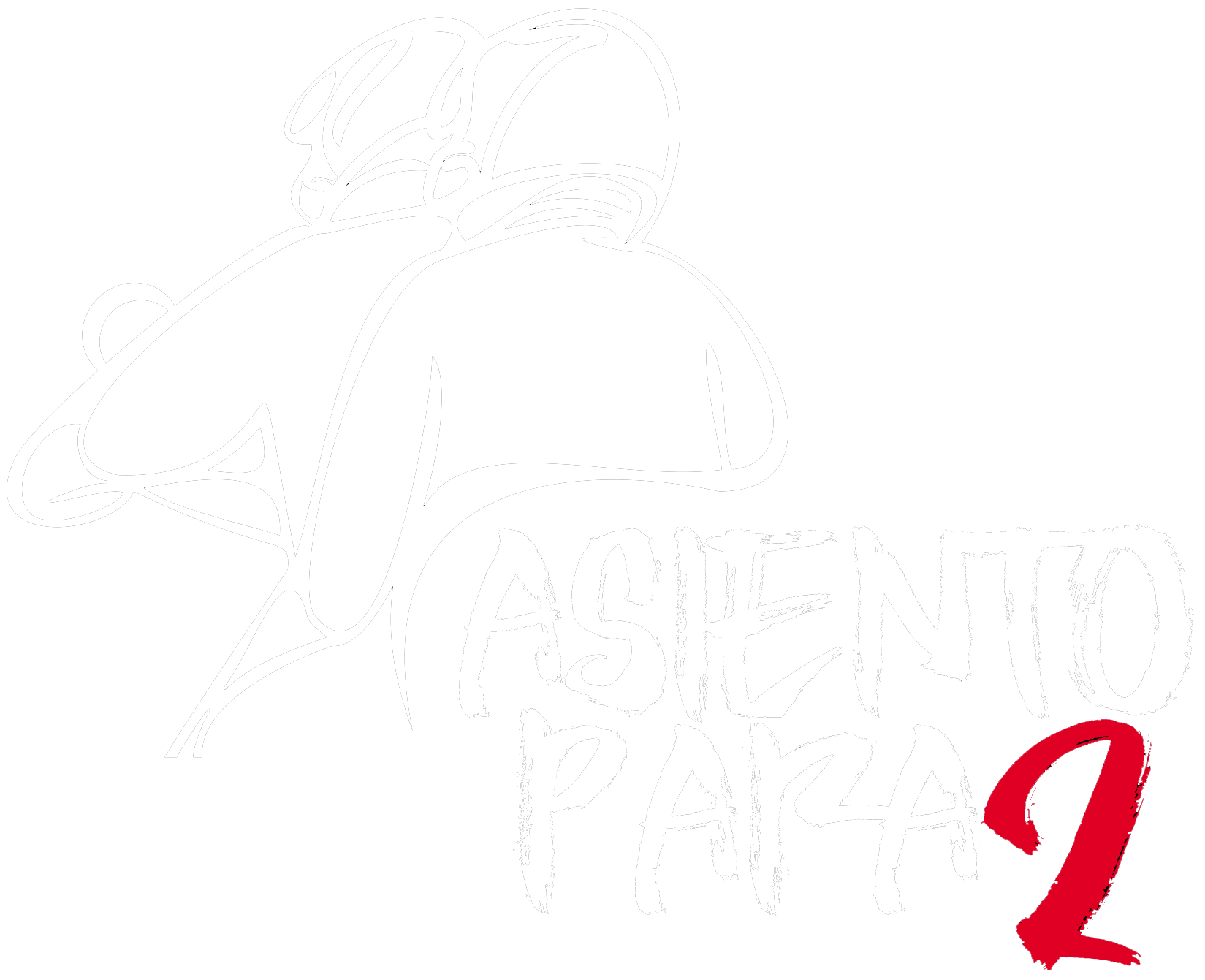Del carro de vacas al Jaguar
O cómo un neno labrego de 88 años se compró la felicidad por 5.000 euros
———
Mi padre acaba de comprarse un Jaguar. Así, sin anestesia. A los ochenta y ocho años. Un XJ8 con motor V8 de 3.2 litros, 237 caballos, tapicería de cuero, acabados en nogal y esa línea inconfundible de las berlinas británicas que se diseñaron cuando diseñar todavía se hacía por elegancia, por belleza. El diseño de una época donde lo bello era más importante que el coeficiente aerodinámico. Color azul. Un azul de señor elegante, como esos trajes de tres piezas que usaban los caballeros en los años cincuenta. Un azul sin estridencias, sobrio, de saber estar sin molestar.
Cinco mil euros. Eso ha costado. Lo que pide cualquier taller por cambiar los amortiguadores de un utilitario moderno y hacerte sentir que te están haciendo un favor. Cinco mil euros por doscientos treinta y siete caballos de hechura inglesa, ocho cilindros en V, suspensión independiente en las cuatro ruedas y un silencio de marcha que, según dicen los que saben, solo se encuentra en los Rolls-Royce y en la sala de conciertos un instante antes del primer movimiento.
Poco precio me parece para la felicidad que aporta.

Mi padre siempre deseó tener un Jaguar. Coches diseñados para ser los más elegantes y los más deseados, solo un pequeño escalón por debajo de la realeza del Rolls. No creyó que tendría uno.
Mi padre es, en esencia, un neno labrego. Un chaval de aldea gallega, de los de verdad, de los que Neira Vilas retrató en aquellas memorias que olían a hierba mojada y a leche recién ordeñada. Su primer vehículo con ruedas fue un carro de vacas. No un carro metafórico, no una imagen literaria, no. Un carro de madera tirado por vacas, con las ejes de madera de roble chirriando sobre los caminos de tierra de una Galicia que entonces funcionaba, básicamente, como en el siglo XIX.
De ese carro al Jaguar XJ8 hay exactamente una vida entera. La España del siglo XX condensada en su biografía.
Y ahí lo tienen, más contento que un niño en una tienda de chuches con barra libre. Porque hay que ver cómo le brillan los ojos al hombre, cómo cambia el timbre de su voz al contarte que se ha comprado un Jaguar. Ochenta y ocho años y esa ilusión intacta que solo conservan los que no se han dejado domesticar del todo por la vida.
Tiene carnet de conducir, sí, pero ya no se atreve a coger el volante, por respeto. Da igual. El Jaguar no es para conducirlo. El Jaguar es para tenerlo. Para bajar al garaje y mirarlo. Para pasar la mano por el cuero de los asientos y sentir que eso está ahí, que es suyo, que desde el carro de vacas hasta ese salpicadero de nogal el camino ha merecido la pena. Y para que le lleven. Como se lleva a los señores, con elegancia y tronio.
Porque está Paki para hacer el papel de choferesa, como Camilo José Cela en su viaje a la Alcarria, pero sin estar contratada. Paki es la pareja de mi padre, señora elegante, profesora jubilada. De izquierdas de toda la vida, de las de verdad, de cuando ser de izquierdas era la posición justa de alguien que creía en la igualdad de derechos. De las que ya no quedan, o quedan pocas. Así que le dice que le dará vergüenza conducir ese coche por su barrio. Yo sé que en el fondo le ilusiona, pero si que le tranquiliza que el coche esté aquí, no en Alicante, donde vive con mi padre. Así evitará ser criticada por sus amigas coloradas. Creo que le voy a comprar una gorra de plato, para ganar aspecto proletario. Y una pamela, para compensar.
El Jaguar viene a la Illa para ser un coche de verano. De vacaciones. Como hacen los señores elegantes en la Riviera, pero con pulpo a feira.
Un Jaguar elegante y veterano debe tener una historia que le acompaña. El coche tiene su propia biografía, y es una biografía refinada, como corresponde. Lo compró hace veinticinco años un inglés en Málaga —porque los ingleses van a Málaga a hacer exactamente lo que hacen los ingleses en Andalucía: beber jerez, quemarse al sol y, de vez en cuando, comprarse un Jaguar—. El hombre pagó más de siete millones de las antiguas pesetas. Una pequeña fortuna, siete millones de pesetas era, en el año 2000, lo que costaba un piso decente en una ciudad media española. El caballero —me lo imagino elegantemente vestido con camisa blanca y pantalón de pinzas— eligió el Jaguar. Hay prioridades en la vida, y algunas son más respetables que otras.
De aquel primer dueño inglés el coche pasó a manos de una viuda malagueña. Una señora de las de antes, de las que usan el coche para ir al casino, visitar a las amigas y poco más. El Jaguar, en sus manos, llevaba una vida de jubilado distinguido: poco kilometraje, garaje cubierto, paseos cortos y mantenimiento puntual. El sueño de cualquier mecánico.
Pero la señora devino en venerable abuela y se vio obligada a venderlo. Ella no quería, por supuesto. Amaba ese coche. Y aquí la historia se pone interesante, porque el motivo de la venta es un compendio perfecto de la Europa en la que vivimos.
Resulta que sus hijos no le dejaban llevar a los nietos en el Jaguar. El motivo es totalmente absurdo: el coche no tiene ISOFIX. Para los afortunados que aún no hayan tenido que lidiar con esta palabra, ISOFIX es un sistema de anclaje para sillas infantiles que la normativa europea —esa factoría inagotable de reglamentos que nadie pidió— convirtió en obligatorio para los coches nuevos a partir de 2014. El Jaguar, fabricado en el año 2000, cuando el mundo funcionaba razonablemente bien sin que Bruselas nos explicase cómo sentar a un niño, carece de semejantes anclajes. Técnicamente, se puede llevar a un niño en un coche sin ISOFIX. La norma R129 (menudo nombre burocrático desalmado) contempla sillas homologadas que se sujetan con el cinturón de seguridad, eso permitiría a la abuela cumplir la legalidad y pasear a los nietos. Pero ya saben cómo funciona esto: una vez que se instala el miedo normativo en la cabeza de la gente, el matiz desaparece. Los hijos de la señora, probablemente bienintencionados y seguramente aterrados por la posibilidad teórica de una multa o, peor aún, de un reproche social, dictaron sentencia: el Jaguar o los nietos.
Pesa más un nieto que un Jaguar en la balanza de las cosas. Es comprensible. Es lógico. Y es profundamente triste, porque no debería haber que elegir entre ambos. La abuela tenía alternativas legales para llevar a los nietos. Se las negaron.
Así es la Europa del siglo XXI: un lugar donde un V8 británico de pura raza, perfectamente mantenido durante un cuarto de siglo, se convierte en un apestado porque le faltan dos enganchitos de metal en el asiento trasero. Sic transit gloria mundi, que diría el pirata culto de Astérix.
Con lágrimas en los ojos —y esto no es licencia narrativa, es testimonio directo— la señora entregó ayer las llaves a Pedro, mi hermano mayor. Las lágrimas no eran por el dinero. Eran por lo que se iba con el coche: una forma de vivir, un último vínculo con la elegancia de un tiempo que ya no existe, el ronroneo del V8 camino del casino los jueves por la tarde. Cuando uno vende un Jaguar, no vende un coche. Vende un pedazo de sí mismo. Esa señora, que ahora conduce un Hyundai sin alma, ha dejado de oler los jazmines del jardín. Se dará cuenta mañana, cuando mire hacia el garaje y no esté allí su compañero.
Hay quien colecciona sellos. Mi padre colecciona el final justo de esta historia.
Mi hermano Pedro, el primogénito, ha sido el artífice de toda la operación. Y es como debe ser: en las familias de verdad, las cosas importantes las gestiona el mayor. Él encontró el coche, él negoció, él bajó hasta Málaga para recogerlo y él se encargará de traerlo hasta A Illa de Arousa, que son unos mil kilómetros de carretera que en un Jaguar XJ8 deben de ser lo más parecido a flotar que se puede experimentar a ras de suelo.
Mil kilómetros al volante de una berlina con motor AJ-V8 de aleación, transmisión automática de cinco velocidades y esa suspensión trasera independiente que Jaguar llevaba afinando desde los años sesenta. El X308 —que es como los entendidos llaman al modelo— fue la última evolución de la plataforma XJ40, la última berlina XJ con carrocería de acero antes de que Jaguar se pasase al aluminio y, según muchos, perdiera el alma en el proceso. Jeremy Clarkson dijo del X308 que era «más rápido, en el mundo real, que un Ferrari F355». Exageraba, claro. Es Clarkson. Pero la exageración apuntaba en la dirección correcta: el XJ8 no era un coche rápido que intentaba ser elegante, sino un coche elegante que, además, era rápido. La distinción importa, vaya si importa.
Es «el concepto», que diría Manquiña.
Mi padre será su tercer dueño. Todos venerables y elegantes ancianos. Hay algo hermoso en eso, una cadena de custodia de caballeros mayores que se pasan entre sí un objeto bello como quien pasa una antorcha. El inglés de Málaga, la viuda del casino, mi padre el labrego de aldea. Tres vidas, tres mundos, un mismo coche azul que huele a cuero y a gasolina buena.
Lo que más me fascina de toda esta historia es lo que revela del carácter de mi padre. A los ochenta y ocho años, cuando la mayoría de los hombres se contentan con ver la televisión y esperar a que les traigan el café, él se compra un Jaguar. No un coche práctico, no un utilitario sensato de esos que consumen cuatro litros y tienen diecisiete airbags y una pantalla táctil que te felicita por aparcar sin atropellar a nadie. No. Un Jaguar. Ocho cilindros. Cuero. Madera. Un coche absurdo, innecesario. Un coche que no va a conducir. Un coche hermoso.
Y precisamente por eso es perfecto. Porque a los ochenta y ocho años ya no se compran las cosas para usarlas. Se compran para que existan. Para saber que están ahí. Mi padre no necesita ir a ningún sitio en el Jaguar. Mi padre necesita que el Jaguar esté en su garaje. Que el neno labrego que salió de la aldea con un carro de vacas pueda salir de casa cuando le plazca, abrir la puerta del garaje y contemplar un Jaguar XJ8 azul con tapicería de cuero que es suyo. Enteramente suyo. Para disfrutarlo.
Joder, si eso no es felicidad entonces no entendéis nada.
Cinco mil euros. Lo que cuesta un sofá mediocre en cualquier tienda de muebles escandinavos. Lo que cobra un fontanero por una reforma de baño en la que tardará tres semanas y romperá dos azulejos. Lo que vale, según los estándares de este mundo enloquecido, nada.
Lo que vale, según los estándares de mi padre, todo.
Cuando Pedro llegue con el coche a A Illa y mi padre venga a verlo, cuando pase la mano por el capó azul y abra la puerta y se asome al interior y huela ese olor a cuero viejo que solo tienen los coches ingleses bien construidos, habrá algo en su expresión que ninguna normativa europea podrá regular. Algo que no tiene código, ni homologación, ni acrónimo. Algo que el neno labrego de Neira Vilas entendería perfectamente aunque jamás hubiera visto un Jaguar: la satisfacción simple, pura y arrolladora de haber llegado hasta aquí.
Del carro de vacas al Jaguar. Casi nada.
Chúpate esa Greta Thunberg
Francisco Guitián Lema
A Illa de Arousa, febrero de 2026