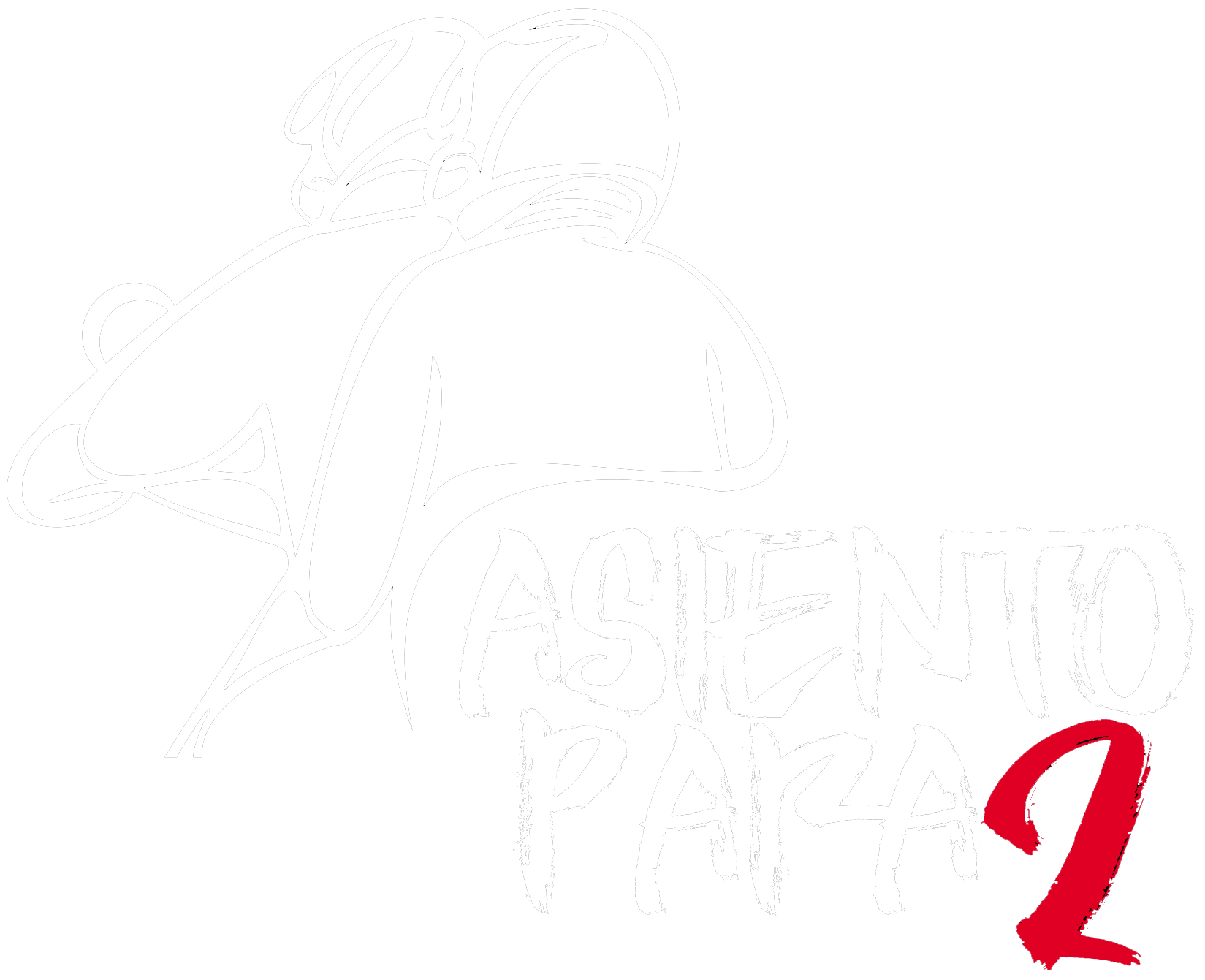ENTREGA I: LA ASIMETRÍA FUNDACIONAL
La responsabilidad sin autoridad (I de IV)
La obviedad olvidada
Existe una verdad tan elemental que resulta incómodo enunciarla: un hospital existe única y exclusivamente para curar enfermos. No sirve para dar empleo ni para justificar organigramas. Tampoco para alimentar burocracias ni para experimentar teorías organizativas. Existe para que un ser humano enfermo salga de él menos enfermo o, al menos, habiendo recibido el mejor tratamiento posible.
De esta premisa se deriva una consecuencia lógica que el sistema sanitario español parece empeñado en ignorar: en ese proceso de curación solo hay dos figuras absolutamente imprescindibles. El paciente, que es la razón de ser de todo el edificio, y el médico, que posee el conocimiento para conducir ese proceso. Todo lo demás —y esto no es desprecio, sino taxonomía— es estructura de apoyo. Necesaria, valiosa, a menudo heroica, pero auxiliar.
El médico es el único profesional capaz de realizar el acto nuclear que justifica la existencia del hospital: diagnosticar la enfermedad y establecer el tratamiento. Sin diagnóstico no hay dirección posible. Sin indicación terapéutica no hay acción con sentido. Un celador traslada al paciente, pero es el médico quien determina adónde y por qué. Una enfermera administra medicación, pero es el médico quien decide cuál, cuánta y cuándo. Un técnico realiza una prueba, pero es el médico quien la indica y quien interpreta su resultado.
Esta jerarquía funcional no es una convención social ni un privilegio heredado: es consecuencia directa de la formación. Seis años de carrera más cuatro o cinco de especialización MIR producen un profesional capaz de integrar conocimientos de anatomía, fisiología, patología, farmacología y mil disciplinas más en una síntesis diagnóstica que ningún otro profesional sanitario está entrenado para realizar.
Hay una prueba empírica irrefutable de esta asimetría: la intercambiabilidad. Un médico puede, en caso de necesidad, realizar las funciones de cualquier otro profesional del hospital. Puede empujar una camilla, canalizar una vía, extraer sangre, tomar constantes —en Alemania estas funciones las realiza habitualmente el médico—. La inversa no es cierta. Un celador no puede diagnosticar una neumonía. Una enfermera no puede indicar una intervención quirúrgica. El médico puede suplir a cualquiera; nadie puede suplir al médico.
El reconocimiento de esta realidad no implica desprecio hacia nadie. Los cuidados de enfermería son esenciales. La labor del celador permite que el flujo hospitalario no se detenga. Todos merecen respeto y retribución justa.
Pero el respeto a la dignidad personal no puede confundirse con la equivalencia funcional. En un quirófano, el cirujano no vale más como ser humano que el auxiliar; pero su función es insustituible de un modo en que la del auxiliar no lo es.
Esta distinción, obvia en cualquier otro ámbito, se ha convertido en tabú en la sanidad española. El igualitarismo ambiental ha conseguido que una verdad funcional evidente se perciba como ofensa moral.
La pirámide invertida
Lo que ocurre en la sanidad española contemporánea es un fenómeno digno de estudio antropológico: se ha invertido la pirámide de la autoridad mientras se mantiene intacta la pirámide de la responsabilidad.
Al médico se le exige responder ante el juez, ante el colegio profesional, ante la dirección del hospital, ante el paciente y ante la sociedad por cada decisión clínica. Cuando algo sale mal —y en medicina las cosas salen mal con una frecuencia estadística medida e inevitable— el médico está solo ante el expediente, solo ante la demanda, solo ante el titular de prensa.
Sin embargo, a ese mismo profesional se le ha despojado sistemáticamente de la autoridad correlativa. Una enfermera cuestiona la indicación con tono de fiscalización. Un celador decide que el traslado puede esperar y se ausenta. Un técnico rechaza hacer una placa porque «no ve clara la indicación». Y el médico, que acaba de sopesar quince diagnósticos diferenciales, debe justificarse ante quien no tiene formación para comprender la complejidad de lo que se está decidiendo.
El ejemplo más sangrante proviene del estamento administrativo. El gerente que prohíbe utilizar determinado implante porque hay otro más barato, sin entender que el más barato tiene una tasa de fracaso tres veces superior. El protocolo que limita resonancias magnéticas mensuales, como si la patología debiera adaptarse al presupuesto. Ocurrió con la artroscopia de hombro en sus inicios, vetada porque «el instrumental y los implantes eran muy caros»: la decisión sobre qué técnica quirúrgica emplear quedaba en manos de quien no distinguía un artroscopio de un otoscopio.
El mensaje es demoledor: tu criterio clínico está subordinado a mi criterio económico. Tu conocimiento vale menos que mi hoja Excel.
Y está la degradación de la firma médica. Se firma todo: partes, solicitudes, informes, consentimientos, facturas. Esto da lugar a una pérdida de valor de la firma, la banaliza. Pero es una banalización selectiva: cuando la firma implica responsabilidad, se exige con rigor; cuando debería implicar autoridad, se ignora. El médico firma una indicación quirúrgica y el gestor la pospone. Firma una solicitud de material y el administrativo la rechaza. La firma sirve para que te condenen, no para que te hagan caso.
El patrón es invariable: el médico firma, responde, carga con las consecuencias. Pero no decide, no manda, no tiene la última palabra.
Próxima entrega: El marco perverso

ENTREGA II: EL MARCO PERVERSO
La responsabilidad sin autoridad (II de IV)
El fetiche de la cohesión
La sanidad española ha sido colonizada por un igualitarismo mal entendido que confunde la dignidad personal —igual para todos— con la equivalencia funcional, que es un disparate organizativo.
Esta confusión ha cristalizado en una aberración que merece análisis: la estructura jerárquica de los hospitales públicos españoles sitúa a la Dirección de Enfermería al mismo nivel que la Dirección Médica. Al mismo nivel. El profesional que ha cursado seis años de carrera más cuatro o cinco de especialización MIR, que responde penalmente por sus decisiones clínicas, ocupa en el organigrama la misma casilla que un colectivo cuya formación, siendo respetable, es sustancialmente distinta en profundidad y alcance. Es como si en una aerolínea el sindicato de auxiliares de vuelo tuviera el mismo peso decisorio que el cuerpo de pilotos en materia de navegación.
Esta equiparación es resultado de décadas de presión sindical y de una filosofía organizativa que prioriza el equilibrio de poderes internos sobre la eficacia asistencial. El hospital se ha convertido en un parlamento de intereses corporativos donde la curación del paciente es una variable más, no necesariamente la principal.
La consolidación legislativa
Esta filosofía igualitarista no es inercia del pasado. Está siendo activamente consolidada en el presente.
La reforma del Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad negocia mientras se escriben estas líneas rechaza expresamente la posibilidad de un estatuto específico para facultativos. El argumento oficial es revelador: hacerlo «rompería la cohesión del sistema». La cohesión, ese fetiche organizativo, se antepone al reconocimiento de que quien tiene responsabilidades diferenciadas —penales, civiles, deontológicas— quizá merezca un marco normativo diferenciado.
El borrador propuesto clasifica a los médicos en el nivel 8 del Marco Español de Cualificaciones, el más alto. Pero es una clasificación simbólica que no conlleva mejora salarial, ni de jornada, ni de carrera profesional. El mismo texto permite que los facultativos trabajen hasta diez horas semanales más que el resto de colectivos, no garantiza los descansos y deja el desarrollo efectivo en manos de cada comunidad autónoma. El reconocimiento es nominal; la explotación, real.
Los médicos han respondido con huelgas nacionales y abandonando las mesas de negociación. Reclaman lo que debería ser obvio: que quien asume responsabilidad singular tenga condiciones singulares. Pero el Ministerio insiste en que un estatuto común es «lo más adecuado para mantener la cohesión». La cohesión de un sistema donde todos son iguales sobre el papel mientras uno solo responde ante el juez.
La anomalía europea
El médico español cobra sustancialmente menos que sus homólogos europeos. No hablamos de matices: hablamos de diferencias del 30% al 50% respecto a Alemania, Francia, Reino Unido o los países nórdicos. Un médico adjunto en España percibe un salario que en Múnich correspondería a un residente de tercer año.
Esta brecha salarial sería tolerable si viniera acompañada de compensaciones: reconocimiento profesional, autonomía clínica, condiciones razonables. Pero ocurre exactamente lo contrario. El médico español cobra menos Y tiene menos autoridad Y soporta más burocracia Y sufre más cuestionamiento Y enfrenta mayor presión asistencial. La ecuación no cuadra por ningún lado.
El mensaje implícito es demoledor: tu trabajo vale menos que el de tus colegas europeos, pero tu responsabilidad es idéntica. Cobrarás como un técnico medio, pero responderás como un profesional de élite.
Pero la anomalía no es solo comparativa. El problema no es únicamente que se cobre menos que en Europa; es cómo se estructura ese cobro.
El salario base de un médico de hospital público español es indigno. No indigno en sentido retórico, sino literal: insuficiente para una vida acorde con la responsabilidad y formación exigidas. ¿Cómo se resuelve esta indignidad? Mediante complementos variables que el médico debe ganarse con su sangre. Las guardias y las peonadas son los mecanismos que permiten alcanzar un salario que en cualquier otro país europeo sería simplemente el salario base.
Y aquí viene lo kafkiano: esas guardias se pagan por debajo de la hora ordinaria. La hora de guardia, trabajada de noche, en festivo, con responsabilidad máxima sobre pacientes críticos, se retribuye a precio inferior que la hora de consulta de un martes cualquiera. En cualquier otro sector, las horas extraordinarias se abonan al 175% de la ordinaria. Al médico español se le paga menos del 100%. En algunas comunidades, la hora de guardia no alcanza los 20 euros brutos mientras la ordinaria supera los 30.
Pero hay más. Esas guardias mal pagadas son obligatorias. Desde que termina la carrera hasta los 55 años, el médico está obligado a realizar guardias de hasta 24 horas. No puede negarse. Si quiere ejercer en el sistema público, debe aceptar esta servidumbre.
Y la perversión final: esas horas obligatorias, mal pagadas, en condiciones de máxima penosidad, no computan como tiempo trabajado a efectos de jubilación. El médico que ha pasado miles de noches en vela llega al retiro con los mismos años cotizados que si hubiera trabajado solo en jornada ordinaria. Se extrae el trabajo, se cobra el impuesto, pero no se reconoce el desgaste.
A esto hay que añadir que el médico, a diferencia de otros colectivos del mismo hospital, no percibe complementos de nocturnidad, turnicidad ni festividad por las guardias. La enfermera que trabaja de noche cobra un plus; el médico que pasa esa noche de guardia, no.
El mensaje del sistema es de claridad mafiosa: tu sueldo fijo es una miseria, pero si quieres vivir dignamente, ahí tienes las guardias. Obligatorias. Pagadas por debajo de tu hora normal. Que no cuentan para tu jubilación. Sin los complementos que cobran otros por las mismas condiciones.
No es un sistema retributivo. Es un sistema extractivo.
Próxima entrega: La disfunción cotidiana

ENTREGA III: LA DISFUNCIÓN COTIDIANA
La responsabilidad sin autoridad (III de IV)
Protección nominal, desprotección real
Si existe un ejemplo que condense la hipocresía estructural del sistema, es la médica embarazada.
La normativa de prevención de riesgos establece que una profesional sanitaria embarazada debe ser protegida de ciertos riesgos. No puede atender población pediátrica por el parvovirus B19. No debe exponerse a radiaciones ionizantes. No debe estar presente cuando se manipulan cementos quirúrgicos. Hasta aquí, todo coherente.
Pero esa misma médica embarazada está obligada a realizar guardias si quiere cobrar un salario que le permita pagar la hipoteca. Y en una guardia no se elige qué atender: aparece el niño con fiebre, el politraumatizado que requiere escopia, la fractura de cadera que necesita cementación.
¿Qué hace entonces? ¿Rechaza atender al paciente, incumpliendo su deber asistencial? ¿Atiende, incumpliendo prevención de riesgos y exponiendo a su hijo? ¿O renuncia a las guardias, aceptando un salario de miseria durante la gestación?
El sistema no tiene respuesta porque no ha pensado en ella. O peor: ha decidido que no es su problema. La protección laboral existe sobre el papel, para cumplir normativa europea. Pero la estructura retributiva que obliga a hacer guardias para sobrevivir existe en la realidad y convierte la normativa en papel mojado.
Protección nominal, desprotección real. Derechos teóricos, obligaciones prácticas. Normativa para la galería, explotación para el día a día.
Y el ejemplo de la embarazada es solo el más flagrante. El médico con lesión de espalda que hace guardias porque no llega a fin de mes. La que acaba de superar un cáncer pero retoma las guardias porque el sueldo base no permite otra opción. Todos atrapados en la misma trampa: un sistema que ofrece derechos con una mano y los retira con la otra mediante extorsión económica.
La productividad secuestrada
Si existe un lugar donde la disfunción organizativa de un hospital se manifiesta con claridad meridiana, es el bloque quirúrgico. Tenemos ahí un espejo donde mirarnos.
En el quirófano privado, una jornada permite cinco intervenciones de complejidad media. En el público, con suerte, dos. La diferencia no radica en la pericia del cirujano. Radica en los tiempos muertos institucionalizados, en los descansos reglamentarios del personal auxiliar, en la lentitud de los cambios de quirófano.
Veamos cómo funciona esto: el cirujano termina la primera intervención. Hay tiempo de sobra para la segunda. Espera a que se prepare de nuevo el quirófano. Y entonces comienza el calvario invisible.
El celador asignado no está disponible. Hay otro en el pasillo, pero no es el que corresponde. La enfermera instrumentista informa de que es el momento de su descanso. El material de esterilización no ha subido. Hora y media después, cuando todo parece listo, hay que verificar un documento. Cuando puede empezar la segunda intervención, la mañana está tan avanzada que una tercera es imposible.
Quien lleva años en el sistema identifica este patrón: el boicot sutil. Existe una norma no escrita: si la actividad quirúrgica termina antes de tiempo, el personal puede ser requerido para otras necesidades. Reforzar urgencias. Cubrir una baja. El quirófano terminado es personal disponible para redistribuir.
La consecuencia es perversa pero predecible: conviene que el quirófano no termine antes de tiempo. No mediante negativa explícita, sino mediante acumulación de pequeños retrasos, cada uno justificable individualmente. El café que se alarga. El celador que no aparece hasta que se le llama dos veces. La pausa que se toma justo cuando se necesita empezar. Ninguno es falta grave. Pero su suma constituye un sabotaje funcional que nadie nombra y todos conocen.
Y el médico, responsable último del acto quirúrgico, de la lista de espera, de la salud del paciente que aguarda, no tiene autoridad para corregir esto. No puede ordenar al celador que traslade al paciente. No puede exigir a la enfermera que acorte su pausa. Puede pedirlo, puede enfadarse —y será tachado de déspota—, pero no puede ordenarlo. El celador puede negarse sin consecuencia disciplinaria. La enfermera puede demorar su incorporación invocando su derecho. El médico no es su jefe. No tiene potestad para sancionarles.
La Dirección de Enfermería responde ante la Gerencia. Los celadores dependen de Servicios Generales. El cirujano, que necesita de ambos para operar, no tiene autoridad jerárquica sobre ninguno. Puede quejarse a su Jefe de Servicio, que se quejará al Director Médico, que elevará el asunto a la Gerencia, que hablará con la Dirección de Enfermería, que quizá traslade una indicación genérica. Para entonces habrán pasado semanas, y el paciente seguirá esperando.
El resultado es una lista de espera que crece mientras los quirófanos de la sanidad pública funcionan a medio rendimiento. Pacientes que esperan meses para una intervención que podría realizarse en semanas. Pero plantear esto es exponerse a la acusación de insensibilidad social. Mejor callar y que el paciente espere.
El mito fundacional
«Tenemos la mejor sanidad del mundo». La frase es conocida. Se repite en tertulias y en discursos políticos de todos los colores. Es un consenso transversal que nadie cuestiona porque cuestionarlo equivaldría a traición nacional.
¿En qué se basa? ¿En infraestructuras? Razonables, aunque envejecidas. ¿En tecnología? La hay, aunque no siempre de última generación. ¿En organización? Ya hemos visto que es el talón de Aquiles. ¿En financiación? España dedica a sanidad un porcentaje del PIB casi dos puntos inferior a la media europea.
Entonces, ¿en qué se sostiene «la mejor sanidad del mundo»? La respuesta es incómoda: se sostiene sobre el sacrificio sistemático y no reconocido de sus médicos y residentes. Es la variable de ajuste que nadie menciona, el factor oculto que permite que un sistema infrafinanciado y burocratizado produzca resultados clínicos aceptables.
Cuando el sistema falla, el médico compensa. Cuando faltan recursos, el médico se queda más horas. Cuando la organización es deficiente, el médico resuelve sobre la marcha. La elasticidad del sistema no está en sus estructuras, que son rígidas; está en la capacidad de sus profesionales para estirarse hasta el límite, y más allá, cada vez que hace falta. El heroísmo individual como plan de contingencia permanente.
Próxima entrega: La hemorragia y sus víctimas

ENTREGA IV: LA HEMORRAGIA Y SUS VÍCTIMAS
La responsabilidad sin autoridad (IV de IV)
Los aplausos que se llevó el viento
En la pandemia, España descubrió que tenía médicos. Lo descubrió porque los necesitaba desesperadamente, porque sin ellos el país se hundía.
Los balcones se llenaron de aplausos. Cada tarde, a las ocho, el país salía a aplaudir a «los héroes». Las redes se inundaron de agradecimiento. Los políticos elogiaban el sacrificio. Hubo quien propuso monumentos.
Los médicos, mientras tanto, trabajaban. Sin EPIs adecuados. Contagiándose. Viendo morir pacientes en pasillos. Sin ver a sus familias por miedo a contagiarlas. Algunos trabajaron hasta morir, víctimas de un virus que contrajeron cumpliendo su deber.
¿Y después? Nada. Los aplausos cesaron en cuanto cesó el miedo. Las promesas se diluyeron en cuanto la curva se aplanó. Los «héroes» volvieron a ser funcionarios. Las condiciones laborales siguieron exactamente igual. Los salarios siguieron igual. La falta de autoridad siguió igual.
Peor aún: los mismos ciudadanos que aplaudían a las ocho pasaron a agredir verbalmente a sanitarios en urgencias a las diez. Los médicos que durante la pandemia fueron ángeles salvadores volvieron a ser sospechosos habituales de negligencia.
La pandemia reveló una verdad incómoda: la sociedad española valora a sus médicos exactamente en la medida en que los necesita con urgencia. El reconocimiento es transaccional, no estructural.
Los aplausos de las ocho eran el símbolo perfecto de la hipocresía colectiva. Un gesto que no costaba nada, que permitía sentirse parte de algo sin compromiso. Aplaudir es gratis. Subir los salarios, no. Aplaudir es fácil. Reformar el sistema, no. Y cuando dejó de ser necesario sentirse parte de algo, se dejó de aplaudir.
La gratitud duró solo lo que duró el miedo. El maltrato estructural permanece, es para siempre.
La hemorragia silenciosa
Todo sistema que maltrata a sus profesionales acaba pagando en forma de deserción. La sanidad pública española experimenta una hemorragia de talento que, por silenciosa, no es menos grave.
El patrón es reconocible: un médico joven termina su residencia con ilusión intacta, dispuesto a sacrificar años de juventud en la forja de una competencia que pocos oficios exigen. Entra en el sistema público esperando respeto profesional, autonomía clínica, posibilidad de desarrollo. Encuentra un muro de burocracia, cuestionamiento constante, salario mediocre, contratos precarios, guardias que vulneran cualquier normativa, y la certeza de que si algo sale mal estará solo ante el juzgado.
El proceso de combustión es predecible. Frustración contenida. Cinismo defensivo. Medicina defensiva como supervivencia. Finalmente, la decisión: huir a la privada, huir al extranjero, o resignarse a la mediocridad.
Los que huyen a la privada descubren un mundo donde las reglas son más claras: se trabaja más intensamente pero se cobra en proporción, el criterio médico tiene peso real, la burocracia es menor. El quirófano rinde lo que debe rendir.
Los que huyen al extranjero descubren que su formación MIR tiene un valor de mercado que España se niega a reconocer. Salarios que duplican o triplican los españoles, condiciones que respetan la dignidad del profesional.
A unos y a otros se les acusa de haber perdido la vocación. De anteponer el dinero al servicio. Es una acusación tramposa. Lo que rechazan no es la vocación, sino su identificación perversa con el sacrificio ilimitado. La vocación entendida como disponibilidad permanente, renuncia sistemática a la vida personal y heroísmo sin fin no es vocación: es explotación disfrazada de mística.
Los que se quedan, salvo honrosas excepciones, se adaptan. Adaptan sus expectativas a la baja. Adaptan su implicación al mínimo exigible. Adaptan su práctica clínica al principio de «no meterse en líos». El sistema ha conseguido domar al profesional. A costa de castrar su excelencia.
La víctima silenciosa
En todo este debate hay un gran ausente: el paciente.
Cuando el médico pierde autoridad y capacidad de decisión, cuando se quema y pierde la iniciativa, quien más sufre no es el médico —que cobrará su sueldo igualmente— sino el enfermo. El que espera mientras se discute. El que se deteriora mientras se negocia. El que a veces muere mientras se tramita.
Cuando el quirófano rinde dos intervenciones en lugar de cinco, no es el cirujano quien padece la espera: es el paciente de la lista. Cuando el médico joven emigra a Alemania, no es él quien pierde: es el ciudadano que lo necesitaba.
Cuando la medicina defensiva sustituye a la medicina excelente, no es el médico quien recibe peor tratamiento: es el paciente, sometido a pruebas innecesarias o privado de tratamientos arriesgados pero óptimos. Cuando el profesional se quema y deja de importarle, no es él quien paga el precio final: es el enfermo que encuentra a un médico vacío donde esperaba encontrar a alguien que se implicara en ayudarlo.
Y aquí radica la perversión última del sistema: un médico agotado, quemado o resentido no es solo una injusticia laboral. Es un riesgo clínico. El paciente no necesita un mártir que lleva treinta horas sin dormir; necesita un profesional lúcido, descansado, capaz de tomar decisiones con la cabeza clara y que sienta que tiene la espalda cubierta. La seguridad clínica no es compatible con el heroísmo permanente.
La profecía cumplida
El sistema sanitario público español ha construido, con décadas de decisiones acumuladas, una máquina perfecta de desmotivar médicos.
Se ha igualado lo que no era igual. Se ha democratizado lo que no era democratizable. Se ha burocratizado lo que requería agilidad. Se ha precarizado lo que merecía estabilidad. Se ha empobrecido lo que debía recompensarse. Y se ha añadido el insulto final: convertir el salario digno en una excepción que debe ganarse mediante la autoexplotación.
«La mejor sanidad del mundo» es un espejismo sostenido con alambre y sacrificio. Funciona no gracias al sistema, sino a pesar de él. Funciona porque hay profesionales dispuestos a darlo todo por vocación, y un país dispuesto a recibir ese regalo sin dar nada a cambio excepto aplausos cuando el miedo aprieta.
La solución pasa por restaurar la coherencia entre responsabilidad y autoridad. Pasa por pagar a los profesionales lo que el mercado europeo demuestra que valen, con un salario base digno que no dependa de guardias. Pasa por entender que un hospital no es una asamblea de colectivos con intereses equivalentes, sino una organización orientada a un fin, un único fin —la curación— que exige una jerarquía funcional clara.
Pasa, en definitiva, por recordar una verdad incómoda que el igualitarismo ambiental ha convertido en herejía: en un hospital, no todos los profesionales son igualmente imprescindibles, y el que más sabe sobre cómo curar al paciente es el médico.
Mientras esto no se reconozca, la hemorragia continuará. Los aplausos volverán cuando vuelva el miedo, y se apagarán cuando el miedo pase. Y los que sangren, como siempre, serán los pacientes.
— FIN —